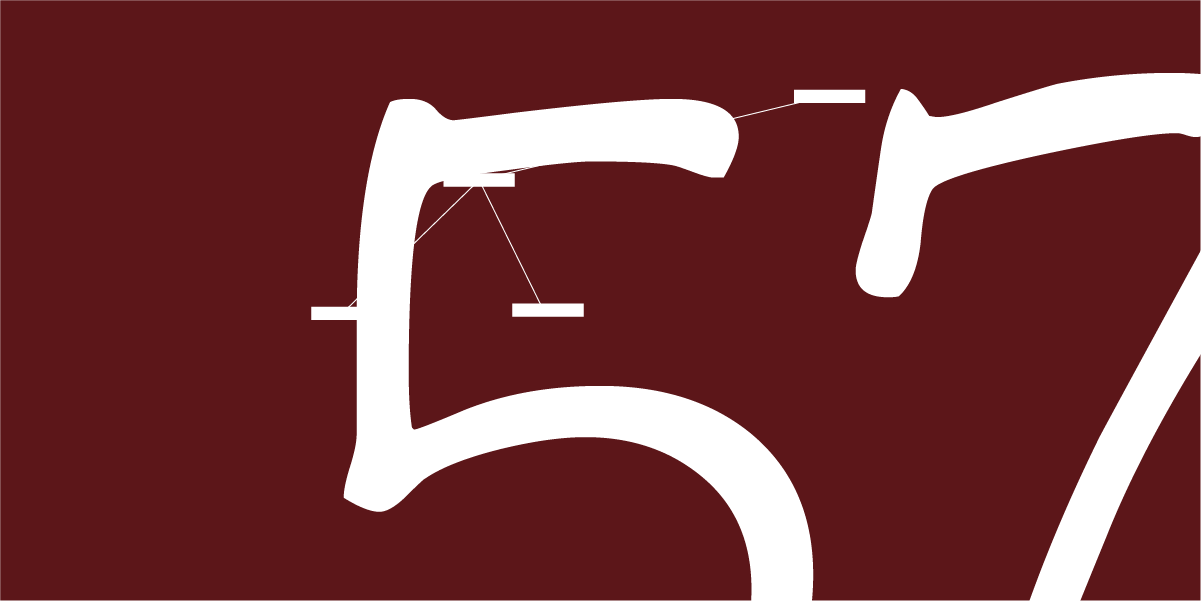Nada nos había preparado para esto y, precisamente por esta razón, era obvio que sucedería. ¿Qué hacer cuando no parecen alcanzar las palabras, sin embargo? En varios de sus textos, Walter Benjamin volvió sobre la situación de quienes, al regresar de las trincheras de la Primera Guerra Mundial, no encontraba manera de narrar lo que les había sucedido: parecía estar más allá del lenguaje, conformaba situaciones y hechos de los que no se podía extraer ningún sentido y, por lo tanto, quedaba al margen de la Historia, era lo no comunicable, no conformaba experiencia.
La inflación de “bitácoras de la cuarentena” y “diarios del confinamiento” de estos meses resulta tan solo la manifestación más visible de nuestro deseo de —como los sobrevivientes de los que hablaba Benjamin— “comprender”, es decir, integrar en el flujo de los acontecimientos una situación que es la negación de toda continuidad y desafía la lógica. Quizás debiésemos tolerarla por esa razón, así como contemplar con una resignación piadosa y una atención flotante la enorme cantidad de libros “sobre” el coronavirus y la cuarentena que se publicarán en los próximos meses: el ensayo personal, un subgénero de moda debido a la demanda del mercado estadounidense —resultado a su vez de la multiplicación de revistas electrónicas que deben ofrecer diariamente contenidos a sus lectores y al descrédito en el que la ficción ha caído en las últimas décadas—, tropieza, por fin, con algo que vale la pena contar; algo que, de hecho, es necesario narrar, y el resultado, en su deriva inflacionaria, es tan predecible como, digámoslo así, inevitable. Lo que está y no se usa nos fulmina siempre; pero lo que se usa también, y casi todo nos fulmina, pero tienes que cerrar los ojos para verlo.
Antes que Benjamin lo hiciera, Stéphane Mallarmé observó que “el contrato entre las palabras y el mundo se ha roto”, algo que también puede ser dicho de la situación en la que nos encontramos. La proliferación de neologismos —“covidiota”, “balconazis” y “cuareterna” son solo algunos de ellos— subraya la aparente necesidad de nuevas palabras para un mundo nuevo, del mismo modo en que lo hacen expresiones como “aplanar la curva” y muchos otros, errados y muy dañinos, símiles con la guerra. Pero Benjamin y Mallarmé vivieron hace decenas de años, y el mundo en el que vivimos es el mismo mundo de siempre, en el que el poder real se desplaza de las instituciones políticas a los conglomerados económicos y cada nuevo acontecimiento es una excusa idónea para una mayor concentración de la riqueza, una mayor desigualdad y, como en este caso, la medicalización de la pobreza. ¿No es acaso el estallido del coronavirus la manifestación más pedestre del hecho de que la superpoblación y la cada vez mayor escasez de recursos son, en sí mismas, mortales? ¿Y no hay algo parecido a una pequeña revancha en el hecho de que también los ricos mueran?
La tentación de atribuirle a la pandemia algo parecido a una moral es grande; pero las enfermedades carecen de moral y, en general, tampoco es cierto que “todos estemos juntos en esta” o seamos “iguales” frente a la enfermedad, como demuestra la muy alta mortandad en los países pobres en comparación con la de aquellos de mayor riqueza: la enfermedad se instala en las brechas ya existentes en nuestras sociedades; y solo la supuesta prudencia de las autoridades nos ha impedido hasta el momento conocer datos acerca de cómo el coronavirus está afectando a los colectivos vulnerables, como ciertas minorías étnicas y, por supuesto, a las mujeres pobres, posiblemente las más afectadas por una situación que las pone en un doble confinamiento, el de la cuarentena, pero también el que le imponen sociedades que ven en ellas solo cuerpos disponibles para el trabajo no cualificado y la violencia sexual.
Un reporte desde el encierro, cualquiera de ellos, también este, no puede pues existir sin dar cuenta del fracaso de cualquier posible visión moral de la pandemia, así como de la ruptura del contrato del que hablaba Mallarmé: es precisamente debido a esa ruptura que se hace necesario reportar, en un intento parcial de no enmudecer ante lo que se vive, como los sobrevivientes de la conflagración mundial de los que hablaba Benjamin. Quizás no haya nada más necesario desde el punto de vista político que procurar volver en este momento sobre ese contrato que hacía nuestro mundo inteligible y, por consiguiente, susceptible de una intervención, de la acción política; podríamos llamar a todo ello, en un sentido amplio, “activismo cultural” de no ser porque buena parte de las instituciones y de los actores —nuevamente, en un sentido amplio— “culturales” parece haberse acomodado a una serie de prácticas que, pretendiendo recordarnos el valor de la cultura y del arte para narrar el presente en realidad socavan ese valor.
Las lecturas y los conciertos por streaming, el registro audiovisual de funciones teatrales a puerta cerrada, la publicación online de libros o su “liberación” por parte de editoriales y autores y el “diálogo con los lectores” a través de plataformas como Zoom no parecen constituir formas de activismo y de resistencia, sino, más bien, de integración a una realidad en la que las prácticas sociales y culturales pasan por el filtro, en absoluto desinteresado, de las empresas electrónicas. Nuestros intentos de preservar el vínculo entre los autores y sus lectores —un tipo de contrato distinto al de Mallarmé, pero no del todo disímil—, los esfuerzos de crear “comunidad”, de realizar una contribución, de establecer puentes, de crear diálogos, de ayudar a que lo que sucede adquiera sentido y se convierta, así, en experiencia no devienen experiencias en sí mismas; de hecho, son su negación, de la que la pantalla fraccionada de Zoom es, tal vez, una metáfora: la negación de una colectividad sin la cual no hay experiencia y no hay narración.
Visto desde el pequeño apartamento en el centro de Madrid en el que escribo esto, el mundo es, desde luego, infinitamente menos hostil que contemplado desde otro lugar; y sin embargo, la pregunta por la esperanza —que es inherente también al concepto de experiencia en la obra de Benjamin— es difícil de responder también desde aquí. Una vez, en un mundo no muy distinto al nuestro que se precipitaba hacia la catástrofe de la guerra mundial y el Holocausto, Max Brod le preguntó a su amigo Franz Kafka si hay esperanza, a lo que este respondió: “Oh, hay bastante esperanza, infinita esperanza: solo que no para nosotros”.
Pero Kafka se equivocaba, por supuesto; y el famoso dictum adorniano acerca de que no se puede escribir “después de Auschwitz” venía a decir más bien lo contrario a lo que suele pensarse: por una parte, porque nada termina nunca, y, por lo tanto, Auschwitz nunca deja de suceder; está pasando en este mismo momento, en algún sentido. Y por otra, porque lo que Theodor W. Adorno venía a decir es que, precisamente debido al hecho de que Auschwitz nunca dejaría de suceder, escribir se volvía urgente, más necesario que nunca en su intento de narrar lo que parece inenarrable, de convertirlo en experiencia. Y esta es, paradójicamente, la única esperanza disponible para algunos de nosotros, a la que nos aferramos también —y en especial— en nuestros días: la de que es porque no podemos entender, porque no podemos siquiera expresar lo que nos está sucediendo desde hace algunos meses, que ambas cosas, el entender y el expresar, se han vuelto esenciales y esencialmente políticos, que es necesario restituir el contrato entre las palabras y el mundo para que todo este dolor tenga, por fin, sentido, y así duela menos o haga posible los ejercicios de la solidaridad y la voluntad de intervención.
Madrid, España
La Bitácora del encierro es un proyecto de la UAM Cuajimalpa