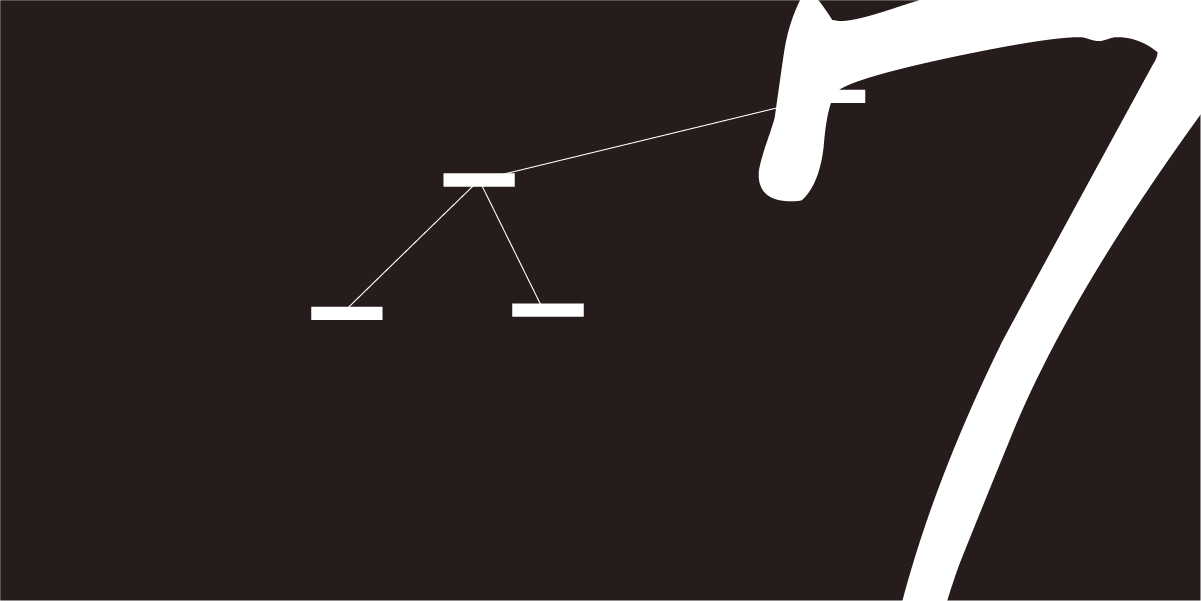Volvés a tu casa después de dos meses. Recordás haber huido cuando declararon la cuarentena obligatoria en Argentina, más precisamente en Buenos Aires, apenas con lo puesto y tu mochila Jansport. Está todo tal cual lo dejaste aunque tampoco recuerdes con exactitud qué era eso. Un toallón sobre la bacha del baño, ahora reseco, duro, sucio. Caminan por la superficie de toalla unos bichos que no reconocés. Son diminutos y blancos, como de obra en construcción, de algo que está roto o a medias. Deberías tirar ese toallón pero no lo hacés porque tomar decisiones drásticas en esta instancia en la que nada se sabe, mucho se supone, todo tiembla. Mejor no. No vas a tirar ni a adquirir nada que no sea de uso urgente.
Te mirás en el espejo del baño y algo recordás. Es esa forma precisa que hace la luz del foquito sobre el vidrio. Te ves los ojos y debajo de los ojos, la piel cansada y húmeda, el pelo finito finito como de anciana, la boca seca pero hinchada, bonita, tal vez lo único en lo que te destacás en este ecosistema del derrumbe. Caminás a la habitación y la cama está desecha. Ves una araña del invierno. Se abre paso entre los almohadones abollados y la remera que estrujaste cuando dormías, antes de huir por dos meses, la estrujaste pensando en el olor de alguien. La última fiebre de la noche antes de huir, también eso recordás, y las imágenes se mezclan con el murmullo de los vecinos de este edificio que te tocó en suerte. La mujer que le dice “basta” constantemente a su perro, la pareja que elabora estadísticas mientras escucha la radio AM, la mujer que vive con su hija adolescente y hornea por las tardes mientras le grita a su hija, también, que “basta”, el televisor siempre encendido del vecino mudo, ese que solía subir y bajar por el ascensor en las madrugadas sin motivo aparente. Los gatos en los techos, la riña, la ira, los alaridos de reconciliación.
Tu cocina tampoco es algo que te pueda simpatizar. La pava se oxidó y por acá también caminan hileras de bichos rubios que no sabés bien a dónde van. El olor que viene de la cañería se parece a la naftalina. Es el olor del vacío. De lo que nada antes y nada después. El olor de que no hay nadie. Recordás el poema de Gianuzzi que lleva ese nombre: “en cuanto suene el golpe de la primera puerta en el edificio, el grito del teléfono y la radio anunciando una temperatura de dos grados bajo cero en la ciudad y, lo que es peor, que se ha lanzado una llamada al espacio exterior y nadie ha respondido todavía”.
Y las plantas ahí, como arrojadas al vacío pero apoyadas una al lado de la otra en el suelo del balcón, como izando una bandera. La planta más alta sobrevivió, contra todo tu pronóstico, y las más bajas no pudieron hacer nada al respecto. Aunque estén moribundas están reunidas y esta idea un poco te consuela. Cargás con agua una botella de agua que traés de la calle, primero la desinfectás por supuesto, y regás las plantas que creés podrán llegar a algún puerto. Te calentás un poco de agua en una cacerola porque perdiste la mitad del mobiliario en la huida —te da vergüenza calentar agua ahí— y tomás un té humeante al lado del jardín marchito. Mirás a través de este balconcito tuyo, parada al lado del lavarropas, buscás la más mínima porción de cielo. Centrás la mirada ahí y por primera vez en el día lográs no pensar en nada más. Este ejercicio de no pensar bien podría salvarte la vida pero te resistís a volverlo algo cotidiano. No pensás, bebés la infusión, tocás las hojas de la planta que te saca una cabeza de estatura, mirás tus libros, el sillón. No hay caso. Volver a tu casa ya no significa volver porque el presente es algo uniforme, sin ningún borde. Estás viviendo en la casa de él aunque eso, debido al contexto, tampoco es una noticia.
Encontrás otra hilera de insectos, no son hormigas, no son arañas, no son nada que puedas reconocer. Qué extraño sentir lo irreconocible todo el tiempo, la falta de familiaridad de la pandemia. El barbijo, la OMS, el síntoma, el temor, el desborde, la concentración, escribir de vez en cuando, alegrarte, volver al desborde. Estar pendiente de los picos de tu propio estado de ánimo.
Decidís volver a huir de tu casa. Por ahora no vas a quedarte. Ese espacio que alquilaste ahora le pertenece al reino de los insectos y ellos harán lo que tengan que hacer. Eso sí: elegís un libro de la biblioteca. Ese que extrañabas. Los diarios de Emilio Renzi de Ricardo Piglia. Abrís sin querer en esa página que marcaste antes del distanciamiento social. Esos párrafos que le leías en voz alta a tu mejor amigo para sacarle una sonrisa y volverte caminando en colectivo como si eso fuera la fortuna. Y lo era.
Leés: “La obsesión nos hace perder el sentido del tiempo. Uno confunde el pasado con el remordimiento”. Y pensás en ese anhelo estúpido y perpetuo de que todo vuelva a ser como antes. La pesadilla del antes, del lugar al que no se vuelve. La falta infinita.
Te vas de tu casa. Dejás todo como está, tal cual lo dejaste. Seguís en actitud de escape, de ocultamiento. Ese living árido y mudo no irá con vos a ninguna parte. Te calzás el barbijo y caminás incómoda por las calles del otoño de este barrio. Te cruzás con cinco personas en cinco cuadras. Qué curioso el paisaje del drama mundial, tan parecido a un domingo a las siete de la tarde.
Llegás a tierra firme y buscás tu teléfono celular porque eso sí, qué placer scrollear y espiar el ocio ajeno. Facebook, Instagram, Whatsapp, Google. Llegás a la peste negra, por supuesto, navegando en la red. En este momento no tenés otra manera de llegar a ninguna parte. Vas de tu casa al supermercado, de Google Earth a tu pasado, del Google clásico a la anécdota de la vida de otros. Solo así te movés, ejercitás la estructura ósea. Esto que decís parece un gesto publicitario, un guiño con el buscador más famoso del planeta, y lo es, pero sin mayores intenciones. En este tiempo nada de lo que hagas conlleva mayores intenciones. Perdés el hilo de lo que hacés, solo sostenés el hilo de lo que pensás aunque siempre desemboque ligero en un bollo negro. ¿Quién eras vos, antes de este giro exponencial? ¿Qué te representaba? ¿De qué te gustaba hablar o cuál era la canción que siempre ponías primero? ¿En qué momento te vieron brillar?
La peste negra.
Llegás al evento histórico justamente porque estás pisando uno y no te sentís orgullosa en lo más mínimo. Llegás a la peste negra por las famosas máscaras de pico de pájaro, porque volvés a verlas en un sueño de cuarentena que tuviste hace poco. Un portal de internet de otro país te cuenta acerca de la lucha contra la peste bubónica, esa que generaba una fiebre superior a los cuarenta grados y bubones en el cuello, axilas, brazos y piernas debido a la inflamación de los ganglios. Los médicos de aquel entonces llevaban esas famosas máscaras que parecían picos de ave con dos agujeros que bastaban para respirar y se rellenaban con perfume, vestían botas de cuero de cabra, lentes, sombrero y guantes. Por último, y no menor, tocaban a los pacientes con un bastón.
Claro.
En tiempos de pandemia el contacto físico significa peligro y anhelo.
Comés un pedazo de pan blanco, le untás queso crema. Comés un rato con la mirada perdida, otra vez, como si recién te despertaras, pero no. Muchas veces en el día te sentís así. Buscás papeles viejos, esos que ya no sirven pero tienen retazos de colores. Separás los que son lo suficientemente firmes para construir algo. Te animás y lo hacés, recortás con la tijera, pegás los extremos, recortás los ojos, diseñás el pico. Te fabricás tu propia máscara de pico de pájaro. Pensás seriamente en envolverte la cabeza con eso. Pensás seriamente en salir a la calle vestida así, como un médico de la Edad Media, como un cuervo. Pensás seriamente en echarte a volar.
Buenos Aires, Argentina
La Bitácora del encierro es un proyecto de la UAM Cuajimalpa