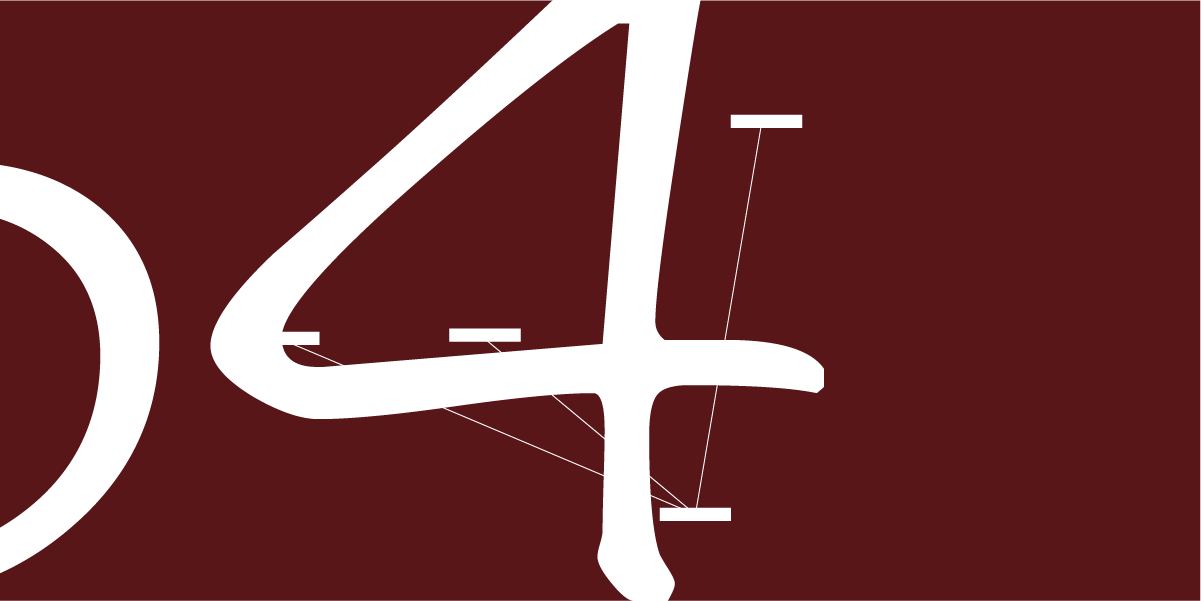Hoy es todos los días, desde hace ya cerca de noventa.
Y todos los días, hoy, se repite la misma historia.
Mi hijo de dos años se despierta y nos despierta, cuando mi hija de diez está en la casa se hace cargo de él un largo rato y nos deja dormir un poco más, hasta que por fin me desprendo de la cama y vengo al comedor, que me sirve de estudio, y me asomo por la ventana a ver si el águila ya está en su puesto de vigilancia en el punto más alto del pararrayos, allá, a doscientos o trescientos metros de mí, de nosotros.
El águila es todo lo que yo no soy.
El águila es todo lo que, hoy que es todos los días, yo quisiera ser.
Un gallo cacarea del otro lado del muro, una pared alta cubierta por una buganvilla cada vez más descuidada, cada vez más sí misma, liberada de las tijeras del jardinero que ya no viene más a visitarnos.
Uno, dos, cinco, incontables colibríes vienen a alimentarse de las flores rosa mexicano de la buganvilla, los reconocemos por el color de sus picos y el verdor distintivo de su plumaje, cada día, hoy, que es todos los días y el mismo, las pequeñas aves se acercan más a nosotros, acaso se reconocen en nosotros o nos miran como sus opuestos.
Del otro lado de la casa, allí donde están las recámaras, las ventanas dan al garage y a un piracanto a cuyas ramas llegan falsos gorriones, poseedores de un canto dulce, pienso que son canarios silvestres, su plumaje pardo y los dedos de sus pies muy delgados, rematados por uñas finas y negrísimas, su pico idéntico al de los canarios amarillos o blancos o pintados que, encerrados en una jaula multicolor, eligen papeles doblados que, una vez extendidos ante nuestra mirada, nos muestran nuestra suerte.
Mi suerte, hoy, es la misma de todos los días, porque hoy es todos los días, me repito, y los falsos gorriones que pienso canarios silvestres trinan para acallar al gallo, allá lejos, del otro lado de la casa, en donde, a doscientos o trescientos metros, pienso al águila posada en su puesto de vigilancia en el punto más alto del pararrayos.
Todavía no dan las ocho de la mañana y, casi siempre, deseo y deseamos que ya den las ocho de la noche, la hora en la que acostamos al hijo de dos y comenzamos a gozar de unas breves horas de libertad plena, la hija de diez ha aprendido a hacerse cargo de sí misma y goza del desencadenamiento que le ha traído este día, que es todos los días, en el que no va más a la escuela y lo pasa en casa, encerrada, como hace tiempo que las niñas y los niños pasan los días, encerrados en su casa, nosotros, sus padres, temerosos del exterior y de la violencia, antes, mucho antes incluso del encierro obligado y del virus invisible pero omnipresente.
Un silencio raro, de pronto.
Callan todas las aves que me rodean.
Hasta que el gallo perturba el momento con su cacareo insistente, siempre a deshoras, como si no hubiera mañana.
Ni noche.
Ni día.
Este día que, hoy, es todos los días y estamos todos en un gallinero iluminado sin tregua por tubos de luz de neón.
Hablo en primera persona del singular, yo, y hablo en primera persona del plural, nosotros, aunque la primera casi siempre acaba fundida en la última, el nosotros por encima del yo, hace mucho tiempo, muchos días, que son todos y el mismo día, que no estoy solo, que no estamos solos, que no tenemos acceso a un puesto distante, aunque a la vez cercano, como el puesto de vigilancia del águila en el punto más alto del pararrayos o mi cubículo vacío de mí y relleno de muchos libros que ahora extraño.
Libros que pensé no necesitar durante este largo día, que es todos los días, hoy, libros que me imagino leyendo en la soledad de ese espacio ínfimo pero mío, conquistado durante poco más de tres lustros, enclavado en un edificio a su vez enclavado en un cerro del poniente de la ciudad, a donde hace cerca de noventa días que son el mismo día no he ido.
Allá arriba también hay pájaros, gorriones verdaderos a los que una colega, heredera de la tradición de otra colega, les deja alpiste y agua todas las mañanas, para mirarlos beber y comer debajo de los nísperos que abundan allá arriba, en mi puesto de vigilancia en la oficina que imagino el punto más alto de mi pararrayos, vacío de mí.
Intento retratar al águila con la cámara de mi celular, pero su lente apenas registra una mancha nítida pegada justo debajo de la punta afilada del pararrayos, que apenas sobresale entre las ramas verticales y erguidas al sol de la buganvilla desgarbada pero radiante, libre de las tijeras del jardinero que ya no nos visita y plena de los colibríes que se alimentan de sus flores rosa mexicano y de las ardillas que brincan de unas a otras de sus ramas en pos de algo qué comer.
A veces nuestra vecina de abajo les deja cacahuates a las ardillas, a veces nosotros les damos palomitas de maíz, mientras las tórtolas las miran desde arriba en espera de lo que ellas les dejen, apostadas en el techo de lámina que cubre el gallinero en el que el gallo cacarea a diario y a deshoras y todo el tiempo, como si no hubiera ayer ni mañana, sólo hoy, que es todos los días el mismo día, todos los días, hoy.
Comparto la fotografía de mi águila en redes sociales y un amigo responde presto, me dice, con genuina emoción, que es un halcón de Harris, que en mi barrio tienen sus nidos, que otros escritores y poetas han dejado registro de ellos en sus crónicas y conversaciones, que incluso alguna vez uno de esos grandes pájaros se lanzó como kamikaze sobre la calva de uno de ellos, quizás atraído por el brillo de su cráneo de intelectual o por un piojo de pronto desprendido de su melena despeinada.
No sabe bien, mi amigo, de cuál de los escritores asentados en mi barrio a lo largo de la historia se trata, quizás algún día, que ya no sea hoy, que es todos los días, se trate de mí y el águila deje su puesto de vigilancia en el punto más alto del pararrayos, se descuelgue de las alturas y vuele hasta mi cabeza para picotearme las palabras.
No contento con el dictamen ornitológico de mi amigo, navego en la red en pos del águila, mi águila apostada en el pararrayos ahora mismo que la escribo, para descubrir que los halcones de Harris son aguilillas rojinegras o gavilanes mixtos o peucos, Parabuteo unicinctus y no Aquila chrysaetos, águila real o mexicana.
Los retratos y diagramas de ambas aves coinciden con lo que yo alcanzo a ver de mi propia águila, que de pronto se deja caer de su puesto de vigilancia en el punto más alto del pararrayos, extiende sus enormes alas y emprende el vuelo, primero hacia abajo y luego ya no sé si hacia la derecha o hacia la izquierda, hoy, todos los días.
Para salir de dudas, hago otra búsqueda en la red, tarjeta de crédito en mano, y encuentro el artefacto que una amiga me muestra en un mensaje y con el que, dice ella, podré ver mi águila con nitidez y cercanía.
El paquete llega al día siguiente, es decir, hoy, todos los días.
Abro la caja y extraigo la otra caja que yace en su interior, me lavo las manos y libero el artefacto de su empaque: un monocular.
Todos duermen, menos yo.
Duerme mi mujer y duerme el niño de dos y duerme la niña de diez.
Es domingo, hoy, aunque también es todos los días.
El águila ya está allí, en su puesto de vigilancia en el punto más alto del pararrayos.
Coloco el monocular sobre mi ojo izquierdo y afoco el artefacto con la mano derecha.
Entonces, la veo.
Con claridad me veo.
Nos veo allá arriba, libres, solitarios, apostados en nuestro puesto de vigilancia en el punto más alto de nuestro pararrayos.
Y no hay más días.
Ni uno ni diecisiete ni cerca de noventa días, hoy.
Ciudad de México, México
La Bitácora del encierro es un proyecto de la UAM Cuajimalpa