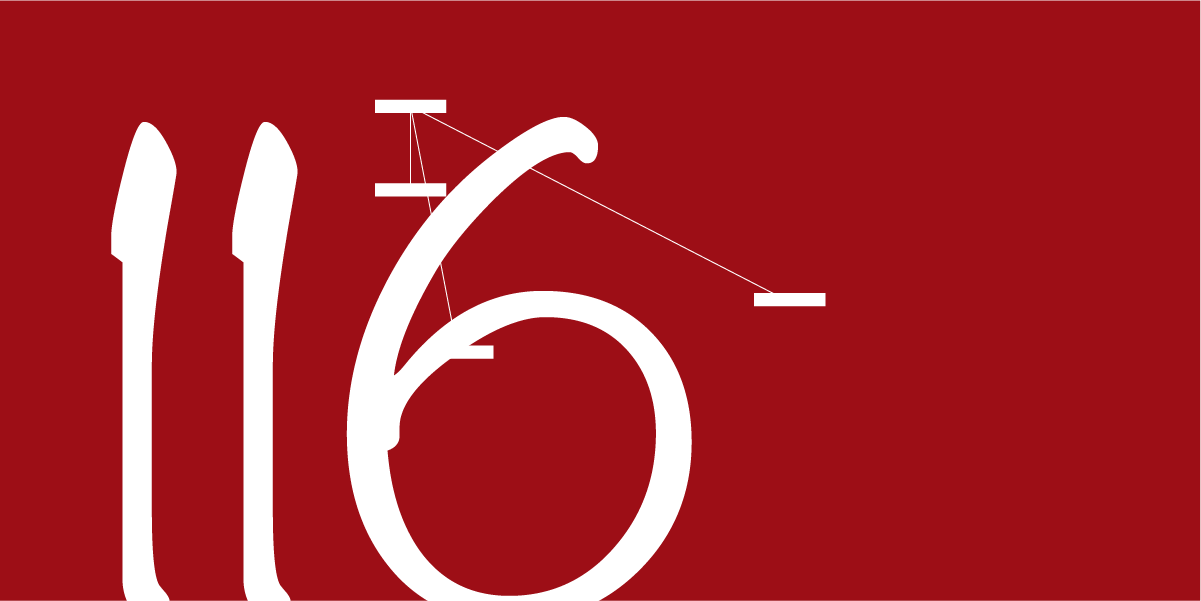El día que el gobierno holandés impuso el confinamiento, recibí la llamada de un amigo para hablar de las implicaciones del asunto a detalle. Los dos éramos solicitantes de asilo, los dos estábamos tranquilos y los dos en armonía con los pensamientos del otro. Uno estaba atrapado en Nueva York, Estados Unidos, y yo en Holanda. Al final, hablamos de todo menos del Covid-19. Supongo que para nosotros no era muy pertinente porque estábamos atrapados en nuestras propias corazas, incluso antes de que el virus atacara nuestras vidas. Sin pasaporte, sin derecho a trabajar, sin seguridad, ni planes para el mañana. Sólo el horrible silencio de las vidas que cuelgan del hilo del tiempo fermentado en el dolor, la soledad y la ira.
En un periodo breve de tiempo, personas blancas de las que no había sabido nada por años, incluso décadas, comenzaron a llamarme y a preguntarme qué tal estaba. En las circunstancias correctas eso me habría hecho muy feliz, pero dado que yo no estaba en las circunstancias correctas, o en circunstancia alguna, sólo me molestó. Mi tiempo, mis sentimientos o incluso mis reflexiones sobre el mundo que me rodeaba estaban congeladas en el tiempo. Yo estaba a la espera. A la espera de sentir, a la espera de experimentar 100 sombras de oscuridad, como refugiada. Para mí, el virus y sus implicaciones no importaban en absoluto. ¡Ni siquiera un poco!
Al día siguiente, me levanté temprano, me hice una taza de té, me senté en el balcón a disfrutar de la vista que tengo de los tejados de la vieja ciudad y que me muestra dos torres de iglesia, la azotea de un museo y la angosta casa blanca de un vecino que ofrece serenatas a la comunidad en las noches. La ciudad se veía como una fotografía serena, una fotografía congelada, exactamente como mi vida. El aire estaba inusualmente claro y más puro de lo que solía estar. El cielo no tenía las líneas blancas de los aviones que despegan del aeropuerto Schiphol, no había ruidos de coches, no había murmullos, ni el polvo que constantemente tapa mis vías respiratorias. ¿Saben? Simplemente era una buena sensación. En ese momento todos eran yo y yo era todos. En ese momento todos estábamos en armonía, en lo mismo, y no estábamos en control de nuestras vidas. Por un segundo, el virus había establecido un conjunto de normas que llevó las frecuencias de la vida a la misma línea roja donde todos nosotros, quiero decir cada uno de los seres humanos, estaba en peligro. ¡Era fascinante!
Vi a presidentes, dictadores, primeros ministros inútiles, billonarios, bastardos egocéntricos corruptos, hombres de negocios de Wall Street, incluso a terroristas esconder sus cabezas entre las piernas y lloriquear de miedo. Quiero decir que, hasta ahora, ninguna protesta había sido tan poderosa, ninguna guerra había sido tan hercúlea, ni ningún virus tan religioso. Todos nos lavábamos las manos, todos nos desinfectábamos, todos nos cuidábamos de no tocarnos unos a otros, todos nos manteníamos a una distancia de metro y medio y, por algún tiempo, parecía que todos le rezábamos al mismo Dios, que hacíamos los mismos rituales, que vivíamos de la misma manera. Yo inclinaba mi humilde cabeza frente a este virus que le había roto el lomo a economías que dejaban más pobres a los pobres y hacían más ricos a los ricos, que redujo la distancia entre todos, que era de kilómetros, a sólo metro y medio y que cobró las vidas no sólo de los indefensos que padecían las sequías, la desnutrición, las guerras, sino de todos y de cualquiera. Estaba asombrada del poder de este virus que nos volvió vulnerables frente a los anaqueles vacíos de los supermercados, sin jabón ni papel de baño para limpiar nuestra asquerosa ambición, ego y hambre infinita. Roperos y roperos y roperos de atuendos, joyería, casas, coches, billones en bancos y ningún lugar para usarlos ni nadie a quién enseñarlos ni presumirlos; yo me reía a carcajadas. Sentía un gran dolor, pero también la alegría de la venganza.
En esta agonía, lloré con todos los que lloraban por la pérdida de vidas, pedí ayuda para aquellos que estaban enfermos y con necesidades y me di cuenta de que la buena voluntad siempre será buena y la mala siempre mala. Había gente que acopiaba víveres y cuidadosamente los dejaba a la puerta de quienes no tenían comida. Vi a gente que compartía su reserva de papel de baño con otros que no tenían. Doctores y enfermeros cuidando incansablemente a aquellos que luchaban por sus vidas y había, por otra parte, quienes subían los precios de todo, porque los negocios también tenían que sobrevivir. Me di cuenta de que el equilibrio entre el bien y el mal nunca se romperá. Siempre tendremos el bien y siempre tendremos el mal, todos hundidos en la mierda por un virus diminuto, pero, no obstante, la misma mierda.
Si me preguntan, diría que nunca he tenido esta paz en mi vida. Ahora sé que el mundo rueda, con todos en él, en la misma dirección, no por la rotación natural de la Tierra, sino por un virus diminuto que, sin esfuerzo, nos hace girar alrededor de su pequeño dedo, de manera tan grácil, tan elegante, que nos vimos forzados a obedecer al mismo Dios, de la misma manera, con los culos hacia el cielo, ya saben a qué me refiero, ¿verdad?
Nadie, lo sabemos, nadie va a irse de este planeta en fechas próximas. Si está muriendo, todos nos vamos a morir, juntos, en él. Si un día va a florecer, vamos también a estar todos, juntos, en él. Quizás muchos entendieron que un pequeño diminuto virus es capaz de destruir, en segundos, su sentimiento de seguridad. Quizás muchos entendieron que nada de lo que poseemos necesita durar para las futuras generaciones, porque podría ni siquiera haber futuras generaciones. Quizás muchos entendieron que nada por lo que luchemos es más valioso que nuestras diminutas vidas, que son tan frágiles como un mosquito. Quizás muchos entendieron que algunas cosas tienen que cambiar y necesitan cambiar ahora mismo. Quizás el virus es la mano de Dios que ustedes conocen —y yo no—, que nos está mostrando el camino que necesitamos caminar juntos, bajo la misma luna.
Quizás, sólo quizás, esta sea una bendición y no una maldición. Ahora voy a tomarme un café y a agradecer a quienes lo cosecharon para mí —a muchas millas de distancia—, lo embarcaron, lo molieron, lo prepararon y lo sirvieron. ¡Salud!
¡Cuídense dondequiera que estén!
De mi parte y de mi honorable amigo, Covid-19.
*Zam Abassanova forma parte de los residentes y refugiados de la Red Internacional de Ciudades Refugio (ICORN, por sus siglas en inglés).
La Bitácora del encierro es un proyecto de la UAM Cuajimalpa