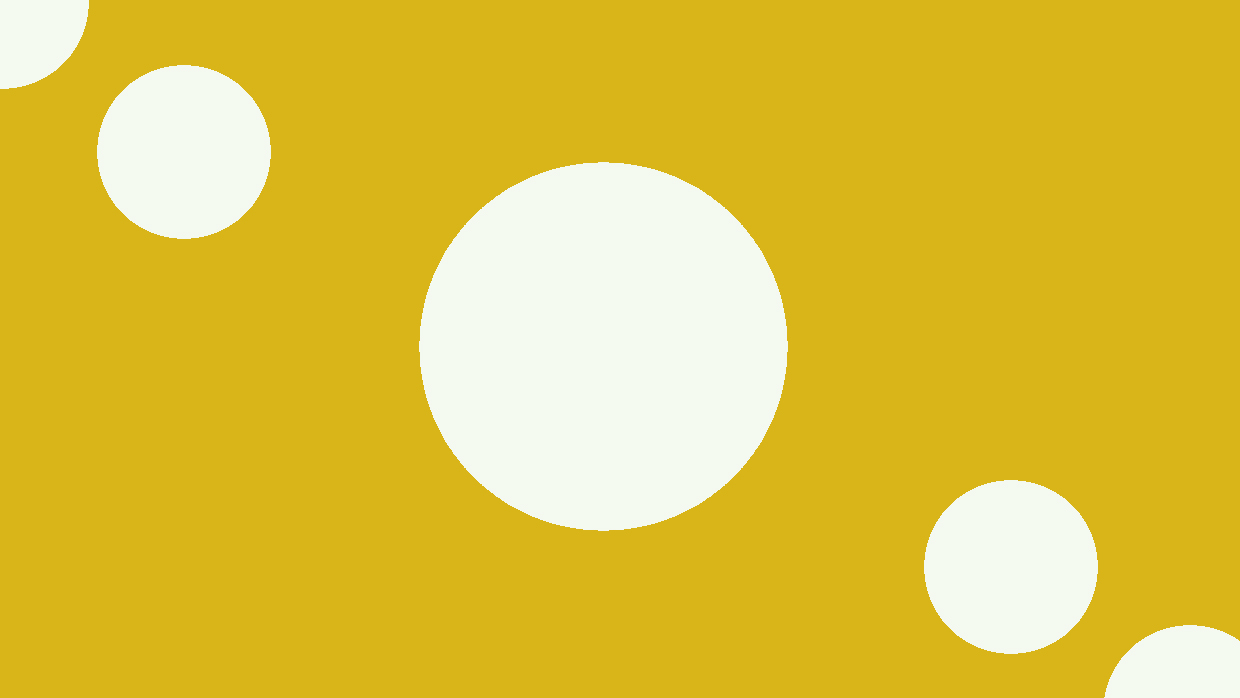Soy Vicente García Novella, tengo 69 años, soy ingeniero – arquitecto y estoy ciego desde hace 10 años. Elaboré este relato con el apoyo y guía de mi nuera, Libertad Hernández Santiago, para expresar cómo es mi vida con discapacidad. Conformamos estos relatos tras un resumen de 4 horas de conversación de mis experiencias de vida. Estas son mis propias palabras.
¿Cómo que un arquitecto ciego?
Me sucedió algo padrísimo. Un día llegué a la plaza del Zócalo de la Ciudad de México, salí del metro, me orienté y equivoqué la imagen del sol a esa hora, un sol rasante iluminando las torres de Catedral frente a mí. Empecé a caminar por la plaza de la Constitución en diagonal para cruzarla y llegar a la calle de Madero, escuchaba a la gente que iba caminando, iban con sus portafolios, llegué a Cadivi (Centro de Atención Integral para la Discapacidad Visual) y cuando llegué, no encontré la puerta. Se entraba al edificio por un portón para el acceso de los autos, de ese ancho, un poco más grande, luego se debía entrar a Cadivi por otra puerta más pequeña, pero que no tenía ninguna señalización. Entonces fui tocando cada puerta hasta encontrar la del Centro de Atención. Cuando estuve buscándola, me di cuenta de algo: estoy ciego.
En ese momento entendí que todo el trayecto fue evocación de las imágenes, de la plaza, de los lugares, de las cosas, de los edificios, el saber dónde estaban desde mis recuerdos de cuando podía ver. Digamos, yo iba viendo realmente, iba recorriendo en mi mente las imágenes de lo que conocí con la vista. Yo conocía la Catedral, cómo se veía, la calle de Madero, por eso, al llegar a Cadivi y estar buscando una puerta que no conocía, en ese momento percibí mi ceguera.
Llegué a Cadivi, me entrevisté con la instructora. Le dije, “yo ya sé algunas cosas, vamos a partir de lo que me puedas enseñar”. Y ella me respondió, “tú dices que sabes hacer esto y lo otro, pero yo no sé si sabes. Vamos a ir al metro Chabacano y luego regresamos aquí, ¿puedes hacerlo?”
Salí de Cadivi, di vuelta a la derecha, luego a la izquierda, fui escaneando el piso con mi bastón, encontré el cambio de piso, identifiqué que ya llegué al metro, entré al metro, bajé las escaleras, escuché el torniquete, caminé en esa dirección, ahí había un policía, le dije “buenos días, con permiso”, llegué al andén, me fui pegado al muro y esperé a que llegara el metro. Me vio un policía, me preguntó “¿va a abordar el metro?”, le dije que sí. “Espéreme tantito ahorita que llegue”. Llegó el metro, pero repleto, se acercó de nuevo el policía, me tomó del brazo, le dijo a la gente del vagón “¿se hacen tantito para allá, por favor?”, me subí “¡Gracias!”, conté las estaciones, me bajé en Chabacano, nada más crucé el andén y esperé al tren que viene en el otro sentido, escuché que llegó, abordé el tren, me bajé en Tacuba de nuevo, llegué a Cadivi, “ya estoy de regreso”. Esperé 20 minutos a que llegara la instructora. Cuando llegó, la recibí sonriendo con esta pregunta:
– ¿Qué le pasó?
– ¡Es que a mi no me ayudan los policías a cruzar la calle, te ayudaron a subir al vagón y yo no me pude subir hasta dos trenes después!
Yo no pedía ayuda, pero por el sonido de los autos sé cuál es el carril que está en siga y cuál está en alto. Cuando escucho que se detienen es cuando cruzo.
Creo que ese es el más importante conocimiento: la adaptación y dar el paso. Eso me ha ayudado a sobrevivir. La bronca es que no me han vuelto a dar trabajo.
–**–**–
Yo ya usaba el bastón blanco cuando estuve al frente de una de mis últimas obras, un centro de voz y datos. Cuando llegaba solo, al edificio del Instituto Federal Electoral (INE) tenía que registrarme, poner mi nombre. Le decía al hombre de seguridad: “Un favor ¿puede poner su dedo donde tengo que firmar?”, ¡me imagino la cara que pondría! Ya firmaba y le decía: “¡Listo, gracias, muy amable!”, y sacaba mi bastón blanco.
Cuando iba con Tere, mi esposa, ¡qué alivio!, porque nada más la tomaba del brazo, entraba, ella se registraba y yo nada más firmaba.
Recorríamos la obra, ella me iba a diciendo cuál era el avance. Yo hacía mis comentarios, le preguntaba, “oye ¿qué está pasando con las instalaciones eléctricas, con las de voz y datos? ¿cómo van las pantallas?”
Yo ya tenía muy baja visión, sin embargo, me daba idea de qué estaba pasando, cómo era el lugar y lo que había que hacer. Así lo coordiné, yo había establecido los lineamientos y todo. El ingeniero Salas, de una de las empresas contratistas, de pronto se dio cuenta de que yo no veía. Me puso varios cuatros.
Frente a los demás, yo no admitía mi pérdida de la vista, ante el temor del rechazo: ¿Cómo que un arquitecto ciego? ¡eso no es posible! Cómo tú, un arquitecto ciego, vas a coordinar una obra de arquitectura en la que vas a poner instalaciones, vas a poner cosas de voz y datos, vas a decir dónde van los equipos, bueno, ¡hasta vas a elegir los colores! Pues no, no se lo imaginaban. Tere es mis ojos, pero la responsabilidad, la imagen del que coordina, el cerebro de eso soy yo.
La industria de la construcción se maneja como un cuerpo militar, hay grados, empieza desde el responsable de la obra, luego sigue el maestro de obra, luego los cabos, hay niveles de decisión y de mando. Lo primero que aprendí en mis primeras obras es que los demás tienen que reconocer que tú eres el jefe, porque si no lo haces, no tendrás autoridad sobre la gente y terminan haciendo lo que se les pega la gana, tratan de sobrepasar los límites, primero económicos, con los precios, luego con la calidad: “Si este no ve, no se va a dar cuenta”.
El problema de no manifestar mi pérdida de visión era mío, no de los demás. En el caso del INE, yo temía que al saber que yo era ciego, el cliente le podía haber dicho a la empresa contratista: “Quiero un arquitecto completo”.
De verdad, para un arquitecto, la vista es muy necesaria, a mí me respalda la experiencia, pero en muchas cosas Tere me ha apoyado muchísimo porque ha sido mis ojos. Me pasó también en el piso 44 de la Torre Latino, otro de mis últimos trabajos. Yo tenía que coordinar maniobras en la noche, parar una grúa en la avenida. Luego, bajar cuatro niveles del sótano, donde no había elevador, se bajaba por una escalera de caracol. Para todos era fácil bajar y subir, para mí, era un reto.
También me tuve que subir a una antena, en la punta de la Torre, para checar que estuviese fija. Había un ingeniero que me asistía, sin embargo, tuve que decirle, “A ver, dame chance de subir”, “¿Pero se va a subir usted?”, “Sí”.
A final de cuentas, todos sabían que yo no veía, se dio cuenta todo mundo. El único que no se daba cuenta de eso era yo.
Los clientes llegaron a comentar que cómo era posible que yo estuviese al frente. El más agresivo fue el de la Torre Latino, un ingeniero que acababa de perder a un hijo; estaba muy enojado con la vida. Me dijo “¿tú qué puedes coordinar, si no ves? Pero a las doce de la noche o a la hora que fuera, yo siempre estaba presente en la obra, esa era mi forma de trabajar desde siempre, de toda la vida, así manifestaba mi responsabilidad y eso me daba seguridad.
Del estacionamiento a la puerta del INE yo llevaba el bastón blanco y ya a la entrada, lo doblaba. Pero un día no me di cuenta de que detrás de nosotros venía un ingeniero, uno de los dueños de la empresa que nos contrató. A la salida, me dijo: “Oye Vicente, y yo que creí que ibas viéndole las piernas a la muchacha que iba caminando delante de nosotros y que por eso ibas agachado ¡y resulta que es porque no ves!, ya decía yo, ¡qué bárbaro, Vicente, que todo el tiempo le fue viendo las piernas a la muchacha! Le respondí: “Efectivamente, no veo”.
Me dio mucho coraje. Se dio cuenta de mi discapacidad y me la enfrentó de forma vulgar. Eso me dio coraje. Después de eso, al concluir la obra, ya no me volvieron a dar trabajo. Estoy seguro de que fue porque no veo, más allá de mi experiencia técnica.
–**–**–
Mi hermana Martha y yo siempre nos íbamos al escenario más trágico, así me lo decía ella, siempre pensábamos en lo peor. Y la vida nos fue enfrentando a cosas muy importantes. Un día llegan Martha y su esposo Enrique, me dicen que su hija Tania tiene esclerosis múltiple, me platican sobre cuáles eran las expectativas con esa enfermedad, etcétera.
Y yo, les respondo, con toda flema: “Yo ya percibía que algo estaba pasando. Ahora tienes que reconocer que tienes un elefante en la casa, tomémoslo de la mano, porque hay que enseñarle a Tania y a ustedes que, si salen a la calle, hay que salir con el elefante. Acostumbrémonos a vivir con el elefante, tomémoslo de la mano y salgamos a hacer nuestra vida diaria con el elefante junto. Una vez que nos acostumbremos, ya no nos vamos a dar cuenta de que ahí está, vamos a ver que se vuelve parte de la vida diaria.
Eso se lo dije a mi hermana Martha y a su esposo, Enrique. ¿Y qué tiene que ver esto con mi ceguera? Pues que, si yo ya les decía en ese tiempo que tenían que tomar a su elefante, ¡yo también tenía que agarrar a mi propio elefante!
Hacía tiempo que yo ya llevaba de la mano a mi elefante, yo tenía miopía de más de 10 dioptrías, me hice la cirugía de queratotomía radiada, la promesa era que ya no iba a usar lentes. ¡Qué padre! pero mi vista se fue deteriorando, tenía daño en el nervio óptico. Más tarde llegó el diagnóstico de glaucoma.
Ahora que ha pasado el tiempo, lo que me llega a doler es que yo ya agarré a mi elefante de la mano, pero mi familia todavía no lo agarra. ¿A qué me refiero con esto?, por ejemplo, estamos platicando, estamos en la mesa, hacemos una pausa y sigo platicando y resulta que Vero, mi hermana, ya se levantó y se fue, no me avisa y sigo hablando. O en otro momento alguien me dice: “Ahí te dejé el agua”, “¿dónde?”, “¡pues ahí en la mesa!”. Parece algo obvio, pero para mí no lo es.
Creo que me enfrento a una idea de minusvalía, de minusválido, y no me gusta ser “minusválido”. Siento que, en ocasiones, sin querer, incluso en la misma familia, no aceptan mi ceguera o al revés, deciden que por mi discapacidad no puedo hacer las cosas: “¡No puedes hacer esto!” y entonces me ponen las cosas en las manos. ¡No, no, no, no!, es suficiente con que me digas que el tenedor está a la derecha y el cuchillo a la izquierda, para que yo lo tome. No lo digo así, pero es un asunto que me apena, me mortifica, estamos en los dos extremos.
–**–**–
Siento que perdí el lugar que tenía en la cabecera de la mesa. Mi hermana Martha y yo éramos la cabecera de todos los hermanos, de ocho. En nosotros se apoyaban para pedir consejo, para todo éramos tomados en cuenta, inclusive en situaciones difíciles. Ahora, ellos me informan, me comentan, pero ya no en la misma actitud que tenían antes. Por un lado, está bien, me relevan de esa responsabilidad.
Sí, esto lo perdí con la ceguera. No sé si yo cedí ese lugar de la cabecera de la mesa o me sentí desplazado. O sentí que ya no era consultado. Es un todo, porque tener ese papel de líder es dar una imagen en el aspecto físico, en el aspecto moral, en el económico, en el intelectual. Como que te piden apoyo, te consultan: “Oye, tengo este problema ¿qué hago?». Si hoy me preguntaran o me consultaran, yo seguiría haciéndola de líder. Pero obviamente en el aspecto económico ya no, porque dejé de ser económicamente independiente.
En mi interior, he ganado autonomía, autovaloración. ¿Qué he perdido?, he perdido amigos. A varios les pasó que no supieron cómo manejar mi discapacidad. Gerardo, por ejemplo, solíamos encontrarnos de repente. Un día me dijo, “Oye, nos vemos en tal lugar”, yo le respondí, “Mira, nos vemos en tal lugar, a la hora que tu llegues, búscame, si no estoy pides mesa y cuando me veas entrar te paras y vas a encontrarme.” No lo supo manejar y no nos volvimos a encontrar, ya no nos reunimos.
Sólo una vez que acordamos ir a un lugar, él llego y me dijo muy desparpajado:
- ¡Qué pasó, Vicente, cómo estas!, ahora resulta que ya no ves ¿verdad?
- No, pero aquí estoy.
- Pero ¿deveras ya no ves? A ver, ¿qué tengo, cruz o cuernos?
- ¡Ah, pero si serás bruto! ¿No sabes lo que es perder la visión, no sabes lo que significa?
- Es que no parece que no vieras.
Así, de verdad, bruto. Gerardo era un amigo desde hacía 34 años, pero no supo cómo enfrentarlo, tan no supo que ya no nos volvimos a encontrar.
–**–**–
Hay que hacer de cuenta que, en una reunión, todos saludan, pero al no encontrar espejo en mí, al no verse reflejados, al no tener contacto visual, como que no me ven y no me saludan.
También he caído en la cuenta de que, a veces, mis interlocutores tienen la facilidad de cambiar e incluso revertir lo que digo, y lo hacen en mi presencia, ¡en mi cara! La idea detrás es que, como no los veo, ellos no se sienten responsables de lo que dicen, ni de los acuerdos y compromisos. Si yo los viera, siento que sería diferente. Me acaba de suceder algo así, pero revisando hacia atrás, creo que ha habido varias veces en que esto me ha pasado.
No había caído en cuenta de que el hecho de no sentirse vistos por mí, en esta idea del espejo, hace de mi ceguera, mi no existencia o mi no presencia ante los demás.
–**–**–
Estuvo genial lo que pasó en casa de mi amigo Luis con sus animales. Tiene dos perros gigantes. Primero, Luis los tuvo que acercar a mi para que me olfatearan, me reconocieran, si no, me hubieran agredido. Una vez que me reconocieron y no hice contacto visual con los perros, ellos llegaban y me daban un caballazo, o sea que me tocaban con el cuerpo y en ese momento ya los buscaba con la mano. ¡Qué inteligencia de animal, que al no hacer contacto visual conmigo, hacían contacto físico para avisar, “aquí estoy!”. Eso es genial, deveras.
Lo máximo en este tipo de experiencias fue cuando un día yo estaba sentado en Chapultepec, en una banca al lado del Lago, de pronto sale un perro del agua y llega corriendo hasta mí, me sube sus patas y me empieza a lengüetear, yo lo empiezo a abrazar y le digo “¡hola, ¡cómo estás!” Tuvimos una comunión genial ese perro y yo. Llegó su amo gritándole “¡bájate, fulano de tal!” y me dice muy apenado, “¡disculpe, por favor, este bárbaro!”. Le dije: “ha sido para mi una gran experiencia”. No me entendió, pero yo sí sabía de qué hablaba.
–**–**–
Me costó mucho trabajo asumirme como una persona ciega. Cuando empecé a pensar que íbamos a armar este testimonio, asumí algo que no había querido asumir: que sí me duele, que sí me dolió, ese dolor yo lo disfrazaba, pero sí me dolió la pérdida de la visión. ¿Que dónde me dolió? Me dolió el alma, ahí estaba el dolor. El enfrentarme a que no me vieran porque yo no los veía, el enfrentarme a que me dejaran hablando solo, el enfrentarme a ese espejo, me causó dolor. Sin embargo, el asumirlo me ayudó mucho.
Creo que ahora, los demás ya se han adaptado a mi ceguera, o yo a mi discapacidad. Me llevó años, creo que lo que más me costó trabajo fue quitarme ese disfraz de “¡Yo lo puedo todo!”, ese egoísmo, la personalidad que me formé desde la adolescencia y que me dio frutos, de hecho, me ayudó a enfrentar la vida.
Es un proceso de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Enfrentarte con la sociedad, asimilarte en la familia, asimilarte y aceptarte. Pero me faltó humildad para enfrentar mi discapacidad. Eso fue, se llama humildad, una vez que tuve la suficiente humildad para aceptarla y que me di cuenta de que me dolía, que realmente me dolía, en ese momento ya descansé. Ahora, estoy en paz.