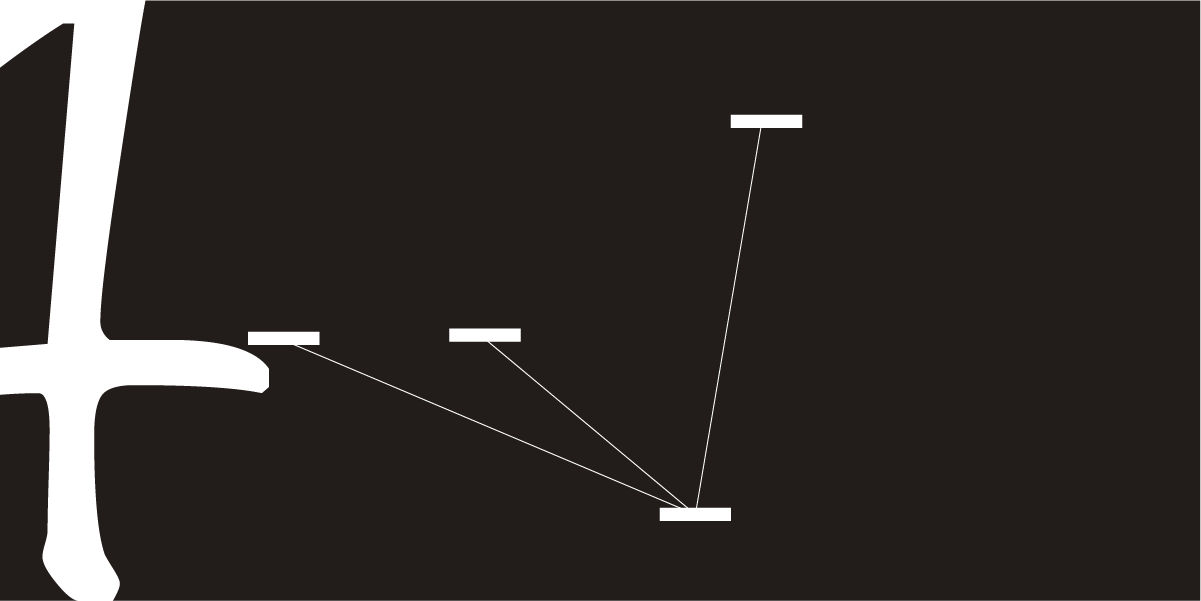Un hombre mira en la televisión que su obesidad y sus treinta años de fumador son factores de riesgo. Por pánico, comienza a comer compulsivamente y a dejar encendidos hasta tres cigarros en cada cenicero de su casa. Está atrapado: entre más angustia, más riesgo adquiere. Desesperado, le pide consejos a un amigo, quien le recomienda hacer ejercicio. Empieza por correr en el pasillo de su casa, cada vez más rápido, pero, desacostumbrado, se tuerce un tobillo y cae, sin poder levantarse, justo en la puerta de la entrada. Ahí, tirado, piensa que ya no volverá a ver la calle, el jardín de enfrente, ni a nadie más. Cierra los ojos y pide un último deseo.
Una gerente de Muebles Chantal despierta en su cama y el reloj le dice que son las diez de la mañana. Se da cuenta que, desde hace treinta años, no ha estado acostada a esa hora, ni un solo día. Se estira, bosteza, se siente culpable de no estar trabajando. Entonces, escucha el sonido de los trastes en su cocina y se paraliza. Mira a su alrededor en busca de algo con qué defenderse. Está claro que quien está en ese instante moviéndose desde la cocina es un ladrón. Sin encontrar nada más que un zapato, sale de la recámara a enfrentarlo. Ahora escucha a alguien silbando en la cocina. Al abrir la puerta, encuentra a otra mujer quien se paraliza en el instante de empuñar un cuchillo para embarrar de cajeta una rebanada de pan.
— ¿Quién es usted y qué hace en mi casa? —aúlla la gerente alzando el zapato.
— Yo vivo aquí de ocho y media al cuarto para las seis.
Así, la gerente descubre que la otra mujer ha vivido en su casa durante los últimos treinta años. Es, por supuesto, ella misma en una vida doméstica que nunca vivió.
Una pareja encerrada llega al acuerdo de no abrazarse ni besarse durante catorce días. Ambos estuvieron en contacto con compañeros de trabajo que bien podrían haber estado contagiados sin tener síntomas. Van y vienen por los recovecos del departamento tratando de no hablarse a menos de un metro y medio de distancia, sin tocarse. De vez en cuando, se dirigen miradas coquetas pero no pueden actuar en consecuencia. Comienzan a escribirse mensajes en las paredes. Al principio es solo un “te amo”, pero muy pronto comienzan a tener contenido sexual y hasta pornográfico. Describen lo que se harían mutuamente de no estar practicando la yoga de la sana distancia. Uno de los grafiti a la entrada del baño dice: “Me como a bocanadas tu aroma a Fabuloso”.
Ahora que me lo pregunta, sí existió un mundo preCovid. Usted no me lo va a creer, pero la gente no pensaba que los demás fueran contagiosos. Caminábamos en las calles de las ciudades y no pensábamos en sacos de virus desconocidos o bacterias que buscan aprovecharse de nuestras células y sangre. Es más, nos fijábamos en si eran bellas o bellos, si sus curvas eran armónicas, en sus sonrisas, en sus miradas. Era sexual. Caminar en la calle, ir en los vagones de los trenes, era una fantasía de conocer al otro. De verdad. Los otros eran interesantes, no amenazantes. Sé que le será difícil imaginarse un mundo donde las sonrisas no están tapadas con cubrebocas y los ojos sin goggles. Besar a alguien se sentía en la nuca, con expectación, no en el estómago, con fobia. Era placentero y no se pensaba si los labios y la lengua y la saliva portaban enfermedades. Acarreaban, en cambio, un deseo que no tenía fin. ¿Disculpe? No, el fin no era tener hijos, descendencia, como ahora. Era el placer. ¿De qué? Mi generación nunca pudo resolver ese misterio.
Me preparo para lavarme las manos. Deben estar infestadas de virus letales. Lo primero es abrir la llave del lavabo, pero no quiero contaminarla. Debería tomar el jabón para lavarla pero, entonces, contaminaré el jabón. Así que comienzo con asear el propio jabón. Supongo que en la friega entre mis palmas y él, el virus se quedará en la espuma. Suelto el jabón en el borde del lavabo. Con la espuma que me queda, lustro la llave. Veo que el jabón escurre su agua contaminada por todo el lavabo, así que habrá que limpiarlo también. Me froto un poco las manos y voy haciendo espuma en su trayectoria pero se ha escurrido hasta el piso del baño, goteando, en un pequeño charco repleto de virus. Me ha salpicado las pantuflas y quizás el borde de los pantalones de la pijama. Me detengo a pensar mis próximos movimientos: quitarme los pantalones y caminar, atendiendo a donde piso con las pantuflas inmundas, hasta la lavadora. Poner todo a lavar. De regreso, sin las pantuflas, las plantas de mis pies irán recogiendo virus como en kermés. Entonces, antes de caminar, debo tomar la cubeta con cloro y trapear el agua del piso en el recorrido de mis pies hasta el baño. Luego, meterme a bañar para tallar con jabón las plantas de mis pies. Pero quedará contaminado el mango del trapeador, así que, antes de entrar a la ducha, debería limpiarlo y también —lo he recordado— el bote del detergente para ropa y los controles de la lavadora. Para hacerlo, debo tomar el bote con cloro y descontaminarlo primero, con el propio cloro. Me he quedado paralizado con el agua abierta. ¿Cuál sería el primer paso? Cierro la llave y me quedo de pie hasta que la necesidad de sentarme me obligue a volver a enfrentar al virus.
El último WhatsApp que recibió antes de que el crédito de su celular expirara decía: “El ejército está rociando el virus desde los helicópteros que pasan a las tres de la mañana”. El insomnio le permitió escuchar desde su recámara las aspas sobrevolando la ciudad. Abrazó a su esposa y escuchó el silencio en la recámara de los niños. Tenían comida suficiente para unas semanas más, pero la idea de que el virus estuviera allá afuera, embarrado a las ventanas, en espera de que las abrieran para entrar y fulminarlos, lo llenó de angustia, lo sobrecogió. Sintió la garganta inflamada y tosió un poco. Su mujer, todavía dormida, se volteó en la cama protegida por su inconsciente, evitando la cercanía. La fiebre vendría en forma de escalofríos, desde el estómago hasta las sienes. En unas horas estaría convulsionándose por la tos, incapaz de respirar, con un abrumador dolor en el pecho, como si un camión de volteo se le hubiera subido. Se levantó de la cama respirando rápido. Le preocupaba contagiar a su propia familia, a los niños, a su mujer de todos estos años. Que lo tuvieran que cuidar, bajarle la fiebre con tinajas de hielo que no tenían, hablarle a una ambulancia que lo llevara a un hospital en el que, conectado a un respirador artificial, añoraría la última vista que tuvo de su familia, de su casa, de su futuro. Moriría solo, rodeado de caretas de plástico, sin el sentido del gusto, del olfato. Su familia, afuera, en carpas de hule, llorando su agonía sin poder verlo. Se sintió acorralado. No podía permitir que eso le pasara a su familia, preferible terminar de una forma pacífica. Abrió la ventana y, sacando medio cuerpo, inhaló, inhaló, inhaló, en espera de su final. Una vez que sintió los pulmones llenos, tuvo el impulso de dejarse caer. Un sonido lo sacó de ahí: la voz de su esposa hablando en sueños.
Los que están en sus yates, fincas aisladas, cabañas frente a un lago, no son agricultores, ni médicos ni enfermeras, tampoco bomberos o soldados. Son los no esenciales. El país sigue sin sus banqueros, dueños millonarios, abogados de despachos glamurosos. Se desploma sin sus campesinos y enfermeras. En eso va pensando Fabiola mientras mira la ciudad vacía desde la ventana empañada del vagón de Metrobús. Cuando llega a la estación del hospital, se acomoda el cubrebocas y sale a cruzar, una vez más, el Rubicón.
Ciudad de México, México
La Bitácora del encierro es un proyecto de la UAM Cuajimalpa