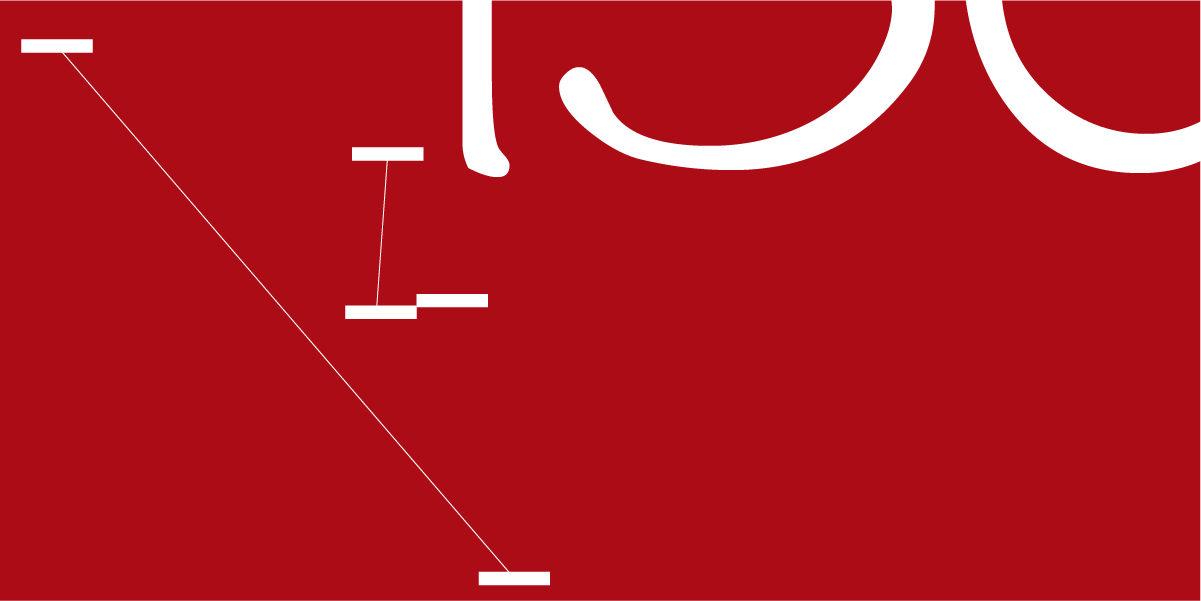Seis meses de cuarentena. Ciento ochenta y cuatro días continuos de escuchar la radio cada mañana, de leer los partes nocturnos de estadísticas de Covid-19 en las redes sociales, de modificar los horarios, de tener ahora la escuela en casa, de acostumbrarnos a desandar una ciudad a pie. De pasar de la paranoia a la quietud. Venezuela sufre desde antes de llegar la pandemia una situación muy cercana a la vivida en estos días. Atravesamos la fría tempestad de la distancia en un país que ha visto migrar a muchos de sus hijos en estos últimos años. La pandemia no solo nos afecta aquí, también nos agobia en los lugares donde habitan nuestras familias.
La incertidumbre diaria: de los mil contagiados en las últimas veinticuatro horas en el país, ¿cuántos son de Mérida?, ¿de qué municipios?, ¿de dónde son los muertos?, ¿en serio murió un hombre tan joven? Al vivir la migración de tantos estudiantes y docentes que se han ido fuera del país y sobrevivir en el aura de la cuarentena, una ciudad andina como Mérida, con una universidad como corazón y principal fuente de empleos, se desangra por dentro, se seca, se paraliza. Pero la cotidianidad se reinventa en las crisis.
Los primeros días: un solo caso de Covid-19 de una persona que había retornado de China y entró en aislamiento. Salir con tapabocas, guantes de plástico, usar antibacterial, ciudad fantasmal sin carros en las calles y avenidas. ¡Imagen lejana de Wuhan! Comenzamos a vivir lo que veíamos en la televisión o en las fotografías de agencias de prensa, postales de la nación del dragón rojo.
Salir a comprar alimentos una vez a la semana. En el abasto solo podías entrar uno por uno, a un metro de distancia. Pese a los rumores de xenofobia contra la comunidad asiática en el mundo, propiciada debido a esa disputa por la supremacía entre Occidente y Oriente, en Mérida las tiendas chinas no cerraron. Coser tapabocas a mano, cortar un pantalón o franela vieja, ver tutoriales por redes sociales… y listo: la máscara de la incógnita, de la asfixia adherida al rostro para salir. La máscara es la distancia, la protección, el anonimato.
La asfixia de esta máscara la traemos a cuestas desde hace años. Ahora la vemos, la sentimos, la tenemos más cerca. Todo se dilata en este país. Es como un parto de años. Nuevamente los cortes eléctricos: tres, cuatro, cinco, seis y hasta ocho horas diarias sin servicio. Los precios de los alimentos se han dolarizado y todo se diluye en una economía de remesas, de giros en dólares hechos por hijos, nietos, ahijados y amigos migrantes desde el exterior. Una economía de la dádiva. Son las diversas cuarentenas que vivimos desde hace años: flexibilizadas, estrictas, normalizadas… todas son agobiantes, todas maltratan la piel, el ánimo, el bolsillo, la fortaleza, la voluntad.
El humor venezolano se multiplica como las flores silvestres: “¿hoy es la semana con virus o sin virus?”, preguntan por la radio a los periodistas. Anuncian un nuevo poder electoral, pasan los días y en diciembre habrá elecciones parlamentarias, dicen. Se oyen las disputas de vivir un país con dos presidentes, dos poderes legislativos… un país doble y de dobleces, un país con un lenguaje al revés, con muchos rostros, con máscaras que ocultan lo que somos, lo que hemos sido, lo que seremos. Un Estado mágico, como diría Fernando Coronil, con dos cuerpos imbricados en una relación enfermiza: el Estado político abrazado al Estado petrolero y ahora minero. Más rumores. Venezuela, una nación altamente politizada y polarizada, con realidades complejas, ha vivido la pandemia como otra crisis más al no poder alimentarse de las relaciones clientelares de la renta petrolera. No seguimos siendo la Arabia Saudita del sur. Ahora los ojos del mundo se detienen. La nueva pandemia ha paralizado aún más a este territorio. Las otras van secretas, quizás escondidas bajo el murmullo de sus transeúntes.
Dos caras de la misma moneda. En las primeras semanas del Covid-19 en el país implosionaron las coronapartys de familias adineradas en zonas exclusivas de la capital o en el agua agitada o en la arena de las playas de algunas islas venezolanas en el Mar Caribe, con dj’s extranjeros, orgías, drogas, piscinas, yates, “chicas prepagos” operadas, venezolanas pero venidas, traídas, invitadas desde sus nuevos hogares en Europa… Luego el virus comienza a socavar —como si eso fuera posible— la viga del estigma de la pobreza. Comienza a entrar el Covid-19 por las fronteras cerradas con Colombia y Brasil cuando miles de migrantes que viven de una economía endeble, y se ven impedidos ya en esos países donde habían sembrado su ilusión momentánea, retornan más pobres, más humillados, más desposeídos y algunos contagiados, a los brazos de sus familias venezolanas: ya no pueden más. No pueden con el rechazo, la desolación, el dolor de ser pobres en otros países. Muchos se quedan estacionados, duran días sin poder avanzar, los meten en escuelas y posadas para pasar la cuarentena, los traen en buses en trayectos escalonados. Un mismo país, sí, pero muchas realidades: los más humildes siempre sienten más duramente los fragmentos de la derrota.
Mérida siempre vivió el lema de unos de sus pensadores más ilustres: una universidad con una ciudad por dentro. Pero la universidad ya no habita la ciudad. La ciudad ya no tiene esa universidad, tiene otra, tiene una más desposeída, una que está paralizada desde hace años, una que no ha sabido reaccionar ante la pandemia, o lo ha hecho en silencio porque lleva a cuestas muchas trasiegas, muchos dolores, muchas quejas y murmullos. En ella estalla la rebeldía de no trabajar frente a fallas eléctricas, de internet, de sueldos bajos. Las escuelas no paran con tareas y tareas virtuales y las madres, padres o abuelas sustituyen a las maestras, pero los liceos arrancan a media máquina, como si la educación a distancia nos llevara un siglo de ventaja. Surgen así las otras vidas: la virtual y la real. La simulada y la existente. La empobrecida a cada momento es la que muestra su rostro más desolador.
Por el día descubres frente a tu casa un jardín con matas de rosas, descubres que puedes arrancar monte, descubres cómo hacer insecticida natural, descubres que puedes sembrar jengibre, descubres que puedes andar en bicicleta. Te descubres en un cuerpo físico. Y cuando sales a la calle, se va limpiando tu mirada: una mata de auyama crece en una acera inhóspita, una planta de clorofila rojiza pende de una grieta en una pared, un atardecer en las montañas reta un cuadro de Van Gogh, un águila se para en la cornisa de una casa vecina y te mira. Imágenes que retan la gravedad de la lógica. ¿Qué raíces la sostienen, qué raíces me sostienen? Descubres que, cada vez que se va la luz, los niños asoman sus caritas a la calle, se reencuentran en el juego sin tapabocas, llenan las tardes de gritos y risas. Descubres La metamorfosis o El mago de Oz con tus hijos antes de dormir, redescubres el abecedario en un libro lejano de un amigo, o el secreto de un poema que te mantiene y sostiene ante la tamaña adversidad de cada día en un país que lleva años bajo el clamor de sus muchas pandemias.
Y cuando hay electricidad e internet se organiza tu alter ego virtual. Cadenas de oración colectivas, mundiales, y por WhatsApp te “entregan” ángeles a quienes orar y pedir deseos; sales a aplaudir solitario a las ocho de la noche a los médicos de otros países que arriesgan sus vidas por pacientes lejanos y que nunca conocerás; te invitan por plataformas virtuales a novenarios de amigos venezolanos muertos en otro país, migrantes. “Santa Virgen de los Apóstoles”, te dicen desde un cuadrito por Zoom o Google Meet. “Ruega por ella”, responde tu imagen disuelta en bits. Explotan alternativas: webinars, los llaman; conferencias virtuales; foros; podcast; exposiciones en tres dimensiones. Entras a una galería y persigues las flechas, ves las fotos, pinturas, esculturas, te sensibilizas frente a un imponente mural de trazos firmes de Diego Rivera mirado por medio de los ojos insensibles de las cámaras de video. Dejas suspendida la sed de consumo por la mercadotecnia de la publicidad dirigida en las redes sociales, telarañas del capitalismo electrónico informático, como llama ese mundo Gustavo Lins Ribeiro. “Yo quiero tener un millón de amigos…”, suena en la radio. El mundo falso de los miles de amigos, el mundo ficticio de los cientos “me gusta”. Y sucede el milagro: se abre la boca de los libros liberados. Cientos y cientos de páginas virtuales revolotean en el celular, en la tableta, en la computadora, como bichos volando enloquecidos para anunciar la lluvia. Libros que nunca podrás leer completos así nacieras tres veces del mismo vientre y murieras de viejo.
Semana de cuarentena estricta. No salir luego del mediodía. Solo se encuentran abiertos los locales de venta de víveres, pan, verduras y frutas. Y las calles se abarrotan de gente. Como si prohibir encendiera el deseo de violar la norma.
Semana de cuarentena flexibilizada. Eres libre hasta las cuatro de la tarde. Comienzan las colas de gasolina cinco días antes de abrir la estación de servicio, te reúnes diariamente para territorializar tu puesto en la cola, para defender la sombra de tu carro en el ciempiés de esa sed de combustible. No creo que haya un tema más sensible en Venezuela que disputarse un sorbo de gasolina subsidiada. Es cotidiano, vital, transversal en la vida de un venezolano con carro. Se ha convertido en una exigencia ciudadana en un país con cien años de economía petrolera.
Si no tienes carro y deseas moverte más lejos, pescas las busetas del transporte público que solo se paran si un pasajero se baja y te dejan subir solo cuando hay puestos vacíos, tocas las barandas plastificadas, miras las caras repetidas con tapabocas y pareces atrapado dentro de un video clip de los noventa. Decides caminar. Los abuelos continúan yendo a las plazas, algunos no creen en el virus y, si mueren, ya sus ojos han visto lo suficiente para cerrarse sin remordimientos. El peso de estos años se ha sobrellevado en los hombros, en el alma, en el aliento, en el sinsabor de días rotos, negados, imposibilitados…
Vacaciones en agosto: cuarentena. Vacaciones imaginarias: cuarentena imaginaria. Los anuncios llegan confusos frente a horarios trastocados y rutinas de trabajo rotas. En septiembre comienza el año escolar: cerró virtual y arranca virtual. Se activa la angustia de las madres, padres, abuelas que, ante la ausencia de un plan, asumirán totalmente el rol de ser educadores en casa. Esta realidad aflora la pregunta de cuál escuela se hace necesaria. Dónde están los maestros. Dónde están los programas educativos en un país silenciado, quebrado, aislado, secreteado en las voces de los políticos de turno.
Las cifras de contagios en el país aumentan desde julio, pero se mantienen en un promedio de mil al día. Mérida, encerrada en montañas, se protege en las paredes rocosas de la cordillera andina, se entretiene en las virutas de la neblina. Se huele la muerte por Covid-19, pero seis meses luego de declararse la cuarentena se siente lejana como si siguiera siendo una postal de Wuhan de principios de año.
La Bitácora del encierro es un proyecto de la UAM Cuajimalpa