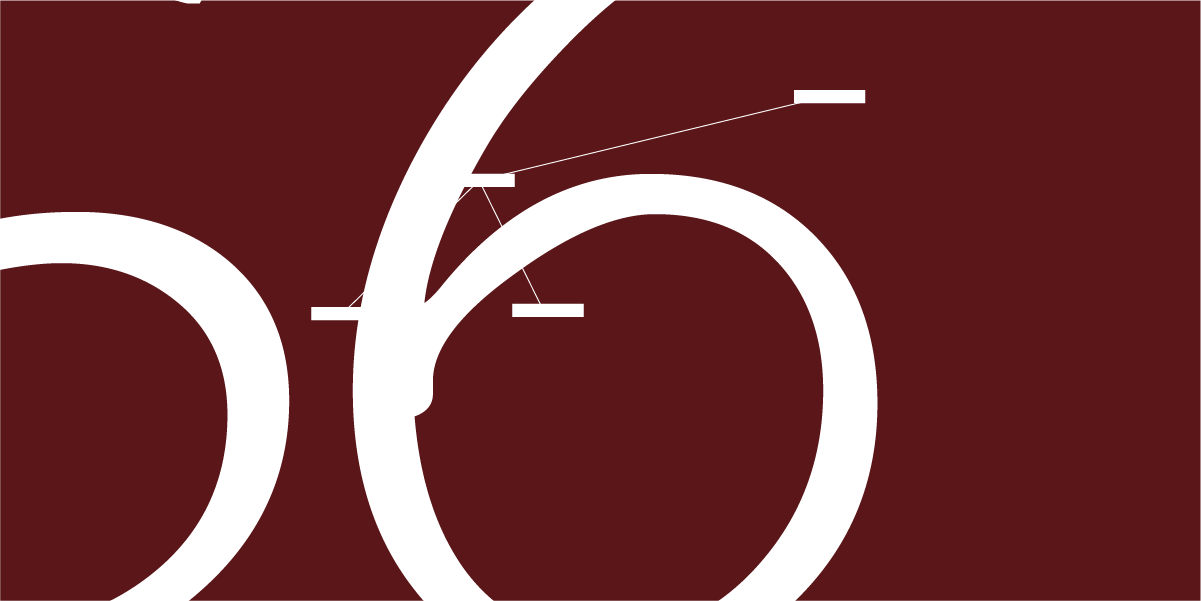Si algo distingue al homo sapiens es su pasión por compartir ideas con los demás miembros de su especie, por lejos que se encuentren. Si usted y yo somos tan distintos de otras especies de primates no es porque como individuos tengamos grandes diferencias con los individuos de esas otras especies, sino porque pertenecemos a la sociedad humana mundial.
En nuestra pasión por establecer contacto social, no nos conformamos con inventar el lenguaje oral: inventamos también barcos, puentes, carreteras, ferrocarriles, metros y aviones para poder encontrarnos con gente de todos lados. Para decirle cosas y para escucharla. Inventamos el teléfono y los mensajes de texto, y los usamos sobre todo para concertar encuentros: establecer cuándo y dónde nos vemos, o mejor dicho, cuándo y dónde nos hablamos.
El pensamiento es lenguaje, es sonido y el sonido es aire en movimiento. Por eso, las ideas se trasmiten hablando, cobran vida solo al pasar de una persona a otra, por el aire.
Eso fue lo que aprovechó Covidio para extenderse por el mundo en cuestión de semanas: nuestro característico vínculo social, lo que nos hace humanos. Ahí radica su gran acierto evolutivo. Se trasmite de un humano al otro por el aire, como las ideas.
*
Covid son siglas de un término inglés. La “d” final viene de disease, mal. Es, pues, una palabra inglesa. Léase Cóvid.
Ovid (léase Óvid), es el nombre en inglés de un famoso poeta latino. En español no lo llamamos Ovid (como David) sino Ovidio.
Como el poeta, también Covidio tiene sus metamorfosis y su arte de amar.
*
Mi concepción de la cultura nunca ha sido monacal. Pienso mejor hablando, y cuando no tengo con quien hablar, hablo solo. Pero hablo mejor cuando veo y escucho la reacción de quien me escucha, cuando comparto sus circunstancias, su frío o su calor, cuando estoy cerca del otro y el otro está cerca de mí. Me he buscado empleos que se parezcan lo más posible a mi idea infantil de las vacaciones: empleos sin rutina que me exijan movimiento. He tenido la suerte de encontrarlos. Trabajo organizando encuentros multitudinarios en distintas ciudades y comunidades, más o menos desconocidas. Veo caras distintas cada día. Muchas. Caras hermosas e infinitamente diversas que me hablan y me escuchan. Por eso no me molesta quedarme en casa durante mi tiempo libre y sólo ocasionalmente dejo que mi compañera me arrastre a paseos y reuniones sociales. Amo comer y cocinar en mi propia cocina, con mis propios instrumentos, mi propio horno de mala calidad que deja escapar el calor, los sartenes que yo mismo he mellado con el uso. Amo la intimidad con mi pareja. Amo mi propia cama y amo las vacaciones sedentarias porque, cuando trabajo, como en fondas y restaurantes, o casas ajenas; cuando el lugar está lejos, duermo en hoteles, cuando hay presupuesto, o el sofá de algún compañero casi desconocido, cuando no lo hay. Soy feliz y lo considero un trabajo hermoso. Pero en tiempos de Covidio se convierte en su opuesto.
*
Hoy trabajo solo con esta almeja crepitante que es mi laptop. Es una creatura horrible que me permite oír el mar sin ser el mar, comunicarme miserablemente con el mundo sin estar en el mundo. La necesito y la odio, porque tiene cautiva en su interior a toda la gente que conozco, y me deja comunicarme con ella miserablemente, en cuadritos estériles sin profundidad, sin olor y sin temperatura.
Mis compañeros fuman. Las reuniones con ellos eran siempre una humareda molesta. Pero verlos presos en esta almeja crepitante, sin compartir su frío ni su calor, sin oler sus cigarros, resulta infinitamente peor. No hay olor más molesto que el olor a nada. Se han vuelto cuerpos sin cuerpo. Todas sus casas huelen a mi casa.
*
Igual que la palabra, Covidio se trasmite por el aire. Y es nuestra capacidad de absorber aire lo que ataca. Vivir es respirar, es recibir oxígeno de la atmósfera y expulsar dióxido de carbono. Impedir ese intercambio es matar. Y Covidio mata por asfixia. Como el policía de Minneapolis que, como un acto de rutina, apoyó la rodilla ante los ojos del mundo durante nueve minutos en la garganta de un detenido. Todo el peso de un hombre blanco sobre la garganta de un hombre negro. Pero Covidio no es humano y no mata a sabiendas.
*
Con tal de impedir la circulación de Covidio, hay que impedir la circulación de la palabra y de la idea. En estas condiciones, solo queda mirarnos el ombligo, y es ahí donde la hipocondría florece. Como siempre, un par de veces a la semana amanecemos con carraspera o con dolor de cabeza. Pero ahora se justifica asumir lo peor. ¿Acaso no tuvo mi padre diabetes? ¿Cómo sé que no tengo hipertensión? ¿Eres tú, Covidio? Esa tos podría ser el principio del fin. Más vale ir poniendo mis asuntos en orden. Vida, nada te debo, vida estamos en paz.
*
Sin compromisos en el exterior, los días se vuelven perfectamente fluidos: no hay hora de despertar ni de acostarse, no hay hora de comer ni de cenar. Solo la telenovela de las siete —como llamamos a la conferencia diaria de la Secretaría de Salud— nos recuerda que los relojes siguen latiendo. Y, sin embargo, esa fluidez aparente de las horas está hoy enmarcada en una rutina de hierro. Mi palabra queda aislada de la palabra del otro, de la vida del otro. Amanecemos todos los días en la misma cama, en la misma casa, vemos el atardecer por la misma ventana, la propia. Lo que más extraño es ver el mundo a través de una ventana ajena. Es cierto que puedo levantarme de la cama a la hora que quiera, pero preferiría despertar al alba para viajar a alguna comunidad distante, aunque fuera una vez al mes. Hay emociones diversas, como siempre, pero ahora todas se asocian con un mismo escenario. Amo este departamento, este barrio y esta ciudad, pero ahora, como Caetano Veloso, quisiera prenderle fuego. Odio sobre todo a esta costosa almeja crepitante de la marca Mac.
*
Sin convivir realmente con las demás, cada familia se ha convencido de ser la medida de la prudencia y la sensatez. Por eso, la primera víctima de Covidio fue nuestro sentido de las proporciones. Unos dicen: “Yo no me he cuidado demasiado: pido el mandado por teléfono y lavo con jabón cada paquete, pero ya no los desinfecto”. Otros dicen: “Yo sí me cuido mucho. En las comidas familiares de los miércoles solo saludo a mis primos con una palmada en la espalda”. ¿Quién tiene la razón? Todos y ninguno. Algunos se espantan de ver a un corredor por su ventana ignorado que a esa misma hora el metro se desplaza perfectamente lleno. La locura es eso.
El domingo 7 de junio, lo partidos de izquierda en Brasil recomendaron a la gente no asistir a las marchas contra el terrible racismo de su país… por motivos de salud. Como si la gente no viviera en favelas hacinadas, y no se desplazara cada día en vagones hacinados hacia empleos igualmente hacinados. La locura es eso. Quien ha podido quedarse en casa ve la calle como el epítome del peligro. Quien trabaja codo a codo con decenas de desconocidos en un lugar cerrado, la ve como un espacio saludable. Ambos tienen razón.
*
Para sobrevivir hay que impedir que circule Covidio, aunque eso impida por ahora que circule la palabra. De por sí éramos sordos, ciegos, pero el aislamiento terminó de quitarnos la mínima noción de lo que hacen los otros, de cómo viven los otros. La vida ha dejado de circular. Más que nunca, piensas que tus vecinos están locos y ellos piensan que el loco eres tú. Y este nuevo antagonismo sanitario no es sino uno más que se suma al cúmulo de antagonismos políticos en los que cada quien cree ser la norma, el centro, la moderación. No sospechamos que el vecino, tan distante de uno, también se considera sensato y normal. Y ahí está la almeja crepitante dispuesta a empeorar las cosas. Lejos de corregir nuestra sesgada idea de lo normal, las redes sociales, creadas a nuestra imagen y semejanza, pero como caricaturas deformantes, nos refuerzan esa ilusión. La locura es la pérdida de la sociedad. Por eso detesto a Covidio.
*
Solo nos quedan, como ejercicio común, estas Olimpiadas de la muerte, en el que cada gobierno y cada partido parece competir con los demás por ver quién puede descubrir más enfermos, más muertos en el territorio del otro. Por eso detesto a Covidio. La siniestra dinámica de los políticos y la prensa nos hace desear que los números de los gobernantes que nos más antipáticos —propios o ajenos— se salgan de control, como si no habláramos de vidas humanas. Jugamos, niños crueles, a imaginar que la enfermedad es un castigo divino y que los países que sufran más serán los que votaron mal. Es la insensibilidad moralina del “le da cáncer a la gente que tiene asuntos sin resolver” o el “Fulano sobrevivió a la cirugía de corazón porque es un luchador”, pero de las naciones. Atribuimos a Covidio nuestras preferencias políticas y morales. Pero por desgracia o por fortuna, Covidio se resiste a alinearse. Es inocente y apolítico.
Se trasmite como las ideas buenas y malas, por contacto humano. Como las ideas, ama las ciudades y se aburre en el campo. Se extiende mejor donde hay más densidad demográfica y más movilidad, entre la gente que viaja más y que entra en contacto con más gente. Le atrae más la industria que la agricultura.
A pesar de lo que quieran concluir los comentaristas, la democracia y la honestidad de los gobiernos no le interesan per se. Le interesa la sociedad, no la personalidad de los gobernantes. En algo nos parecemos Covidio y yo. Por eso Honduras tiene menos contagios per cápita que Canadá. Por eso, aunque sufran regímenes afines e igualmente hostiles al racionalismo, el Brasil de Bolsonaro tiene muchísimos casos, y la Bolivia de Áñez poquísimos. Los opositores argentinos han llamado “infectadura” a su gobierno, aun cuando su país destaca entre las grandes economías de la región por tener relativamente pocos casos. Covidio se introduce en debates profundos pero desprecia los superficiales. Le interesa la sociedad como es, no por sus méritos o sus vicios, sino por su realidad. Milita, pero no vota. En algo nos parecemos, Covidio y yo.
*
Tampoco es que la locura, es decir, la pérdida de un criterio común de normalidad, sea tan grave. Sin la sordina de lo convencional, cada quien se enfrentará directamente con lo que de verdad piensa. Lo llevará a sus últimas consecuencias. Covidio no salió a recorrer el mundo con la intención de transformarlo, pero inadvertidamente le mostró un espejo. Por eso detesto a Covidio. Soy más de ventanas. Ahora, desnudos frente a su espejo, veremos de qué lado masca la iguana y de qué cuero salen más correas.
Ciudad de México, México
La Bitácora del encierro es un proyecto de la UAM Cuajimalpa