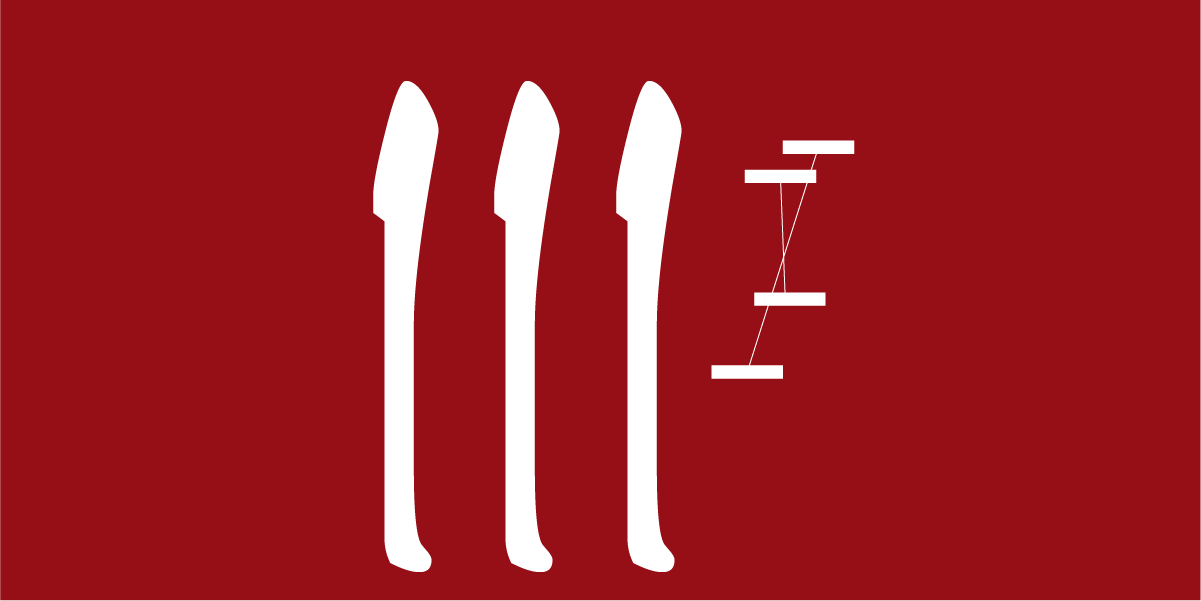Llevé un diario, durante el confinamiento. Muchos llevamos uno. Lo escribí como pienso que se tiene que hacer, con una pluma en un cuaderno, casi todos los días, como nunca había logrado hacer antes. Les sugerí también hacerlo a mis alumnos de escritura creativa de las universidades de Padua y Venecia. Estamos viviendo un momento histórico, les dije, una transición trágica y extraordinaria, no lo dejen pasar como si nada, también porque nunca va a ser como si nada. Les sugerí conseguir un cuaderno bonito, de ésos en los que te dan ganas de escribir. Escribieron palabras bellísimas y duras, que leían durante las “clases” que teníamos desde nuestras casas, todos juntos, interconectados. Mis palabras, en cambio, permanecieron dentro de mi cuaderno. No me parecía oportuno compartirlas en mi página web, en redes sociales o en algún periódico. Fue el periodo íntimo más largo e intenso que nos haya tocado vivir, y quise que mis palabras se quedaran ahí, protegidas y escondidas, dentro de la intimidad de la que eran producto. Tuvimos que enfrentarnos con nosotros mismos, con el miedo, con la certeza definitiva —si se hubiera dado el caso— de lo precaria que es la vida y yo intenté dejar rastro de todo esto en las páginas de un par de libretas hechas a mano por un amigo mío. Las vuelvo a hojear hoy, a finales de julio, a la distancia de algunos meses, habiendo terminado el confinamiento y con la mayoría de los italianos y de la población mundial convencidos de que la COVID-19 desapareció y con cientos de miles de contagios, en cambio, alrededor del mundo, y en constante aumento. Hojeo aquellas páginas, hoy, y tengo la impresión de que ese periodo fue larguísimo, mucho más que los dos meses y medio que duró y me doy cuenta porque ahora algo tengo claro, que de ese periodo yo no he salido todavía. Releer las páginas de mi diario del confinamiento me ayuda a entender todo el malestar que aún siento cuando me veo obligado a abordar un vaporetto, en Venecia, o un autobús, en tierra firme, cuando entro a una cafetería o cuando veo grupos de personas sin tapabocas arrimados unos a otros a la hora del aperitivo, cuando veo los barcos de turistas vomitar nuevamente decenas y decenas de vacacionistas que llegan de las playas para visitar por unas horas la ciudad más hermosa del mundo. Intento abstraerme, apartarme de esta gran actuación mundial del “como si nada”. De hecho, nunca he dejado de llevar un diario, y aunque la COVID-19 ya no es el tema diario e inevitable de sus páginas, sus consecuencias impregnan cada línea, cada palabra tiene una sombra, un subtexto que me (nos) reconduce siempre ahí.
Está la página del 16 de abril, cuando llegó la noticia de la muerte de Luis Sepúlveda. “Hoy murió Luis Sepúlveda. De las más de ciento cuarenta mil víctimas de COVID-19 en el mundo hasta ahora, es la muerte que me afecta más de cerca, que más me devasta, y no sólo porque se trata de un escritor. Fue uno de los primeros famosos contagiados, el pasado 27 de febrero fue internado con su esposa, ella también afectada por el virus del que se contagiaron los dos en un festival literario en Portugal. Recuerdo que cuando acabé de leer la noticia solté una grosería. Igual que hoy. Estaba en el teléfono con alguien que me estaba explicando cómo y por qué vamos a salir rápido de esto, de esta tragedia, me lo estaba explicando detalladamente, él, que no es ni médico ni científico, mientras intentaba venderme algo. Yo estaba trabajando en el iPad cuando contesté, y para olvidarme de esas tonterías, me puse a ver las noticias y ésa acababan de darla. Seca, inequívoca. Murió Luis Sepúlveda, el escritor chileno había contraído el coronavirus. El estupor, visto que días antes había leído que se estaba recuperando, y una grosería, que solté sólo dentro de mí porque el tipo seguía intentando convencerme de que la próxima semana ya saldríamos todos otra vez, y yo, que lo corto de golpe. La muerte de Sepúlveda me irrita. Una burla insoportable, porque si es cierto que este virus es consecuencia de la expropiación que nosotros los seres humanos hemos hecho y seguimos haciendo de la naturaleza, violentándola, destruyendo tierras salvajes, obligando a los animales a abandonar esos lugares, él era uno de los escritores que más habló de estos cambios, el más atento a las consecuencias del cambio climático. Alguien siempre en primera línea, junto a Salvador Allende, en Chile, plenamente dentro de este mundo y sus contradicciones”.
Sí, la suerte de no haber tenido parientes y amigos afectados gravemente por la COVID-19, la muerte de Sepúlveda fue equivalente a la de un querido amigo, tuvo en mí casi el mismo impacto emotivo, también a causa de la dinámica, pienso, el que se contagiara durante un festival literario, el lugar de los escritores. Justo el día antes, después de mes y medio, por primera vez fui más allá de la esquina de la tienda de abarrotes donde cada diez días iba a hacer el súper. Hasta ese momento, la Venecia que había visto era la de los alrededores inmediatos de mi casa, la laguna frente a Sant’Elena, cuatro veces en total, y todas esas cuatro veces había sido de un verde azul nunca antes visto, el agua en calma, atravesada por peces, patos, cosas nunca vistas, en suma. Ahora, por primera vez, me estaba alejando, con una declaración en el bolsillo que decía que yo, escritor y maestro, tenía que ir más allá de la plaza de San Marcos para comprar una computadora. Doblar la esquina es como redescubrir qué significa respirar al aire libre, a pesar de tener tapabocas, como si viera mi ciudad por primera vez, aun cuando después, de inmediato, me detengo en la farmacia, hay todavía escasez de tapabocas, compro cuatro y gasto casi veinte euros, nada de alcohol en gel, está agotado. Venecia había empezado a vaciarse a finales de febrero, en cuanto se identificaron los primeros brotes en la región, y yo la había recorrido toda, fotografiándola y grabándola en video. Sin embargo, ahora el vacío era total, absoluto. Espléndido. Y en esa tarde de primavera, el sol fuerte, los colores intensos, nítidos, Venecia, igual que la Lisboa de Tabucchi, resplandecía. Entro a la plaza de San Marcos y me encuentro completamente solo ahí, la atravieso con pasos veloces, con un sentimiento de culpa incomprensible, como si atravesarla estando así de vacía significara profanarla, quebrantar tanta belleza con el rumor de mis pasos, de mis colores oscuros. La recorro con prisa, pero antes de salir volteo para mirarla, para fotografiarla, me siento como si fuera la síntesis de todas las miradas del mundo en este momento. El Palacio Ducal parece aun más imponente, la basílica más reluciente, luego mi piloto automático habitual, siempre en la modalidad “evita-turistas”, hace que tome el camino más apartado. Toco constantemente la declaración en el bolsillo de mi chamarra, el contacto con el papel me tranquiliza, ése es mi pase, aunque las dos veces en que me crucé con policías ni siquiera me miraron a pesar de ser el único que caminaba por ahí. O casi. En una calle estrecha, llega alguien que viene hacia mí y cuando estamos a punto de cruzarnos me aplasto contra la pared para mantenerme lo más lejos posible. Todavía ocurre, meses después, cuando me cruzo con alguien en la calle —y cada vez hay más gente en la calle— doy una larga vuelta. Desde principios de marzo ya no abrazo a nadie, ni saludo de mano. No salgo de casa sin gel desinfectante y un par de tapabocas, uno puesto, uno en el bolsillo. Van a decir, ¿pero qué vida es ésta? Me lo pregunto yo también, pero es la mía en este periodo y no puedo hacer nada al respecto, no logro hacer como hacen muchos, demasiados: fingir que no pasa nada. Perdí todo el fatalismo que siempre pensé que tenía.
En determinado momento, para los demás —no para mí — todo arrancó de nuevo, como si nada, como si no se tratara de una cuestión sanitaria sino únicamente política, económica, como si hubiera unos bromistas —o unos cabrones, depende— que desde lo alto nos impusieron hacer algo que nadie quería hacer y tan pronto nos dijeron que podíamos salir de nuevo, pero teniendo cuidado, hicimos como cuando éramos niños, cuando acababa el castigo en que nos habían confinado nuestros padres. Libres. Los cabrones —o bromistas— nos quitaron el castigo, y entonces besémonos, abracémonos, reabramos todo, de lo contrario la economía se va a pique. Y la economía, como sabemos, es más importante que mis pulmones, que los de ustedes. Casi nadie ha señalado que hay una lectura distinta a la de los complotistas, a la de los negacionistas. Por primera vez, los gobiernos de la mitad del mundo decidieron proteger a los más frágiles, a los más débiles, a los marginados. También podemos leerlo así, ¿no? ¿Pero por qué somos siempre tan —y cada vez más— idiotas y le creemos a los que siempre niegan todo, a los que ven al enemigo en cada esquina? Esa tarde de la primavera más resplandeciente que Venecia haya visto, atravesándola a las cuatro de la tarde, solo, los pasos que resonaban en el vacío, miraba a mi alrededor, el triunfo de la belleza absoluta, la belleza natural de la laguna y la belleza arquitectónica del ingenio humano e intentaba ser pura mirada, me esforzaba por anular mi lado emotivo como si tuviera que arrancar todo por mi cuenta y únicamente desde ahí, desde ese momento de belleza inaudita, intentaba borrar la causa de toda esa maravilla nunca antes vista, pero nada, imposible, las imágenes de las decenas de camiones militares cargados de cadáveres que se alejaban de Bérgamo, las lágrimas de los médicos impotentes frente a la violencia del virus, pensar en Luis Sepúlveda, la conferencia de prensa diaria a las 18:00 de Protección Civil con el boletín del número de contagios, de pruebas realizadas, de los contagiados en terapia intensiva, de muertos, el tapabocas que me impedía disfrutar el aire por fin puro, libre del esmog de Venecia, y todo ese esplendor resultaba siniestro, triste, en un contraste absurdo, doloroso. Y de un momento a otro, lo sé —y en particular por culpa de esos imbéciles de los negacionistas— hoy puedo empezar todo desde cero. También porque nunca ha acabado. Yo, mientras tanto, sigo confinado dentro de mí mismo y sigo escribiendo éste, mi diario del confinamiento.
Traducción del italiano de Máquina de aplausos
La Bitácora del encierro es un proyecto de la UAM Cuajimalpa