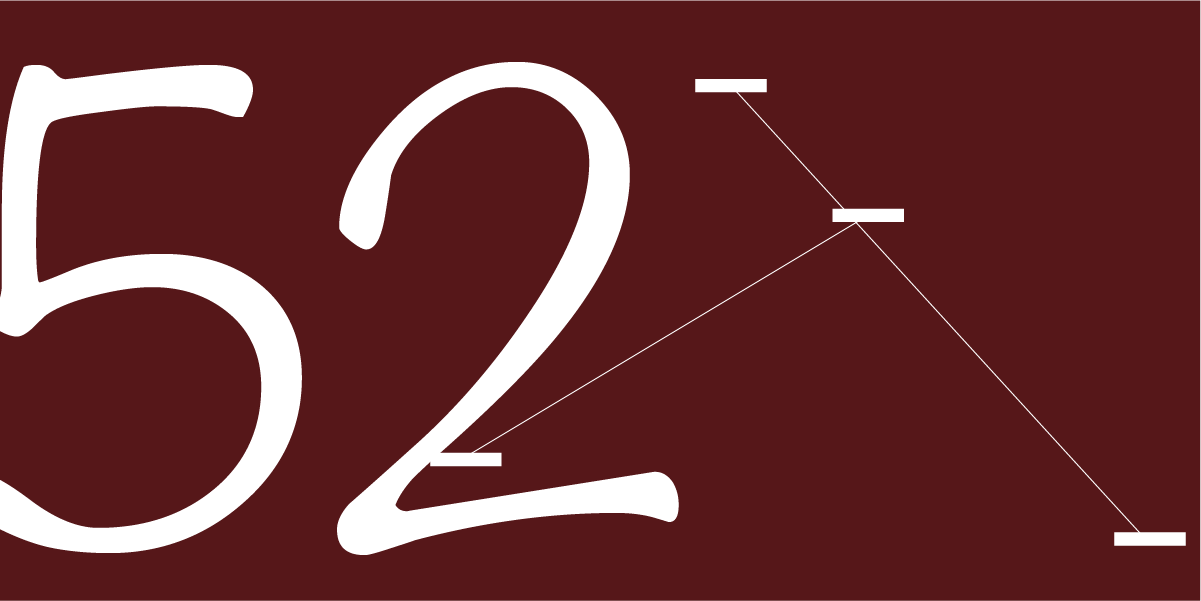A lo largo de sus doscientos mil años de tránsito, la evolución del homo sapiens ha sido una crónica de sus victorias. Vencedor en el proceso de la evolución, en su lucha por el dominio de su territorio y del resto de sus moradores (el planeta donde surgió, este sitio maravilloso llamado Tierra, con todo lo que tiene dentro), triunfador en la disputa contra muchas de las fuerzas físicas y naturales (la gravedad universal, por ejemplo), ganador (relativo, es cierto) en la larga lucha contra el hambre y las enfermedades que tantas veces lo diezmaron. Pero nunca podemos olvidar que, entre tanto éxito, hay una derrota esencial que el ser pensante no ha podido superar: la debacle de la muerte.
Diré una obviedad: el hombre nace con un solo destino predeterminado y es el hecho de que va a morir. Y ese sino fatal, hasta ahora insobornable, encarna su mayor tragedia existencial y ha sido tema de infinitas reflexiones, desde filosóficas y literarias hasta motivo de boleros (“La vida es un sueño/la realidad es nacer y morir”, decía Arsenio Rodríguez).
Por ello, desde que tenemos noticias preservadas de los pensamientos y anhelos del ser humano, el ansia de la inmortalidad lo ha perseguido, como la obsesión que no puede dejar de ser. La creación de Dios, omnipresente, omnipotente y, sobre todo, inmortal, es quizás la más vetusta de las creaciones humanas dedicadas a materializar, al menos en su mente, la posibilidad de la existencia eterna. Dioses y seres inmortales nos han acompañado desde las cavernas y sobreviven al día de hoy hasta en los más lujosos apartamentos de Manhattan.
Una parte de los más trascendentales adelantos científicos alcanzados por el hombre son fruto o parte de esa lucha desigual. Si no podemos vivir eternamente, al menos intentemos vivir más y, por supuesto, mejor. En las últimas décadas, gracias a los vertiginosos avances en ciencias de la vida (la genética, la medicina, la biotecnología) incluso se ha logrado prolongar los años de estancia humana en la Tierra, con potencia sexual añadida y, en el futuro, casi seguramente duplicaremos esas cifras. Los hombres del siglo XXII, genéticamente manipulados y perfeccionados, podrán vivir ciento cincuenta años, o sea, tres, cuatro veces más que nuestros abuelos de las primeras décadas del siglo XX y lo harán con mayor alegría gracias a poderosas versiones venideras del Viagra actual… Pero, al final, también serán derrotados. La caída solo puede ser pospuesta, dilatada, nunca conjurada.
La muerte, simplemente, nos acompañó, nos acompaña y nos acompañará. Convivimos con ella, vivimos avanzando hacia ella. Puede haber prórrogas, pero el juego siempre termina con el mismo vencedor.
Esa trágica certeza, no obstante, es incapaz de difuminar el otro temor, estrechamente relacionado con el miedo mayor, que es la posibilidad de que la muerte, tomando un atajo, llegue antes de lo previsto. Porque vivimos con miedo a la muerte y, sobre todo, a sus imprevisibles caprichos. Cierto es que existen seres más o menos extraordinarios que desprecian ese temor y son capaces de inmolarse por una causa, otras personas, o superados por una contrariedad. De algunos de ellos hemos tenido noticias últimamente. Pero de lo que no estoy muy seguro es de que esos valientes hayan afrontado sin ningún temor el destino inevitable. Sería antinatural, contradictorio con la misma condición humana, eterna y universal.
Si reúno esta caterva de obviedades que desde hace tantos siglos ha sido el tema central de la filosofía (y lo boleros), es porque en los últimos meses hemos vivido uno de los “picos” de esos temores con la llegada de una invisible molécula viral empeñada en alterar todos los sistemas, porque ha acechado, atacado y concretado ese temor humano con su presencia en miles de casos repartidos por cada una de las puntas de la rosa de los vientos.
Toda la fuerza y la prepotencia del homo sapiens ha sido puesta bajo acecho. Cuando más fuerte y poderoso se sentía, gracias a los avances científicos que le permitían un control nunca antes alcanzado de la naturaleza, una mínima partícula lípida está cambiando desde las relaciones personales hasta las relaciones de los países y desmontando todo lo que parecía más sólido e incluso sagrado.
El temor a la muerte nos ha movido o, con más propiedad, nos ha inmovilizado a lo largo de unos meses que parecen no acabar y que, de hecho, no sabremos cuándo van a acabar y dejarnos respirar en paz —y sin mascarillas—.
Y ha sido ese miedo el que nos ha colocado ante otro de los grandes temores del hombre moderno, civilizado, el ser social cultivado de este momento histórico: el miedo a perder la tan ansiada y peleada libertad de elección, movimiento, decisión. Incluso de pensamiento.
Por miedo nos hemos doblegado y sin demasiadas protestas hemos debido entregar a poderes políticos, económicos, médicos, estadísticos, informáticos una porción considerable de nuestra capacidad de ejercitar el albedrío. Hemos aceptado, con estados de alarma o toques de queda denominados de diversas formas, las órdenes que jamás pensamos que podríamos acatar sin levantar una mano en señal de desacuerdo. Los gobiernos (casi todos los gobiernos, no todos, debo precisar) han asumido su misión de protectores de los ciudadanos, el pueblo, la comunidad, los compatriotas, y nos han dicho cómo debemos vivir fuera e incluso dentro de nuestras casas. Y casi siempre nos ha parecido bien, hemos obedecido sin chistar… y en casos hemos expresado la satisfacción de que, como recompensa por la obediencia, hayamos preservado la vida, alejado la muerte.
Los nuevos modelos sociales establecidos por el miedo (y, debemos reconocerlo, también por la responsabilidad ciudadana) se han alimentado del control, la vigilancia e incluso la represión para protegernos. Pero tales transferencias de poderes y responsabilidades siempre son peligrosas. Alguna vez leí una cita de Lenin —que no sé si es apócrifa, pero es sin duda muy buena— de que la democracia es buena… pero el control es mejor.
No es posible predecir cuánto tiempo vamos a vivir con miedo a morir infectados por un nuevo virus. Más factible resulta suponer que determinados mecanismos de protección (control), encaminados a salvarnos, han llegado para quedarse.
Lo que sí parece incuestionable es que un nuevo mundo ha nacido en estos meses agónicos del 2020, el Año de la Peste, y que no será el mundo futuro que antes habíamos imaginado. Y que, en ese mundo rediseñado, los que sobrevivamos a la peste y podamos recibir aliviados una salvadora vacuna, ni siquiera en ese instante vamos a perder nuestro ancestral, humano, visceral miedo a la muerte… aun cuando sepamos que no importa qué y cuánto entreguemos a cambio —como Fausto en sus tratos con el diablo—, pues al fin y al cabo la vida es una derrota y ese fracaso es lo que nos define: somos seres mortales, con o sin coronavirus.
La Habana, Cuba
La Bitácora del encierro es un proyecto de la UAM Cuajimalpa