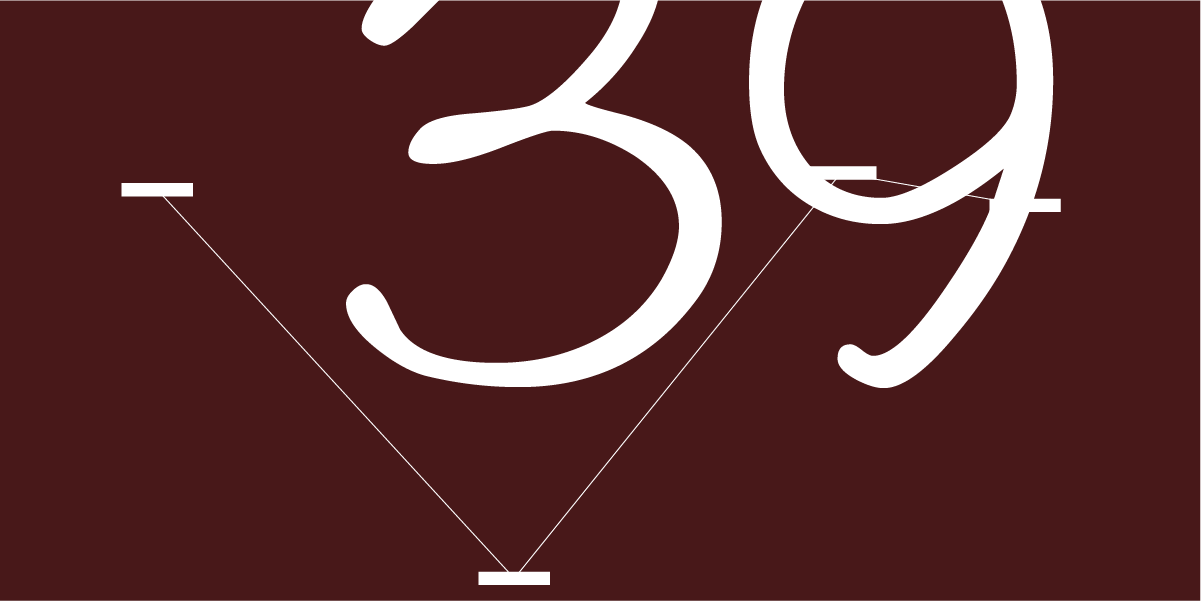La normalidad es lo que queda detrás al cerrar la puerta y las ventanas. El mundo que abandono para sobrevivir o me abandona a la fuerza. Veo a mi familia replegándose entre las cortinas y las columnas de la casa del Perú. En cambio, mi encierro es distinto, gozo de ciertos privilegios, puedo caminar por las calles desiertas de Helsinki hasta distinguir la línea de división entre el horizonte y los árboles. Nada se mueve en el reflejo del mar. Me siento observada por la naturaleza que de un día para otro asoma en la agresividad de los arbustos que crecen, como si solo ellos fueran a habitar la tierra. Yo también debería estar replegada, habitando mis paredes y mi miedo, pero hace unas semanas decidí que no perderé contacto con lo que no puedo tocar. Lo necesito para imaginar el futuro.
Toco el presente con guantes de látex. Una hoja en blanco que rellenan con normas de distanciamiento físico, protección y prescripciones médicas. El control se da a través de frases que empiezan con un no y se disfrazan de la antítesis de la vida pasada. Hablamos de cómo este presente nos mutila como seres humanos afectivos sociales sensibles, del pasado solo añoramos los abrazos y el contacto físico. Aparentemente solo añoramos eso que nos hacía olvidar que siempre estuvimos solos.
En el vuelo de regreso a Helsinki, hacía memoria de todas las películas de ciencia ficción y epidemias que vi. Tras un éxodo, mientras la multitud escapaba de la muerte buscando las tierras altas, sobrevenía un intempestivo final feliz. Yo cruzaba el Atlántico e iba directo a una cuarentena que pensé no iba a durar mucho. Regresaba convencida de ese final feliz. Estuve en el norte del Perú durante la epidemia del cólera, a inicios de los noventa. Comíamos ceviche y otros platos con pescado crudo, aunque decían que la bacteria estaba en el mar. Nunca nos pasó nada. Tampoco nos pasó nada aquel 1996 que pasó desapercibido pese al rebrote mundial de la tuberculosis. Había vivido imaginando que, si fui inmune a la falta de agua, a las bacterias, a los bacilos, si sobreviví a tantos otros abandonos, violencias y descuidos del Estado, nada podría pasarme.
Me sentía orgullosa de ser una warrior en una constante carrera contra la muerte. Vivir es el privilegio de las y los que consiguen sobrevivir a todos los desastres. Cierro los ojos para verlo todo de nuevo, la ciudad, la casa, los afectos, los otros en sus lógicas de defensa y luchas por sobrevivir. Mis sueños. Lo que nada ni nadie puede ni podrá controlar, ni siquiera un virus. Cuesta imaginar el futuro cuando todo está estructurado para mantenernos estancados en el presente y la urgencia que el nuevo orden de control impone.
En mi encierro parcial en Helsinki, combinado con caminatas por una ciudad vacía pero confiada de que aquí nunca podría ocurrir lo que pasa en aquel mundo devastado y pobre que amo, pienso en las pequeñas cosas que me producen felicidad, en los viajes que me llevaron a conocer tierras y culturas que me abrieron los ojos al mundo. En las diferentes lenguas que no termino de aprender y amo. Soy migrante, me aterra imaginar que de un día para otro viviré en una burbuja de cristal, en un mundo aséptico que exija una visa de higiene, en un Estado Laboratorio que impida el tránsito, en un encierro aún más abrumador.
En el Perú, que visito cada día con ocho horas de diferencia, la pandemia ha desnudado crudamente la precariedad en que se ha vivido por siglos; sin embargo, pienso que todo esto podría ser peor. Aprendí a pensar así en Finlandia donde el mal clima te enseña que siempre puede haber un día más frío, más oscuro. En los veranos, que son tan cortos o a veces no llegan, debes prepararte para el inclemente y duro invierno. Pensar así es otra forma de sobrevivir.
Es un momento político que exige repensarnos como individuos y comunidad, aunque duela cuestionar nuestra zona de confort, aunque cueste aceptar la realidad, más allá del pesimismo o del optimismo con que miramos el presente o juzgamos el futuro. Toca desaprender y borrar esos mapas coloniales de muerte.
Las imágenes se suceden unas a otras: exacerbación de las desigualdades sociales y discriminación en razón de género, clase social y trabajo. Hablantes de las lenguas dominantes y hablantes de lenguas originarias o minoritarias. Ricos y pobres. Limpios y sucios (potenciales focos de infección). Sanos y enfermos. Ciudadanos o refugiados. De primera clase o de segunda. Legales o indocumentados. Los que pueden tomar vuelos y los que caminan o se empujan sobre una balsa. Quienes pueden darse el lujo de hacer cuarentena y los que no. No se puede escapar de las imágenes de las y los que abandonan Lima a pie como una gran marea de ilusiones rotas. Retornan a sus pueblos olvidados en la Amazonía, en las regiones altas, en los nortes que no tienen un lugar específico en los mapas ni en el corazón de un país donde una parte se resiste a aceptar quién es. No escapan del virus “porque eso tiene tratamiento”, escapan del hambre que no lo tiene. Me cuesta volver la cara con nostalgia y mirar lo que me abandona. Hay melancolía por lo que no se pudo hacer ni cambiar, por lo que no se llegó a escribir. Quiero creer que lo que sigue, vendrá para reivindicarnos.
En una parte de ese mundo, se invoca una nueva normalidad que disfraza explotación y racismo, se abandona a los refugiados en islas de miseria, se deja sin papeles a los que finalmente les harán el favor del trabajo negro, se llaman especies invasivas a los inmigrantes que se emplean para cuidar a sus ancianos y a sus bebés, se promueve la muerte y la segregación en nombre de un discurso por la vida y la democracia.
La incertidumbre del futuro también lleva mascarilla, tiene medio rostro cubierto, usa guantes de látex, se protege de sí misma porque en sus uñas puede estar el contagio. Mira su rostro embellecido por alguno de los filtros belleza del teléfono o del ordenador.
Como cada día, me preparo para recorrer el mundo. Mi imagen viajará sin control y le hablará al espacio. Seremos como películas vivientes, reproduciéndose en un cinema vacío que poco a poco se irá llenando de otras voces aparentemente sin hilo. Vivo a través de la pantalla de mi Mac lo que antes no viví porque las distancias también son las distancias sociales, de clase y género. Me conecto con el mundo desconocido que siempre estuvo cerca. Le doy cuerpo a quienes solo tenía como palabras. La pantalla se ha convertido en una especie de marea negra que da corporeidad a lo que no tiene olor ni forma. A veces es solo la espuma gris que arroja plásticos, latas de cerveza y otros desperdicios al mar, pero igual me gusta que esté ahí como una boca madre que me dice cosas. Como un largo e imbatible virus que nadie podrá controlar y que me condena a saberlo todo.
Entro en conversaciones que ocurrieron a otras horas y días, y puedo vivirlas como si se dieran en el instante. Mi hija dice es como cuando surfeas, el tiempo desaparece, la ola nunca repite el mismo golpe tampoco el mar es el mismo. Sé que en esa masa de imágenes flotando en la nube infinita también estoy yo leyendo poesía, hablando de mí. Me trascendiendo a mí misma como la enfermedad en el cuerpo. Me desintegro para tomar forma. No soy más dueña de mi imagen ni de mi voz, pero eso no me importa. Las palabras recobran credibilidad y realidad en la pantalla, son las únicas presencias. Son pensamiento.
La poesía es una onda expansiva que descubre texturas de comunicación insospechadas y está en todas partes. La poesía trae las palabras que habíamos perdido. Tomar conciencia de una realidad que va más allá de lo que queríamos ver nos obliga a inventar nuevas palabras. A veces me siento muda. No sé qué decir. Llego al punto de confiar más en la pantalla que me trae palabra y presencia. La pantalla es un oráculo. Es la carta astral que se expresa en clave. Es el mapa astrológico de un complejo sistema mundo que me gustaría desmontar. Es la palma de una mano que alguien lee con un nudo en la garganta. Es un cuerpo en proceso de disección. Es un basural. Es una ruma de libros que jamás leeré. Voces que se ahogan en el furor de una manifestación que aparece apenas abro mi Mac. Fotografías de muertos y muertas que podrían ser de cualquier lugar del mundo descolocado. Voces que se explican, que ansían ser vistas, escuchadas, tomadas en cuenta. Poemas que jamás habría escuchado si no hubiéramos quedado atrapados en esta dimensión. Gente que en ninguna circunstancia habría visto sino fuera porque estoy la mitad del día colgada de esta pantalla. A ocho horas del Perú y México. Mundos que no puedo abrazar, pero puedo ayudar con un me gusta o un corazoncito.
Las palabras son universos que doy contenido para darle vida a mis deseos. Escribo con la esperanza de que mis palabras lo hagan pensamiento lo hagan realidad.
Necesito escribir este presente para caminar lentamente hacia un futuro donde no tengamos que huir por hambre ni de la violencia, donde no se maten mujeres, donde no tengamos que refugiarnos en otros territorios ni en las pantallas, donde podamos vivir no sobrevivir, donde enfermarse sea parte del ciclo natural y curarse no sea un privilegio, donde podamos soñar y vivir vidas dignas.
Helsinki, Finlandia
La Bitácora del encierro es un proyecto de la UAM Cuajimalpa