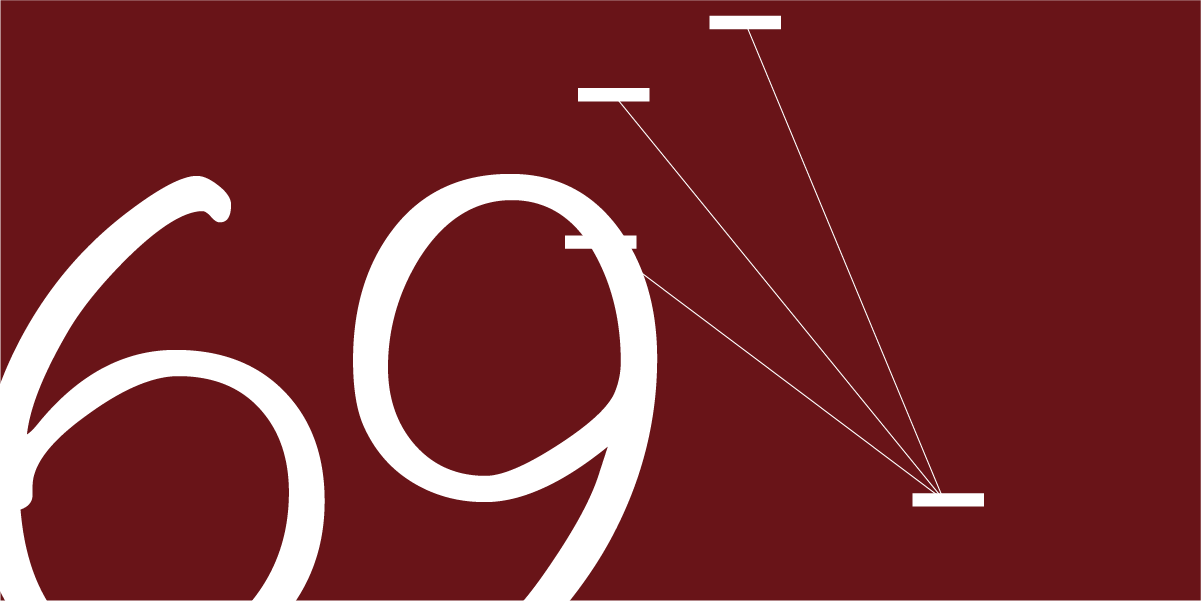Un destello en un ojo. Otro en los dos. Un brillo quieto y grande entre los movedizos de las hojas, los pastos, las hierbas, las semillas, las lombrices y la tierra. La calandria baja. Se para en el borde barroso del charco. Mete una patita. La otra. Da unos pasos. Mira alrededor: a un costado, al otro, a un costado, al otro. Avanza un poco más. Está en el medio del charco, dobla las patitas, mete la panza mientras agita las alas. Trina. La escuchan y vienen. Benteveos, torcacitas, tordos. El charco los recibe a los que le entran. Los demás picotean cositas entre las hierbas como quien asiste a un baile pero se queda alrededor ocupándose de copetines y tragos, dando sus pasos prudentes de aves —siempre se detienen uno, dos segundos antes de apoyar la pata—, subiendo a las ramas, haciendo ruido como de viento con las alas entre las hojas. Los árboles se prestan. Siempre se prestan los árboles. Uno de mis perritos los mira desde la ventana, los demás duermen. La que está soñando mueve sus dos patitas buenas y fuertes y las dos débiles y retorcidas también; le salen unos ladridos remotos, quién sabe en dónde estará su sueño, quién sabe si se soñará con las cuatro patas sanas, galopando llanuras, quebrando pastizales cual rayo, toda galga en sus sueños mi cuzquita renga. Se filtran algunos rayos de sol entre las nubes, pero el frío es intenso y el cielo acerado. Mis ojos alternan entre esta pantalla y el charco del jardín y los pájaros y los árboles y los perros. Dentro de un rato, demasiado poco, va a ser de noche. Está arrancando el invierno. Me consuelo pensando que la luz de los días va a empezar a sumar minutos apenas pasado el momento del solsticio. Que las estaciones tienen esa manera de ser: en el mismo movimiento en que despliegan su esplendor, toda su fuerza, anuncian su final. ¿Como cualquier cosa, tal vez? No sé. La cuarentena empezó en el último equinoccio: el sol rajaba el asfalto de la autopista, las cabinas del peaje, las cabezas de las largas filas de policías, funcionarios de vialidad y del médico vestido de astronauta que interceptaban a cada auto. El calor se elevaba de cada cosa como una niebla transparente, como un humo de esos cristalinos que aún así nublan la visión. El presidente todavía no había hablado, pero sabíamos que anunciaría la cuarentena en breve. Así fue: cuando llegué a casa, vivo a medias entre Buenos Aires y un pueblo semirural a las afueras de La Plata, a sesenta kilómetros de la gran ciudad, Alberto Fernández la anunció. Y dijo que empezaba a regir apenas unas horas después. Mis cinco perros, mis vecinos y yo ya estábamos en nuestras casas: ellos corriendo entre los yuyos, nosotros yendo al pueblo para llenar las heladeras pequeñas que tenemos acá. Los primeros días se fueron plantando zanahorias y coliflores, podando unos arbolitos, sintiéndonos caer suave y lentamente al sol que se chanfleaba y alargaba las sombras: el frenazo nos había dejado pedaleando en el aire. Después, demasiado rápido, todo se organizó en teletrabajo y las instituciones descansaron, una vez más, en el esfuerzo desmesurado y sin paga extra de sus trabajadores. Enseguida, demasiado rápido también, llegaron las lecturas de los filósofos estrella. Cada uno vio lo que siempre había visto: Europa, Europa, Europa y Estados Unidos. Asia, uno de ellos, el de origen asiático. Y todos confirmaron cómo la pandemia aceleraba lo que era el eje de sus sistemas teóricos. Vimos como un país rico, Italia, que había recortado el presupuesto de su sistema de salud en miles de millones, obligaba a sus médicos a decidir quién vivía y quién moría por la falta de los insumos necesarios. Vimos cómo sacaban pecho y se reían de la gripecita los machos alfa que gobiernan algunos de los países más poderosos del mundo y después vimos cómo improvisaban cementerios gigantescos y cómo morían más los pobres, los de pieles más oscuras, que son dos grupos que suelen intersectarse. El colonialismo lo hizo y no lo dejó de hacer nunca. Nosotros, los del sur, lo sabemos muy bien y algunos de nosotros lo saben mejor que otros. Y también lo saben algunos del norte y son ellos los que, esta vez —el año pasado fueron los indígenas de la CONAIE en Ecuador, los chilenos rebeldes de todos los colores que hicieron flamear la bandera Mapuche en la Plaza Dignidad—, nos hacen la luz no ya al final sino bien adentro del túnel: mientras los matan a sangre fría o los hacen morir de pobreza o falta de atención. El racismo es un clasismo colonial. Y está tan naturalizado que lo notamos poco. Del mismo modo que olvidamos que colonial o colonizar derivan de un nombre propio, el de Colón, el “descubridor” que en estos días ha visto algunas de sus estatuas decapitadas y vandalizadas en ciudades como Boston y Miami. Colón, que buscaba Asia cuando se encontró con lo que poco después se llamaría América. Colón, que vio asiáticos cuando los caribes vieron dioses. Los dos se equivocaban: unos, los que vivían acá, se habían encontrado con una larga y tortuosa muerte, enfermedad, esclavización, desprecio y pauperización para ellos mismos y para sus hijas e hijos y las hijas e hijos de los hijas e hijos de los hijos e hijas de los hijas e hijos de sus hijas e hijos. Los otros, los de Colón, con la fuente de la riqueza de Occidente, con el combustible de esta modernidad que se está viniendo abajo a fuerza de matar lo viviente para amasar riquezas casi cósmicas de tan absurda cantidad de números y poder en manos de otra cantidad absurda: en enero de este año, dos mil ciento cincuenta y tres mil millonarios tenían más riqueza que cuatro mil seiscientos millones de personas. Es probable que estos números sean aun más absurdos hoy. Y siguen. Matando. Deforestando, fumigando con venenos cancerígenos, haciendo fracking, minería a cielo abierto. En mi país, entre enero y febrero, murieron veinticinco niños wichís: a su pueblo le talaron el monte y le envenenaron el río. Los dejaron sin nada. Y siguen talando. No pararon durante la cuarentena. Hay una extinción masiva en marcha. Y miríadas de zoonosis prestas a ser liberadas por los animales que pierden hasta el más mínimo rincón para vivir. Y hombres y mujeres asesinados como moscas. Por pobres. Por más indios o más negros. Por la razón colonial, que es la razón de la modernidad, que es la razón de Occidente. La de la muerte.
Se hizo de noche. Mi perrita ronca, los pájaros descansan en los árboles, algunas estrellas brillan plateadas entre las nubes del frío y en algún lugar del mundo alguien le mete fuego a algún símbolo de la razón colonial. Y nos ilumina.
Buenos Aires, Argentina
La Bitácora del encierro es un proyecto de la UAM Cuajimalpa