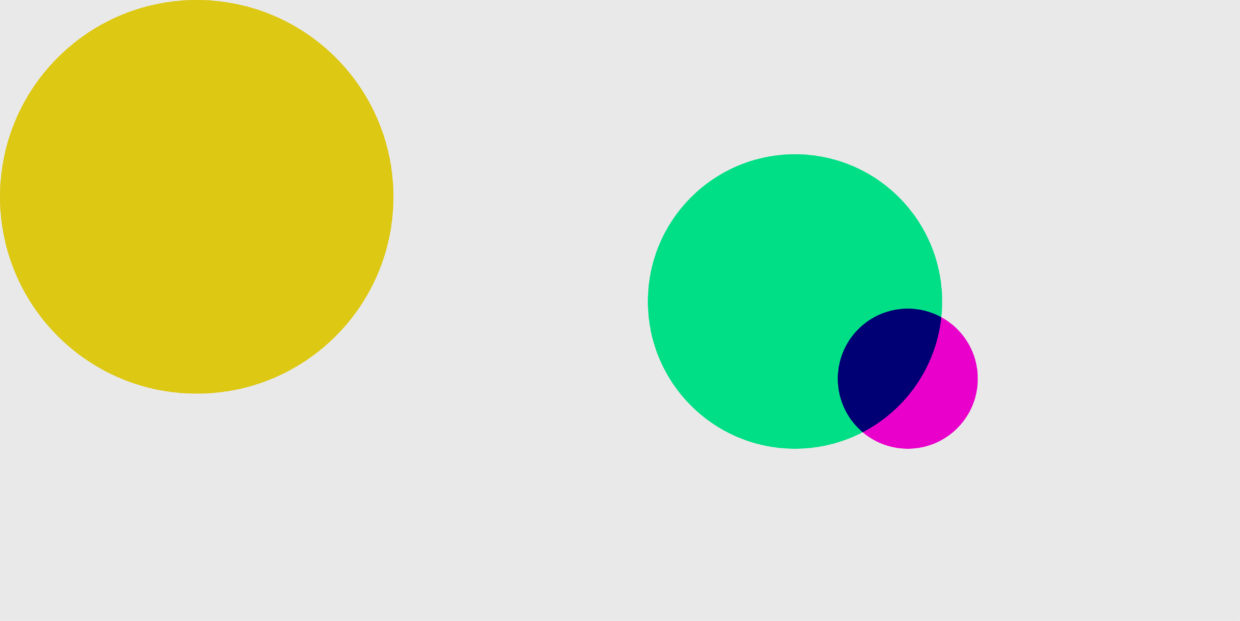A propósito del filme “Outbreak” de Wolfgang Petersen (1995)
Cuando William S. Burroughs escribió Blade Runner (una película) en 1979 —una visión de un futuro pandémico posible— imaginó un virus que actuaba como agujero en el tiempo permitiendo desplazar a Billy, su protagonista, el “Blade Runner”, al pasado que era a su vez el futuro. El escritor norteamericano, quien se basó en el Bladerunner de Alan E. Nourse (1974), novela sobre el mercado ilegal de los servicios médicos que surge del colapso del sistema sanitario, partió de la pregunta: ¿cómo construir un escenario [cinematográfico] de un futuro que ya se conoce? La invitación a reflexionar sobre la película Outbreak de Wolfgang Petersen, en el contexto de la pandemia global de COVID-19, coincidió con una nueva lectura del Blade Runner, por lo que no pude evitar encontrar de manera natural puntos de convergencia entre dos obras de ficción que bien pudieran parecer ajenas entre sí, pero que se asemejan en mucho a la realidad actual. Así que, ¿cómo entrelazar en una breve reflexión la trama de una película de ficción sobre una epidemia en la década de 1990, un ensayo-guion sobre una posible catástrofe sanitaria “a futuro” y el “ahora” de una pandemia global? ¿Acaso es una necesidad que parte del presente (miedo), la de encontrar coincidencias en pasadas ficciones —históricas o futuristas—, pues sabemos (o queremos creer) que de alguna forma están siendo repetidas? En ese sentido, ¿estamos condenados a volver sobre los mismos pasos y sus consecuencias?
Lejos de la simple ficción, Outbreak representa escenas sobre una crisis que nos es familiar ahora más que nunca. Nos ofrece, como en su tiempo también Blade Runner, una muestra de fotogramas de filme, fragmentos de escenarios y situaciones que emanan en torno a la aparición de un virus “nunca antes visto”: caos y viejas expresiones de miedo latente e incertidumbre. Visto en su momento, el discurso cinematográfico de inmediato nos remitía a eventos pasados “históricos”, porque hasta el rincón más oculto de nuestra memoria presentía que aquello ya había sucedido antes. Epidemias y sus temores como oscuridades ancestrales ocultas en el pozo del inconsciente colectivo. Un segundo vistazo en el presente basta para advertir que el director y los guionistas (Lawrence Dworet y Robert Roy Pool) recurren a la narrativa, en paralelo, de dos horizontes: el visible y el invisible al espectador. El primero —identificable en un mix de escenas que revelan el estallido de la epidemia en un campamento militar en el Congo treinta años atrás—, un mono portador que en la actualidad noventera es extraído de su hábitat y transportado ilegalmente en un buque a través del Atlántico, lo que después da como resultado la diversificación de cadenas incontrolables de contagio una vez arribado a suelo estadounidense. Todo ello envuelto en discursos de personajes que representan decisiones institucionales y personales que se contraponen y son representativas de fuerzas estereotipadas sobre el bien y el mal. Desde esta perspectiva, la película subraya, por un lado, la existencia de una minoría de militares a la sombra de los acontecimientos, enarbolando un proyecto de exterminio; y, por el otro, un grupo de médicos —convencionales en su vida familiar y afectiva— que enarbolan el gallardete del héroe surgido del impulso circunstancial de salvar “el mundo”. Un mundo centrado, claro está —como buen cliché hollywoodense—, en los peligros exteriores, ahora interiores, que asechan a los Estados Unidos. El segundo horizonte, que escasamente podemos ver en la pantalla, es el que sugiere la “ruta del mono” trasmisor originario del fatal virus, luego de que este es liberado por el contrabandista de especies exóticas y abandonado a su suerte —y la de ese mundo— en los bosques de Massachusetts. Desde este lado, lo único que podemos vislumbrar es que, poco a poco, aquel ser trasmisor de la fatalidad se va acercando peligrosamente al ambiente de “seguridad” representado en el hogar —en un pequeño pueblo— de una niña que capta su atención. Dos seres al fin y al cabo inocentes de la terrible amenaza que los circunda.
Independientemente de las bifurcaciones de la trama, lo más interesante es que precisamente trata sobre una epidemia —al igual que el “guion” literario de Burroughs—, y que, a partir de ambos, a través de dimensiones simbólicas distintas, se puede intentar trazar coincidencias —tender puentes entre pasados, presentes y futuros— para reflexionar la complejidad actual. Así, volver a ver Outbreak en tiempos de COVID-19, combinado con la lectura del Blade Runner, trae la inevitable ansia de enlazar viejos y nuevos mundos conocidos; como si, precisamente, “el virus” per se tuviera propiedades que permitieran viajar en el tiempo. El hilo que une con mayor fuerza a estas tres esferas, me parece, no es en sí la existencia de una epidemia de tintes devastadores, sino esa especie de eterno miedo a la irrupción de un fenómeno exterior, en este caso, un “otro” encarnado en un agente biológico mortal (que en otros tiempos y contextos bien pudiera ser una horda bárbara o demoniaca, comunistas, terroristas o alienígenas…), que expone a la identidad social, nacional o imperial ante el peligro de su aniquilación. Proyecciones literarias que tienen casi cuarenta años y un guion cinematográfico de hace tres décadas, sugieren de manera orgánica visiones producidas por la pandemia actual, en la que observamos la multiplicación —como sistemas planetarios— de otros miedos individuales y colectivos derivados: la pérdida de control individual, la alteración del equilibrio natural y social, el derrumbe de economías y políticas, la parálisis de la cotidianidad, la posibilidad del caos civil, de la coerción militar, la amenaza a “la libertad” que significa traer puesto un cubrebocas, peligros imaginados —anteriormente inimaginables— en cada rincón de una urbe. Sensaciones de irrupción de lo “inesperado” que sorprendentemente no tienen nada de nuevo, y que sugieren la incidencia cíclica de males (uno de tantos ahora encarnado en una enfermedad que amenaza con mutar y permanecer) que asechan constantemente a la humanidad. Como consecuencia, viejas nuevas ideas sobre el castigo divino o natural debido al comportamiento del hombre, depresiones colectivas, crisis que exacerban sentimientos xenófobos en búsqueda de culpables abajo o arriba, complots confeccionados a la sombra del conocimiento público.
Como en Outbreak, hoy se anuncian como posibles actitudes históricas extremas en el afán de encerrar y contener a los infectados. Pero en el intento se asoma nuevamente el fracaso. No hay mucha diferencia con el refugio simbólico descrito en La máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe: abadía almenada donde un grupo humano representativo de sus tiempos cree estar a salvo de la amenaza exterior, la plaga —la pobreza—, hasta que un misterioso invitado enmascarado les recuerda la mortalidad de su condición. No sorprenda que en Blade Runner también se levanten muros, curiosamente, tras rebeliones a causa de una reforma sanitaria que pretendía poner fin a la práctica médica privada. De manera similar a lo actual, aquí se observa el colapso de la sociedad occidental a causa de una gestión corrupta, por la que farmacéuticas y aseguradoras se unen para combatir la aprobación de un proyecto que hace peligrar sus beneficios consagrados. Pero, a diferencia del vaticinio de George Orwell de un futuro de control total —cuya alusión podemos ver también ahora en los carteles de las protestas en Europa de los llamados “negacionistas” contra la “tiranía médica”—, Burroughs vislumbró una gran parte de la población en resistencia, forzada a la clandestinidad, los llamados “sin número”. Nuevamente, la mezcla de fragmentos de tendencias atemporales, pasadas, presentes y futuras nos llaman la atención sobre posibles cercanos escenarios: grupos en rebeldía, un mercado ilícito de medicamentos, guerrillas en los bajos fondos de una ciudad invadida por lagunas radioactivas, calles desiertas y hordas de perros salvajes, médicos que vuelven del diagnóstico un arte para detectar enfermedades con años de anticipación. Un funcionario ¿de la novela? advierte: “Corremos el riesgo de que estas epidemias campen a sus anchas por ese suelo virgen en el que se ha convertido nuestro sistema inmunológico, con el consiguiente colapso de nuestros ya desbordados hospitales”. ¡Con qué claridad vemos repetir escenas y discursos análogos en la actualidad! La percepción de peligros biológicos incontrolables, el miedo ante la pérdida de control, la resistencia social ante la imposición institucional, la incapacidad de los Estados de proteger a sus sociedades, la anticipada guerra por una vacuna.
Quizás Blade Runner, ese traficante de drogas y medicamentos que mil veces perseguido corre entre los túneles oscuros de la clandestinidad neoyorkina, diste de los héroes representados en la obra de Petersen, médicos cuya misión —por la que están a punto de dar la vida— encarnan el poder de la salvación en manos de unos pocos, el lado luminoso de la fuerza, la aparición de primacías nacionalistas y un final feliz. Pero ¿cuál de estos arquetipos pareciera representarnos mejor el día de hoy o en un futuro inmediato? Lo cierto es que la inminente globalización actual nos aleja cada vez más del cliché individualista de Hollywood, acercándonos más a la ciencia ficción beat, en la que se hacen probables las debilidades de la mayoría de los Estados modernos, la falta de credibilidad en las instituciones, las crisis imperiales, la tendencia a la desconfianza, la negación, la rebeldía y el caos. ¿Nos sorprende un Estados Unidos despojado de la ingenuidad tradicional de su espíritu triunfalista, incapaz de engendrar titanes para controlar y erradicar la pandemia o de imponer su voluntad sobre otros poderes nacionales, siquiera sobre sus propios ciudadanos?
Escenas del pasado, presente y futuro. Outbreak, Blade Runner y nosotros nos cernimos en una historia atemporal de tensión social, a partir de la contraposición con un evento natural de dimensiones epidemiológicas, científicas y políticas. Centrados en la ¿ilusión? de una pandemia incontrolable, nos aislamos de manera voluntaria u obligatoria con la sensación muy interior o en plena consciencia de la existencia permanente de peligros comunes y de factores que escapan a nuestro control. La pandemia nos afecta, a manera de metáfora, como al distribuidor clandestino de fármacos de una Nueva York en ruinas o al médico militar de la pantalla grande que en su afán de hallar una cura se enfrenta al sistema, a la familiaridad de la persecución y al miedo. Pero ¿de qué nos sirve esta memoria ancestral, plasmada simbólicamente en un tratado de cine o en el cine mismo, si por instantes pareciera que nos sigue tomando por sorpresa? Camus pensaba que lo peor de un fenómeno como la peste no es que matara a los cuerpos, sino que desnudaba las almas y ese espectáculo suele ser horroroso: La plaga no está hecha a la medida del hombre, por lo tanto, el hombre se dice que la plaga es irreal, es un mal sueño que tiene que pasar. Pero no siempre pasa, y de mal sueño en mal sueño son los hombres los que pasan, y los humanistas en primer lugar, porque no han tomado precauciones.
Ante una aparente tendencia a la negación u olvido de la memoria histórica, ¿qué lugar debe tener el conocimiento de la “posibilidad” histórica de fenómenos cíclicos que escapan a nuestro control? Para Burroughs, un hombre solamente tiene futuro si se suelta del lastre muerto del pasado y reabsorbe la escena subyacente de su propio ser. En la pregunta inicial sobre cómo construir un escenario (cinematográfico) de un futuro que ya se conoce, subyace la idea del intento de elaborar un presente sabiendo las posibilidades a futuro, porque estas ya fueron aprendidas del pasado. Posiblemente en este aprendizaje, en armar el rompecabezas de fotogramas atemporales ficticios o reales, pero al fin verídicos, se encuentre la clave para reafirmarse, soltar el ancla y avanzar en el presente, hacia el futuro. En ese movimiento que constituye el viaje en el tiempo, que no es otro que el de aminorar distancias, aunque sea a partir de caleidoscopios simbólicos; en la intención de buscar esos reflejos futuros en los rincones más profundos de los sucesos, comportamientos y emociones que acompañaron eventos pasados; quizás ahí resida la capacidad de transformar nuestros vínculos con el mundo y sus peligros; de encontrar las mejores soluciones para sobrevivir lo inevitable, a nuestra propia historia.