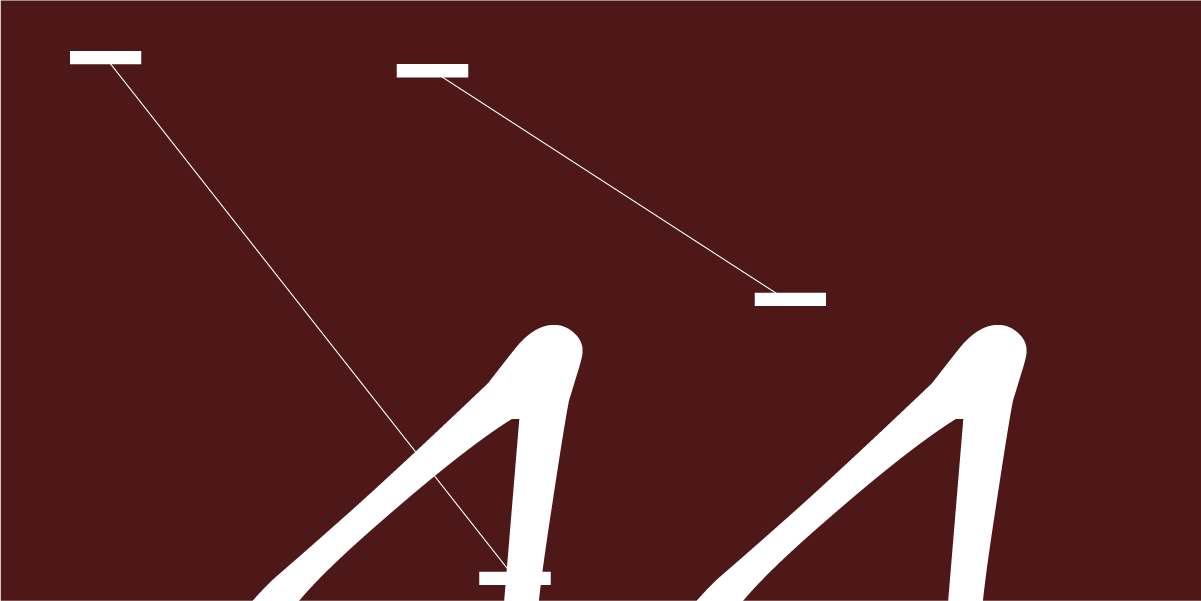La maternidad —y más la maternidad que recién se estrena en pandemia— es un territorio de culpas. La culpa, para empezar, de haber invitado a mi hija a vivir a un lugar que se está transformando de maneras que no alcanzo a entender. La culpa de no ser la intérprete que ella necesita, de no poder explicarle nada. “Hay un bicho”, le diría si ella conociera las palabras, “que está en el aire y si te descuidas se mete en tu cuerpo, por eso no salimos a la calle y nadie puede visitarnos. No, no tengo idea dónde se instala. Sí, algún día podrás ir a la escuela”. Lo haría pésimo, estoy segura. Igual por ahora la protege la distancia que tiene todavía con el lenguaje.
También hay culpas más íntimas, por ejemplo la de quejarme de mi situación cuando hay doctoras y enfermeras trabajando turnos imposiblemente largos, sus caras deformadas por cubrebocas, goggles y caretas; la vergüenza de aburrirme tanto sabiendo que las personas que se mueren de Covid–19 se van solas, sin poder despedirse de sus familias, en hospitales improvisados en estacionamientos; las ganas de salir de paseo en una ciudad en la que hay gente, cada vez más, batallando por llegar a alguna sala de emergencias que tenga espacio para recibirla.
Y, finalmente, hay una culpa muy particular que me ha invadido en semanas recientes: la de preguntarme cómo sería mi vida sin mi hija. La de atreverme a imaginar qué hubiera podido hacer en estos meses de encierro si mi tiempo fuera realmente mío, cuántos libros leídos, páginas escritas, artículos traducidos, qué variedad de recetas de pan de plátano dominadas, cuánta firmeza devuelta a mis músculos de cuerpo recién parido.
2.
He aprendido de memoria los hábitos de mi vecina. Es una señora mayor —aunque últimamente pienso que quizá no tanto como aparenta— que habla con las plantas. Vive sola, pero estos meses ha tenido inquilinos: una mujer joven que desde acá imagino que está buenísima porque transmite en vivo videos de aerobics en alguna red social, un hombre (¿su pareja?) que hace algunas semanas instaló un asador en la terraza con una alegría digna de mejor causa, un niño que le avienta la pelota a su perrito, menos grande que mi perra y de ladrido más agudo.
La vida de mi vecina no es tan interesante, pero es distinta a la mía y eso me basta. No es demasiado simpática, salvo con sus plantas, y su timbre de voz me desagrada especialmente cuando habla por teléfono, lo cual ocurre todos los días. Esta tarde, por ejemplo, la escuché decirle a alguien:
— Fíjate que el papá del doctor Suárez está contagiado del bicho éste. Seguro la esposa también y quién sabe si sobrevivan, ya ves que es familia de gordos. A ver cuántos quedamos vivos para la Navidad.
La conversación se repitió con varias personas, una tras otra, como si estuviera en una extraña competencia convocada por alguna compañía de telecomunicaciones, con distintos niveles de espíritu catastrófico. Por teléfono ella siempre suena así, pero en la vida real es más alegre, incluso al punto de la irresponsabilidad considerando el mandato de confinamiento. Hace carnes asadas los domingos, organiza trabajadores que vienen a hacer mejoras para nada esenciales al edificio y les chifla a los pájaros para que bajen a comer el alpiste que pone en sus macetas. Me pregunto si ese alpiste es el responsable de la infestación de hormigas que hay en la cocina y que por las noches devoran la leche en polvo que queda regada por ahí.
La regla general de la pandemia es la repetición. Para los que tenemos el privilegio (aunque haya momentos en que no se sienta así) de quedarnos en casa, las fronteras entre los días de la semana se disuelven. Transcurre un tiempo distinto, denso, elástico, marcado no por las horas del reloj sino por los ciclos de sueño y alimentación de la bebé. Pasamos de una habitación a otra para distraerla con una falsa sensación de cambio. (Falsa para nosotros, no para ella. En su mente el concepto de casa no existe todavía y lo único que parece importarle, más allá del cambio de escenario, es tener a alguno de sus padres cerca en todo momento).
Entre tanto, nos turnamos para lo esencial: lavar las mamilas, barrer, poner los frijoles en la olla exprés, darle de comer a la perra, rellenar la botella de gel antibacterial. En esa danza de lo inmediato habitamos la casa y descubrimos rincones donde se acumula el polvo, arañas felices, espacios ideales para tomar el sol.
“Los días son donde vivimos”, dice un poema Philip Larkin que repito en voz baja como mantra. “Están para que seamos felices en ellos”, continúa con candor irresistible, y luego remata con algo parecido a la resignación: “¿Dónde podemos vivir sino en los días?”.
Si bien escribir puede ser un oficio solitario, volcado al interior, hacerlo tiene algo de arrojo hacia el futuro y en este momento no me siento capaz de dar ni un paso adelante. Las líneas que logro no sobreviven a la noche; se quedan en la computadora unas horas, tímidos jeroglíficos sobre la luz de la pantalla, como esperando a ser borradas. Todo es absurdo bajo la luz implacable del día siguiente.
Las imágenes del futuro, que durante el embarazo se repetían en mi imaginación, han perdido sentido: Aurelia los domingos en casa de los abuelos, Aurelia rodeada de globos en su primer cumpleaños, Aurelia en uniforme de primaria, bien peinada y mirando a la cámara, Aurelia adolescente, encontrando motivos para odiarme. Sólo puedo pensarla como la bebé que es, con sus rodillas y sus codos de leche.
De haber vivido esta pandemia, una versión zen de Larkin habría escrito: “El momento es donde vivimos”.
Mi hija entiende los ritmos de la pandemia. Se despierta siempre entre siete y siete y veinte de la mañana, come, juega, duerme y lo hace todo otra vez hasta que dan las nueve y es hora del baño. A veces salimos al parque a ver la fuente, con cuidado de no toparnos con nadie de cerca. Otros días bailamos con canciones de Carlos Vives (disfruta especialmente las más alegres). A ella parece gustarle el mundo así, o más bien no conoce otro; no sabe que sus abuelos la aman, que los domingos ponen un trampolín en el parque, que existen las bicicletas y otros niños montados en ellas.
Ella vive el momento, satisfecha con tenernos a nosotros dos, sin sospechar las dimensiones del ejército de personas que cuentan los días para poder venir a verla.
En una entrevista reciente, Rebecca Solnit dice que le gusta pensar en la pandemia como si fuera un cuento de hadas: el monstruo del coronavirus nos tiene atrapados en la torre más alta del castillo, donde pasamos el tiempo pensando en maneras de estar juntos en la distancia y cosiendo cubrebocas tras cubrebocas en un esfuerzo que describe como “épico”. Todos queremos saber cómo acaba el cuento, pero apenas vamos a la mitad y —aunque algunos lanzan predicciones con gran seguridad— no tenemos pócimas para adelantar el tiempo. Lo que nos queda, dice Solnit, es entregarnos a la incertidumbre con sabiduría e inteligencia. Saber que no sabemos.
La pregunta ya no es cuánto tiempo falta, sino, los días que estamos contando, ¿para qué?
8.
Durante las primeras semanas vimos la conferencia de las siete religiosamente. Nos sentábamos los cuatro en el sillón de la sala —mi esposo, mi hija, la perra y yo— atentos al recuento de contagios y muertos. La multiplicación de cadáveres nos alteraba, claro, pero también constituía una especie de siniestro ritual. A las siete declarábamos el día, ¡por fin!, por terminado. Después de la conferencia quedaba sólo la modesta cena, el baño de la bebé y ver algo en la tele hasta quedarnos dormidos.
Las cosas cambiaron el domingo pasado, cuando pusimos El padrino y la vimos con Aurelia acostada a nuestro lado. Al principio dormía, pero la película es larga y se despertó justo en el momento en que el nuevo don Corleone ejecuta su plan maestro durante el bautizo de su ahijado (una nueva para el catálogo de culpas: la de que tu hija de cuatro meses quede enganchada con la pantalla llena de disparos y sangre derramada). Dieron las siete, las ocho y cuando la película terminó ya había terminado también de hablar López–Gatell.
Nos sentimos aliviados. Desde ese día ya no vemos la conferencia.
9.
Hay días en que llega la hora de la comida sin que yo haya podido hacer mucho más que preparar el desayuno y encargarme de mamilas y pañales. Es entonces que imaginar las posibilidades de la cuarentena en solitario abre un abismo repentino entre la bebé y yo, una distancia de la que no hablan los libros de maternidad. La culpa, puntillosa, se me instala en el cuerpo. “Si tuviera una hora, una sola hora, terminaría finalmente ese texto que tengo atrasado”, pienso. “Podría llamarle a mi hermano, lavar algunos platos”.
Justo cuando estoy a punto de la desesperación, mi hija, como para llevarme la contraria, deja de llorar y se hunde en el sueño. Ahí están, listas para que las tome, tres horas limpias. Pero me quedo en el sillón, incapaz de tomar un libro o pararme por mi cuaderno de notas para trabajar un poco, sin ganas de prender la computadora ni hablar por teléfono con nadie.
En el piso de arriba, la vecina empieza con su ronda de llamadas nocturnas.
Creo que es pronto para buscar lecciones en la pandemia, pero hay algo de lo que estoy segura: aunque no me siento a tomar café con mi vecina ni me sé de memoria los nombres de sus plantas, me siento más vinculada a ella que nunca. Sé que estamos unidas con hilos invisibles, como estoy unida a las personas que caminan en el parque, a los pájaros que me despiertan todos los días a la misma hora, a las hormigas que entran por los pequeños agujeros que hay entre el patio de arriba y mi cocina y se roban la leche de mi hija.
“Mientras duró la crisis, surgió amor entre las personas”, escribió la activista católica estadounidense Dorothy Day al recordar el temblor que sacudió Oakland en abril de 1906, cuando ella tenía ocho años. Aunque parezca extraño, eso es lo que siento que está sucediendo ahora: hay amor en los ríos de horas que fluyen lentos. A veces me pongo optimista y pienso que cuando llegue el momento de volver a reunirnos en las plazas, y llegará, tal vez nos miraremos con ojos nuevos. Y aunque mi hija no vaya a recordar el confinamiento, será su generación la que habrá de contar esta historia.
Antes de poner este punto final, me permito el arrojo de ir más lejos en mi optimismo y pensar que, con algo de suerte, en el futuro (¡el futuro!), ella podrá decir: “Mientras duró el encierro, la distancia levantó puentes que duran todavía”.
Ciudad de México, México
La Bitácora del encierro es un proyecto de la UAM Cuajimalpa