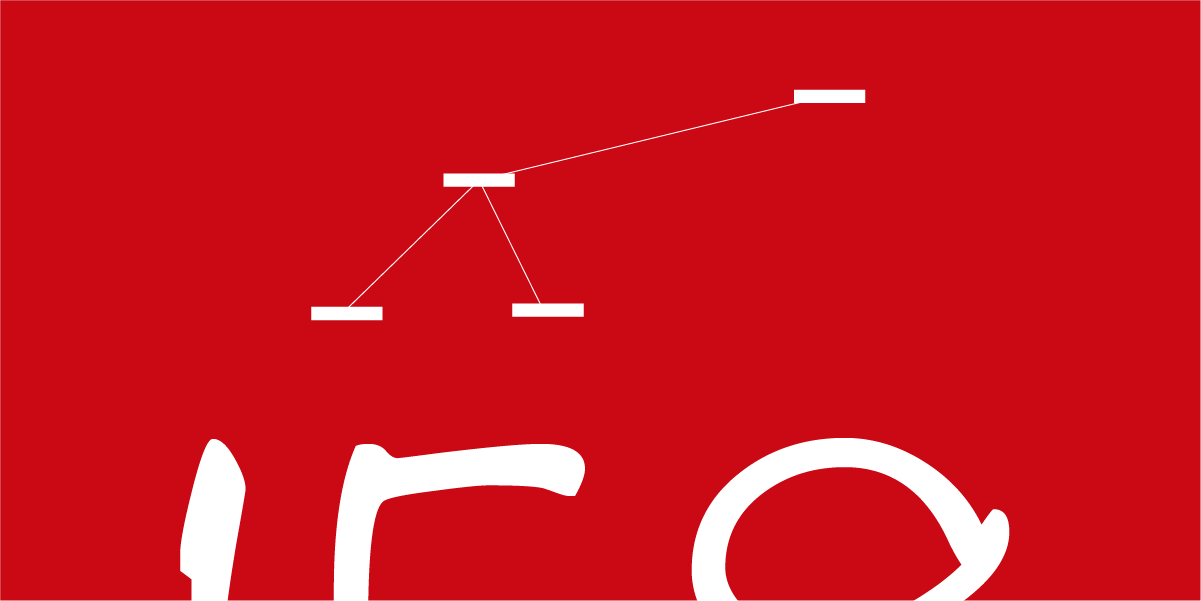para Margo Glantz, twittera
De la sopa de murciélago contaminada al brote en un mercado, al imposible paciente cero, a las personas que actuaron como los primeros difusores, a pensar en esa ciudad como remota e irla verse acercando, al cómo se cierra un barrio, a cómo se cierra una ciudad, a cómo se cierra una provincia, a cómo se cierra un país, a los cruceros llevando y trayendo pasajeros que pudieran estar infectados, al irse cancelando vuelos e irse estacionando los aviones en los desiertos, a las compras de pánico de papel de baño y pastas secas, al partido de futbol donde salieron todos contagiados, al alivio de ver que no se cebaba en niñas y niños ni en los otros mamíferos que nos acompañan como mascotas, a los cruceros vaciándose, a los viajeros varados, a los estudiantes varados, a los aeropuertos vacíos, a la gente animándose de un balcón a otro, a los que intentaron huir y no pudieron, a los que calladamente se encerraron aun antes de las alarmas y de las órdenes de restricción, a los sistemas operativos que estaban ya en su lugar para que la gente tolerase sus encierros, al cierre de todo lo que congrega, al vacío en los altares, a la cancelación de todas las funciones que no puedan canalizarse al sistema operativo, a los rumores que poblaron canales y canales, a los hechos que, siendo advertidos, eran desfigurados por los propios sistemas operativos, al miedo a la muerte, al terror del contagio, a las gráficas fluctuantes, a los mapas en rojo, al video que muestra una ciudad orgullosa e iluminada y vacía, a las ambulancias que pasaban, a los últimos vuelos, a la llegada del otro pasajero, a las teorías e interpretaciones brillantes acerca de cómo nos afectaría como civilización esta cuarentena, al fin de lo presencial para los niños y las niñas confinados, al tono creciente de ira en la gente que depende del trato o del trabajo diarios, a los animales recuperando terrenos de los que habían sido desalojados, a las canciones cursis en los balcones y azoteas, al miedo de ir al supermercado en los primeros días, al alivio de los que miraron sus alacenas llenas o sus búnkeres repletos, a la desesperación de técnicos, a los médicos advirtiendo, a las caras ocultas que vieron los que iban muriendo, a las acusaciones acerca del desvalimiento de los hospitales, al confinamiento de los agonizantes, a las crecientes teorías conspirativas, a los agujeros de conejo donde las cosas parecen distintas a la superficie, a las resoluciones, a los planes posponiéndose, al uso irrestricto de sustancias para paliar los golpes físicos o psíquicos que la plaga asesta, a las muertes acumuladas, a la constatación que los países de una de las orillas del Pacífico lo estaban haciendo mejor que los de la otra orilla, a las bufonerías de los que se supone están a cargo, a las mentiras oficiales, al uso desproporcionado de la propaganda, al tono beligerante de los que se detentan como poseedores de la verdad, a las personas que se plantearon de nuevo el por qué existen o para qué existen, a las fiestas clandestinas, a los horóscopos rigiendo, a las patrullas investidas de poderes nuevos, al zoom, al feed, al meet, al twitter como campo de batalla, a las innúmeras discusiones sobre los números, a la constatación de que todo esto podía rastrearse en las novelas y cuentos de ciencia ficción por lo menos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, a los ataúdes apilados, a la epidemia de sueños, a la ira de los que siempre están abajo y su explosión en ciudades cuyas cuentas de muertos crecían, a la hipocresía de los políticos en el tiempo de los asesinos, al no puedo respirar dicho por unos porque es cierto y por sus enemigos porque se rehúsan a usar las mascarillas que explican, con mucho, el éxito de países dónde las decisiones individuales se toman y se consiguen atendiendo también al comportamiento de la gente que nos rodea, a las roturas de lo que ya estaba rasgado, a la novedad de vivir en la pantalla, a querer explicarlo todo con muñequitos, a la ley seca, a la no ley seca, a los cheques inconmensurables que recibieron de pronto los billonarios, a las frases que parecen provenir del Señor de los Anillos, a la exégesis bíblica, al ardimiento, a la sana distancia, a la falsa polémica del cubrebocas, a la gente que cree que es un bozal, a los médicos que suplican a quienes salen, que los usen, a la desproporcionada tasa de muertes, a los panteones saturados, a las camas ocupadas, a la política de si no hay camas ocupadas no hay en realidad de qué preocuparse, a los juegos de palabras, a los huertos incipientes, a la instauración del meme como ensayo político, a los tuits angustiados, a los hospitales cercanos a su punto de quiebre, a las diversas promesas de vacuna, a la gente que decide en un instante que no habrá de vacunarse, a los tuits pidiendo trabajo, a los tuits de aburrimiento, a las historias vacías, a la reducción del consumo cultural, a las series machaconamente inteligentes, a la soberbia de la policía, a la tímida reanudación de las filmaciones, al ir aprendiendo del comportamiento del virus, a la co-morbilidad como excusa para no proporcionar ayuda, al egoísmo, al sanitizante, a los jefes de Estado que escupen al hablar y nadie parece poder callarlos, a las carrozas fúnebres hasta en sueños, a las islas libres del virus, a las reaperturas que fracasan, a los bares cerrados, a la música en vivo desterrada, a la cancelación de las figuras, a derrocar los monumentos que representan la dominación, a los errores ortográficos como nuevo campo de armas, a la necesidad de batirse, a la nostalgia por el sexo, a la calentura, a la propagación de miles de millones de desnudos, a la lluvia, a la sensación de que alguien se está aprovechando muy cabrón de todo esto, a los envíos a tu puerta de todo lo imaginable, al aburrimiento frente a la pantalla, a los ojos rojos, a una niñez privada, al chavo que decide dejarlo todo, a la chava que se enardece, a la nueva normalidad, a los próximos robots sueltos, a las polémicas entre los muertos, a comenzar a darse cuenta de que cuando la historia ocurre, ocurre en mil formas distintas pero todas apelmazadas, a los que aprovechan su tiempo como crisálidas, a las reacciones del arte, primero tímidas, a las pintas en las paredes al “no puedo respirar”, a los precios que suben, a la añoranza por las plantas, a la gente que necesita irse a la playa, a los desprevenidos frente al cambio de las sintonías, a los que añoran los gimnasios y están dispuestos a contagiarse fiados de su musculatura, a las morras en rebeldía, al hastío de la novedad, a saberse viejo, a las lluvias torrenciales que cayeron sobre la ciudad, al asesinato de otro defensor de la Tierra, a la gente saliendo, a la gente yendo por tacos, a graves revelaciones sobre el estado del mundo, a los ventrílocuos, a los partidos sin chiste, a los niños que vigilan a los adultos, a las mujeres que asesinan a mansalva, a la sensación que todo se está acabando, al “at the rich”, a los sinsabores del vivir juntos, al transformar oro en mierda, a esa terrible palabra “antes”, a la reapertura gradual y aparentemente controlada, a los modos distintos de encerrarse, a las maneras en que se abren los encierros, a la campana del camión de la basura, al último meme, a la renovada vigilancia al chavo que se va de ministro porque cree que ya se ha abierto el séptimo sello, a la ambición que despierta el litio, a los helicópteros que nos rebasan, a las leyes que se van haciendo, a la desolación de los lugares vacíos, a la desolación de los lugares llenos, a la gente obligada aparentar una nueva normalidad.
La Bitácora del encierro es un proyecto de la UAM Cuajimalpa