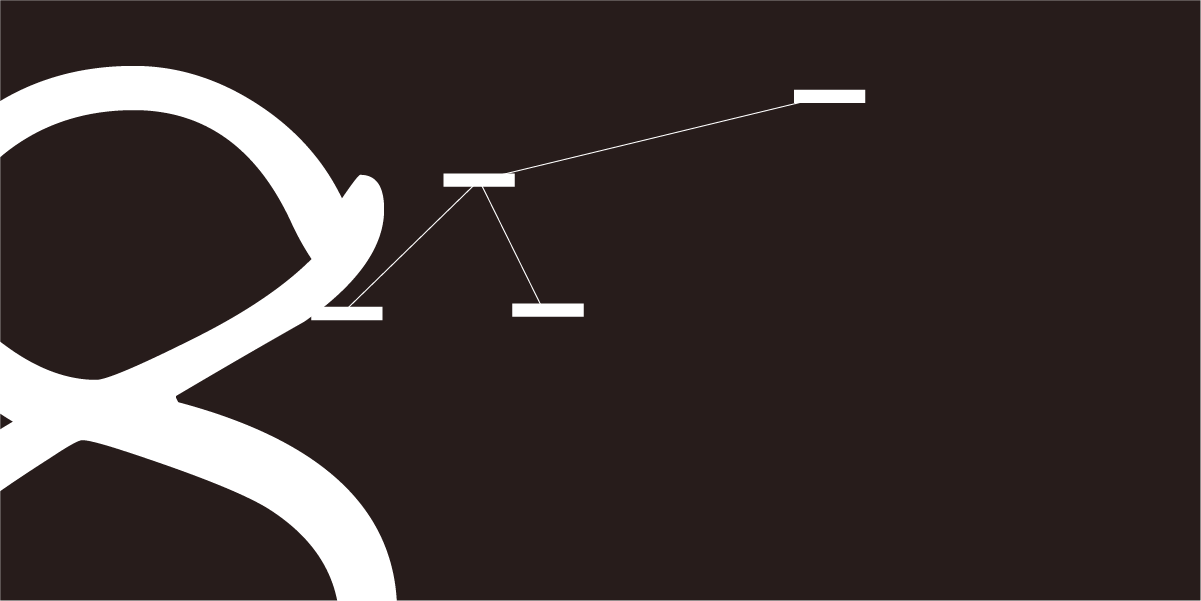Antes de bajar a la cocina pienso en los horrores de la crónica que he estado leyendo en estos últimos días.
Dicha crónica, que bien podría ser el primer reportaje de la historia, tiene apenas seis páginas, pero la he leído un sinfín de veces: es el año 46 a. C. y Tucídides, con claridad meridiana, narra los horrores de la última epidemia que asolara Atenas.
Cuando ese mal que atacó los cuerpos de la antigüedad suelta mi cabeza, desayuno escuchando la conferencia diaria de mi presidente, a quien había dejado de prestarle atención, antes de que el confinamiento empezara, porque hablaba de todo menos de aquello que tendría que estar hablando.
Hace algunos días, sin embargo, mientras desayunaba, igual que hoy y que ayer, un pan tostado, un pedazo de aguacate y varias hebras de quesillo, comprendí que, por primera vez en varios meses, quizá incluso en años, quería que él, el presidente, la autoridad máxima de mi país, hablara de otra cosa, de cualquier cosa que no fuera ésta que parece tenerlo atado al monotema: el coronavirus.
—Durante las crisis políticas, sociales, culturales o económicas, los seres humanos asumimos, en general, que no existe otra manera de salir del atolladero que cavando más y más el fondo del agujero en el cual estamos atrapados. Es así, sin embargo, como nos condenamos a la repetición y a la inacción; es así como aseguramos, pues, que las crisis en las que nos hundimos una y otra vez, nos estén siempre aguardando, poco después de que creamos haberlas superado: creemos que el horizonte existe sólo en un eje—.
Como seguramente también haré mañana, hace apenas un momento apagué la radio, pues sabía que mi presidente estaba a punto de terminar su conferencia de todos y cada uno de los días de su gobierno. Luego guardé el quesillo en el refrigerador y me llevé a la boca, con los dedos vueltos pinzas, un pedazo enorme de chorizo, que me chorreó las comisuras de los labios. Hace poco más de dos semanas, aunque también podría haber sido hace un mes, dejó de importarme el colesterol, como dejaron de importarme las enfermedades que no son causadas por un virus y como dejaron de importarme los nombres de los días.
Por esos mismos días, cuyos nombres, acabo de decir, me dan lo mismo (pequeños triunfos inesperados pero a la vez un millón de veces deseados del confinamiento, aunque esté claro, es decir, aunque sepa que esos nombres estarán ahí, en el futuro inmediato, listos para golpearme el rostro en cuanto los haya realmente olvidado), dejaron de importarme casi todos mis planes de futuro, dejó de interesarme el destino de los bonos petroleros y de las remesas de los emigrantes, dejé de estar atento a la carrera entre las naciones más poderosas del planeta por inaugurar la minería en la luna y dejaron de parecerme esenciales los resultados de las ligas de fútbol europeo.
Y es que la pandemia vino, además de a robarme la hipocondría, a robarme casi todas las obsesiones: tanto aquellas cuyo origen yacía dentro de mí, o eso creía, como aquellas que el sistema me había impuesto, o eso pensaba. Ahora resulta que, allá afuera, hay una enfermedad real y despiadada, un mal listo para meterse en nuestros cuerpos y chorrear, con nuestras células, las comisuras de sus múltiples hocicos. Ahora resulta que, allá afuera, hay un mal perverso, verdadero y violento, una enfermedad que llegó acompañada de una nueva realidad, una realidad que no es sino otra crisis y que también está lista para meterse en el espacio que hay entre nuestros cuerpos y el funcionamiento del sistema, chorreando, con nuestro estar en el mundo, las comisuras de sus múltiples hocicos.
—La repetición de nuestras crisis políticas, sociales, culturales o económicas, pero, sobre todo, la repetición de nuestras actitudes, respuestas y obsesiones por encontrar salidas específicas en lugar de sistémicas, deja claro que, además de ser una especie que, como los caballos de carreras parejeras, sólo es capaz de ver el eje en del que corre, somos una especie que, si debiera compararse con algo intangible, debería ser comparada con el eco: la onda de un sonido que rebota en cualquier superficie, mientras se va adelgazando y apagando, sin conciencia alguna de su fin. Lo peor, sin embargo, es que no sabemos ya quien produjo el sonido original, que bien podría llamarse progreso—.
Con las comisuras de la boca manchadas todavía de grasa y acompañado por los perros que me quedan, el mayor falleció hace una semana, feliz de morir en un día sin nombre para que su recuerdo, a diferencia de su vida, no quedara atado a ningún calendario (Capulín sabía cuáles son los clavos que fijan el tiempo al progreso); acompañado de mis perros, decía, quienes observan la puerta de la casa con el coraje con el que los hombres no nos atrevemos a mirar la boca de ese agujero en el cual las crisis nos sumergen, pues sus paseos se han reducido al mínimo, atravieso el comedor y la sala.
Así me encierro en mi estudio. Y ahí, como ayer y como mañana, la cabeza se me parte en mil pedazos. Por desgracia, son los pedazos de una misma idea. No es un universo de ideas. Ante mi escritorio, entonces, acepto que no podré trabajar ni leer ni concentrarme, si no renuncio antes a esta obsesión que me impusieron y que me dice que la pandemia es sólo una pandemia; que no podré quitarme este extravío que es como traer una escafandra, si no acepto antes que éste es un eco dentro de mi cuerpo y no fuera de éste.
Y acepto, también, que no conseguiré dejar de vivir al interior de este gel desinfectante, si no esterilizo, si no purifico mi memoria, mi razón y mi imaginación, si no ensucio, si no contamino, si no intoxico la memoria, la razón y la imaginación que alguien más inoculó dentro de mí, para que no pudiera recordar ni pensar ni inventar la estratósfera, el cielo, el aire, el espacio que me separa de los otros y el que hay dentro de mí.
—Si el eco que nos separa y nos impide ver nuestro interior es el del progreso, deberíamos impugnar todos sus presupuestos. Y es que impugnar los presupuestos que arrastramos y han dado lugar a cada una de las crisis que hemos enfrentado, sean políticas, sociales, culturales o económicas, es la única vía para emerger del hoyo siendo otros—.
Agotado, como todos los días de estos meses, me dejo caer en el sillón que está al otro extremo de mi estudio y me pregunto: ¿podría inventar un nuevo lenguaje? ¿Un lenguaje en el que las palabras economía y felicidad, por ejemplo, fueran bisagras nuevas?
Antes de levantarme, sin embargo, los cuerpos putrefactos de Tucídides me aplastan, aunque de un modo distinto. Y es que de golpe veo su enfermedad como benevolente.
Su último síntoma, a fin de cuentas, era borrar la memoria del enfermo.
Ciudad de México, México
La Bitácora del encierro es un proyecto de la UAM Cuajimalpa