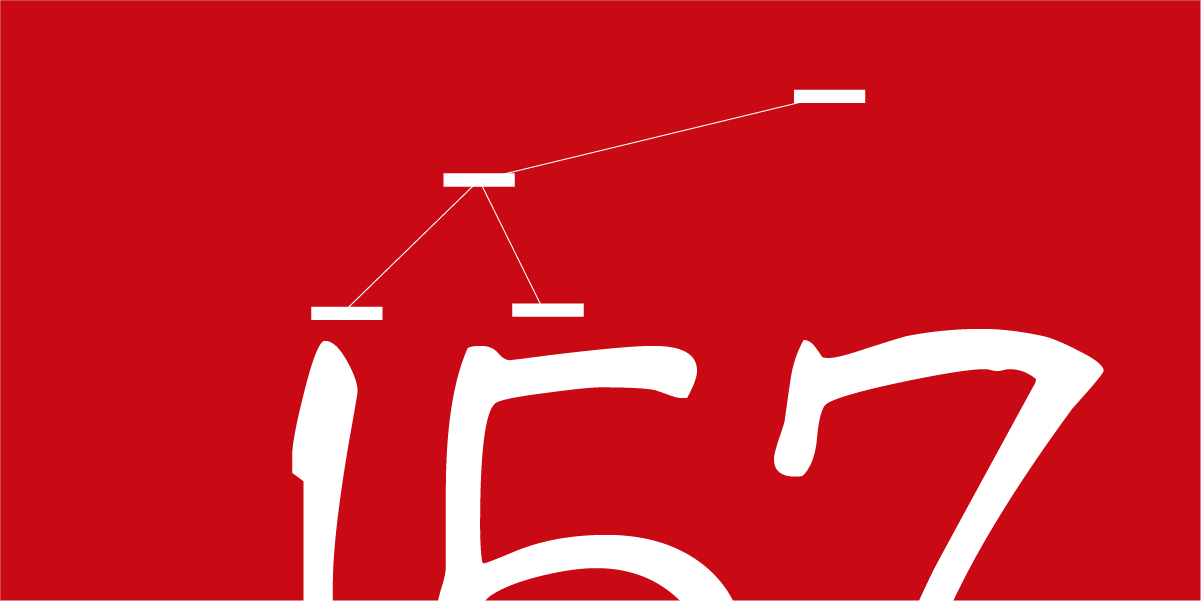Una simple verdad, a menudo ignorada u olvidada: la naturaleza es más fuerte que el hombre. Así fue, es y será hasta que el mundo exista, a pesar de las asombrosas realizaciones y promesas de la inteligencia natural y artificial.
«Natura non facit saltus» (Leibniz, Linneo): por supuesto que lo hace, dentro de sí misma, más que un chapulín o un canguro. Brinca de especie a especie con toda facilidad.
Los virus tienen los mismos caracteres que la naturaleza en general: son organizados y capaces de mutar según las circunstancias, saben cómo moverse y cómo identificar a sus huéspedes antes de morir junto con sus víctimas. Son diabólicamente «inteligentes».
Las enfermedades infecciosas —no todas, pero la mayoría— prefieren a la muchedumbre, independientemente del género al que ésta pertenezca: ejércitos, conventos, hospitales, prisiones, reuniones deportivas o recreativas. Socarronas, ridiculizan y se oponen al impulso natural hacia la cercanía y la hermandad humanas, mostrando una de las «palpables contradicciones» —como las llamó Leopardi— que existen en la naturaleza.
Hoy en día sabemos que la derrota de Napoleón en la campaña de Rusia de 1812 se debió no sólo a la estrategia de retirada del enemigo, al invierno y a las batallas, sino también a la difusión del tifus, que provocó decenas y decenas de miles de muertos entre las filas de la Grand Armée y que, de todas formas, incapacitó a un gran número de soldados.
La actividad del hombre frente a la naturaleza debería tener un carácter tan sólo defensivo o preventivo, nunca agresivo. De lo contrario, pagaremos un precio cada vez más alto, como se ve hoy en día, dado que la existencia misma de nuestra especie, si no de la Tierra, está amenazada.
Un principio de validez universal también frente al mundo natural: «quieta non movere et mota quietare».
A lo largo de la historia el hombre ha demostrado que no tiene peor enemigo que él mismo.
Todo, finalmente, gira alrededor de la educación de las conciencias y del sentido común, dos cualidades no innatas, no universales e incluso mucho más infrecuentes de lo que uno pudiera imaginar. Quien, drogado por el interés o por la ideología, religiosa o laica que sea, ante la actual situación de pandemia niega el contagio o se opone a los medios de protección, se comporta como un loco y un criminal, como tal debería ser tratado.
Es curioso que en la pandemia muchas personas estén más preocupadas por la ilegalidad y por las eventuales sanciones a su comportamiento que por el peligro real que corren y al que exponen a los demás.
Quienes se oponen a las medidas restrictivas impuestas por la pandemia en nombre de la «libertad» y «dignidad» humanas, no entienden que la enfermedad y la muerte representan una amenaza a la libertad y dignidad humanas infinitamente superior a cualquier restricción. ¿Cómo explicar esta contradicción y esta ceguera? ¿Se trata del insensato desafío a la suerte que el individuo practica también en otras circunstancias, mayores o menores? ¿De un cínico y brutal cálculo económico? ¿De la nefasta influencia de las ideologías políticas, que nos lleva a negar la evidencia de los hechos, como ocurrió cuando muchos se engañaron clamorosamente en torno a la naturaleza del comunismo soviético o maoísta? En cualquier caso, no se puede sino pensar en la «madera torcida de la humanidad»…
En último análisis, la ilusión antropocéntrica, operante en una escala biológica y cultural, individual y colectiva, todavía dicta el comportamiento humano. Es como si Copérnico nunca hubiese nacido. Un delirio de omnipotencia, que nada justifica en la existencia.
Leopardi fue, entre los pensadores modernos, el que mejor vio la miseria de los vivientes, predicando la heroica utopía de una alianza, en contra de «la naturaleza y de las cosas no inteligentes», de todos los hombres e incluso de los mismos animales. En un apunte del Zibaldone, que hubiera podido servir para una Carta a un joven del siglo XX, hacía «conjeturas acerca de una futura civilización de los brutos, y sobre todo de alguna especie, como los monos, que debería ser operada, con el tiempo, por los hombres». Es, quizás, su único pensamiento progresista.
La tan brillante como amarga sátira de la Palinodia al Marqués Gino Capponi (1835) de Leopardi contiene, en una alusión, también la previsión de la difusión global, junto al progreso, de las epidemias. La epidemia del tiempo de Leopardi fue el cólera. Hoy hay otras, pero el fenómeno no hace sino confirmarse e incrementarse: «Universal amor, vías férreas, múltiples comercios, máquinas a vapor, periódicos y cólera unirán a los más divididos pueblos y climas».
En la mayor parte de las epidemias la única manera segura para no contagiarse y no morir es todavía la de los tiempos narrados por Tucídides, por Boccaccio y por Manzoni, es decir, la distancia social: de tal hecho podemos extraer varias reflexiones, observando, en particular, cuán poco han avanzado el conocimiento y el poder humanos.
Traducción de Fabrizio Cossalter
La Bitácora del encierro es un proyecto de la UAM Cuajimalpa