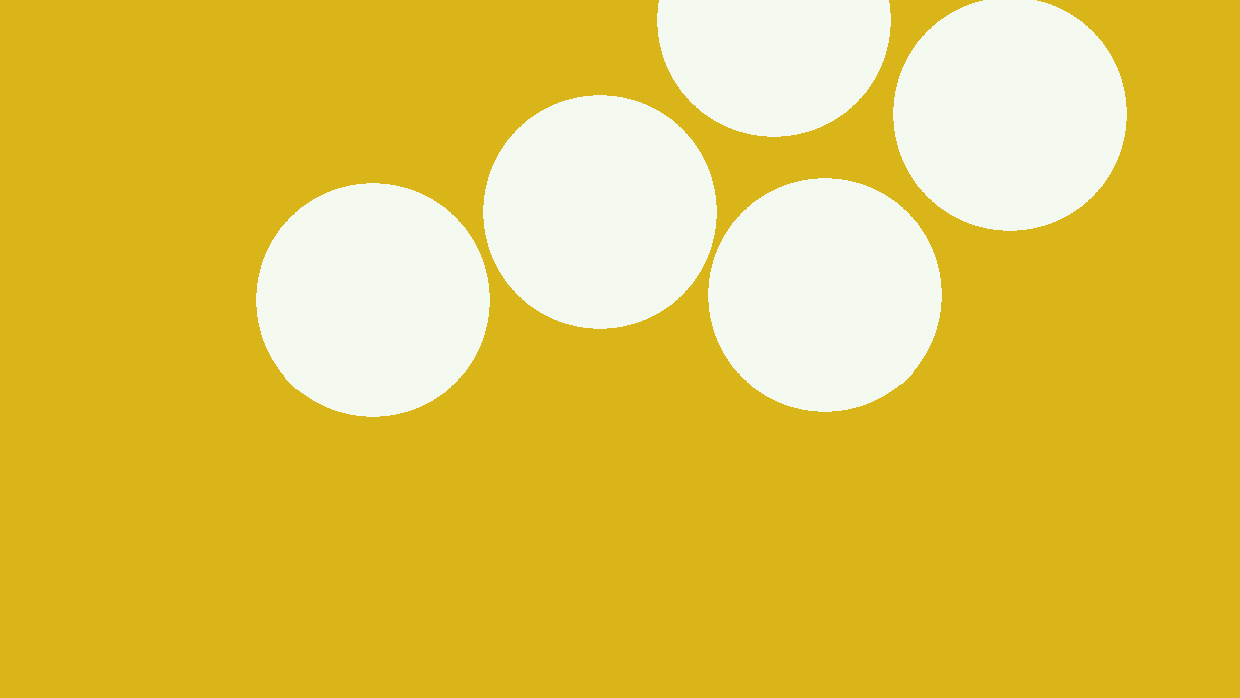Yo no nací con una discapacidad. Me la regalaron cuando tenía apenas 4 años de vida, allá en el Periférico de mi ciudad natal: Torreón, Coahuila. Este accidente automovilístico no sólo nos atropelló a mi madre y a mí, también lo hizo con toda mi familia. Y con la forma en que concebimos e interactuamos con este mundo que, más de las veces, resulta discapacitante.
Una vez soñé que la rueda la inventó un curioso cavernícola que, al estar divagando, no se dio cuenta de que un mamut se sentaba sobre él, dejándolo parapléjico, y después, al tener la necesidad de trasladarse colocó un pedazo de corteza sobre unas rocas y se impulsó con las manos. La discapacidad en ocasiones paraliza, pero otras veces estimula.
Me acuerdo que hace más de treinta años, allá en mi rancho, resultaba dificilísimo conseguir una silla de ruedas. Y antes de tener una, tuve un intervenido carrito del supermercado para poder asistir al kínder. Creo que, desde entonces, mi sentido del ridículo ha ido mutando. Cada vez siento menos vergüenza de mis diferencias corporales o ideológicas.
Por otro lado, retomando lo del carrito, la creatividad ha sido un requerimiento vital para mí y mi familia, al tener que resolver cuestiones cotidianas y de salud de manera práctica y espontánea ante la carencia de información, herramientas o recursos. La improvisación ha sido nuestro pan de cada día.
Pero antes de ese carrito, yo me arrastraba en el suelo o me subía en una patineta para pasearme por mi casa o rodar por la banqueta. Eso me llevó a pensar que el primer discapacitado de la historia, al menos judeocristiana, pudo ser el Diablo: no tenía piernas, era curioso y para desplazarse tenía que arrastrarse. ¿Eso que llaman El Paraíso, me pregunto, será íntegramente accesible? Una vez escuché a una persona creyente decir que los discapacitados que se iban al Cielo aparecían allá completos y sanos. Qué aburrido ha de ser eso de no tener señas particulares. Por otro lado, me encontré este pasaje bíblico en Levítico 21:17, donde dice que todo ser feo o con defecto físico no debe de alabar a Dios y si lo hace será castigado, dice que puede alabar a otros dioses, pero también será castigado por no alabar al Dios verdadero. Es decir, o nos jodemos o nos chingamos.
Pero, retomando el asunto de la accesibilidad —la mundana, no la celestial—, me mudé hace siete años a la Ciudad de México. Y para trasladarme en esta Ciudad Moxtro (CDMX), yo ruedo. Me desplazo por las calles, subo y bajo banquetas. Entre la gente que lleva prisa por las mañanas y trae cansancio por las tardes. Obvio: no soy ciclista. Tampoco utilizo patineta. Solo soy un usuario de silla de ruedas. Soy como un skater frustrado. Avanzo por las calles. Entre los coches, las bicitaxis, los peseros y los baches. Nunca falta la rampa malhecha. El peatón que no separa la vista del celular. O vamos o venimos, todos. Me gusta rodar en esta ciudad. Te mantiene en condición: cuál pinche gym. Dentro de toda la inaccesibilidad, esta ciudad es más accesible que muchas ciudades provincianas. Rodar en silla de ruedas en la Ciudad de México es como practicar un deporte extremo.
Por otro lado, repaso mi vida como disca y gran parte me la he pasado encamado, ya sea por fracturas, enfermedades, sobreprotección o por pura pereza. Y al pasar tanto tiempo en cama, siendo niño, si no me encontraba jugando videojuegos o viendo toda la teleprogramación u observando por la ventana pasar a los gatos o las nubes o los aviones, me la pasaba escuchando atentamente lo que sucedía en las casas de los vecinos: cuando se levantaban, comían, discutían, se reían, peleaban, roncaban y cómo se repetía la letanía día con día. Ahora que lo pienso, creo que más de la mitad de mi vida la he pasado en cama. Allí duermo y descanso. Allí espero, juego, me frustro, platico, leo, lloro, río, escribo, cojo, canto, sueño, bailo, trabajo. La cama es mi hábitat natural. Mi centro recreativo y oficina. Mi punto de encuentro, desencuentro y reencuentro. He cagado y meado, comido y botaneado, enfermado y estabilizado, fracturado y recuperado sobre una cama: ya sea ajena, de hospital o en mi litera. Y estoy convencido de que todo eso me convierte, literalmente, en alguien literario. Al pasar tanto tiempo en cama, mi relación con el ocio y la observación se han desplegado en limitados pero muy variados horizontes creativos.
Hace poco soñé que despertaba con la angustia de no tener mi discapacidad: a estas alturas de mi vida, ¿qué haría yo con un cuerpo normo? Y así se me va acabando la vida: entre reflexiones, interrogantes e interpelaciones. Pero, mientras tanto, vivo en esta paraplejia que camina paralela a la paradoja. Treinta años después de aquel accidente automovilístico, estoy convencido de que, sin esta condición disca, yo sería un caos totalmente distinto al que soy ahora.
01 de diciembre del 2022, desde Discatitlán, CDMX / Edgar Lacolz