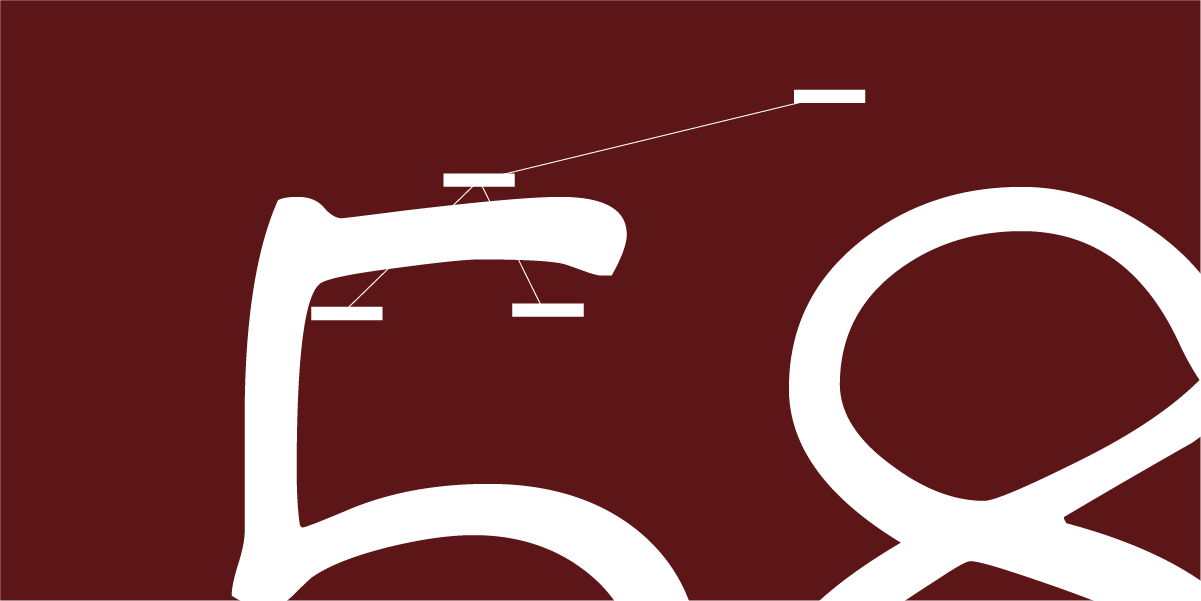Vladimir Yankelevich, siguiendo a Henri Bergson, consideraba el presente como “un milagro perpetuo, límite inconcebible del pasado y del futuro”. Creía que asignar un lugar al cambio dentro del tiempo tendría como consecuencia suprimirlo: el cambio no puede congelarse, sólo fluye, toma camino perpetuo sin detenerse. El tiempo no puede ser comprendido en fragmentos, porque es continuo y en cada instante de nuestra vida el pasado y el futuro se concentran para dar lugar a una experiencia: no se marchan ni esperan, sino que al ser vividos toman sentido en la duración. Son incontables los filósofos y escritores que se preocuparon por la naturaleza del tiempo (desde los antiguos presocráticos hasta Pascal, Bergson, Heidegger y Borges, por ejemplo), aunque mirados desde la perspectiva contemporánea de la aldea global pareciera que jamás pensaron o escribieron libros extraordinarios al respecto. A nosotros, los habitantes del siglo XXI, suele interesarnos más el tiempo sociológico, la ordinaria fragmentación de nuestra vida, el tiempo comerciable y mesurable: la historia como una caricatura fugaz.
El virus, que en los meses precedentes ha afectado el ánimo —y a veces el cuerpo— de los habitantes de algunas regiones del mundo, es inédito, no por su afición a desatar enfermedades hasta llevarlas al extremo, sino por su capacidad de despertar un temor social y una sed teatral de apocalipsis que ha sobrepasado cualquier límite humanamente comprensible. Los animales de una selva o un bosque corren aterrados cuando el fuego comienza a devorar la maleza, sus madrigueras, la esfera natural dentro de la que sobreviven. En cambio, los humanos llegan a enclaustrarse en sus casas a causa de un temor desbordado cuyo origen ni siquiera conocen a profundidad. Es una situación bastante cómoda para practicar la incertidumbre y para que se hospeden en nuestra imaginación los rumores vecinales, científicos, políticos y de toda clase. Es posible que se trate de una imaginación, la nuestra, en verdad limitada y capaz de ser impresionada por cualquier acontecimiento liviano o meramente espectacular. Yo sitúo aquí el poder de la enfermedad (coronavirus) que asuela hoy en día a mis contemporáneos: su capacidad de alterar la convivencia social a un extremo que resulta insoportable para la paciencia de cualquier individuo libre; para cualquiera que, ante una tragedia común, mantenga un comportamiento o pensamiento derivado de su propia experiencia, de su capacidad de reflexión e imaginación, de su personal temperamento y de su íntima concepción de la muerte.
Si el infierno son los otros, si nuestras mayores penurias provienen de los humanos que nos rodean, si las sociedades de bípedos implumes no han respetado los contratos sociales más justos e inteligentes, si la casa ambiental se desprecia y sus habitantes la conocen y destruyen, si el hombre es el lobo del hombre, entonces la idea de una pandemia no luce tan aterradora. Las cifras de cadáveres víctimas del virus, cuyo número además se expresa como un índice mercantil de la bolsa de valores, es todavía insignificante, pero el acoso a las libertades, la autoridad que se arrogan a sí mismos los gobiernos para protegernos e imponernos conductas colectivas autoritarias y homogéneas (cuando no han sido capaces de disminuir la inseguridad pública o la inequidad en la riqueza material de sus ciudadanos), el apogeo de la industria de la comunicación y el entretenimiento a la hora de dictar prácticas morales y de sanidad, todo ello no tiene un antecedente de tales magnitudes en la historia. Las cifras no sustituyen las cualidades humanas, no ofrecen directrices para el temperamento individual ni tampoco nos dan información acerca del estado de nuestra propia salud. La ciencia es ciencia porque cambia —pensaba Karl Popper—: no es homogénea ni tampoco se dirige a un horizonte único o verdadero. La idea de un cuerpo social que puede ser diagnosticado y tratado en su totalidad por alguna ciencia es una falacia y no es sencillo aceptar la existencia de un médico omnipresente que procure la salud de ese cuerpo. La complejidad, la conversación, la ideología, el sentido individual de la ética, la reflexión, la perspectiva e información diferenciada, el reconocimiento de que los otros —los vecinos—son seres que no podemos comprender o medir del todo; resultan todas ellas características deseables para ser tomadas en cuenta ante una situación de alarma sanitaria como la que se vive y difunde hoy en algunos países del mundo.
En otras palabras, diría: “Déjenme en paz que yo intentaré por todos los medios a mi alcance no hacerles daño”. El aislamiento total de un individuo es imposible, ya que aun exiliado depende siempre y en alguna medida de la comunidad y de quienes habitan su entorno cercano y el planeta. Tarde o temprano la colectividad toca a tu puerta para reclamarte un comportamiento en nombre de la especie. Es imposible esconderse todo el tiempo de las llamadas del vecino. Yo me he rehusado a cambiar del todo mis hábitos, aunque he tomado precauciones higiénicas para la seguridad psicológica de los demás —les confieso que mi propia muerte me tiene sin cuidado—; no he usado jamás tapabocas y recibo en mi casa a quien desee visitarme, se encuentre enfermo o no. He construido una vida inmune a los melodramas apocalípticos. ¿Para qué quiere usted vivir?, pregunté a los lectores en alguna de mis anteriores columnas periodísticas. Una pregunta general, retórica y en apariencia sencilla de responder. Es posible, o más bien indudable, que la gran mayoría no estará de acuerdo conmigo, pero tal es el sentido de mi acción: mirar desde otra perspectiva los acontecimientos que tanto parecen preocupar en una aldea global cuyos inquilinos se sienten cómodos en la comunicación excedida, en la anti ilustración y en el entretenimiento amnésico.
No tengo a la mano ningún mensaje alentador, pues creo que el antes y el después de la pandemia se encuentran entrelazados y no definen dos mundos distintos. Me preocupa el daño a las libertades del individuo, la manipulación política, la docilidad de los ciudadanos, la ausencia de imaginación y, sobre todo, la pobre concepción de la vida y de la muerte que parece aflorar en estos días. Las afecciones mentales, el atentado a la economía de la población más pobre, el mal humor social, la incertidumbre, la muerte a causa de enfermedades que no son debidamente atendidas por centrarse solo en la pandemia, ello sí que es y será un desastre en algunas regiones del planeta: continuación pura del estado en que se vivía antes de la coreografía “mundial” de la salud. Recuperar la autonomía individual y la vida propia hasta donde sea posible se parece bastante a dar un consejo, pero soy pésimo para tales avatares. Y algo más: a raíz de que se han decretado algunas abstinencias de alcohol obligatorias he procurado beber un poco más de lo acostumbrado. Un acto de rebelión insignificante, mas, según yo, bastante bien orientado y reflexionado.
Teotitlán del Valle, México
La Bitácora del encierro es un proyecto de la UAM Cuajimalpa