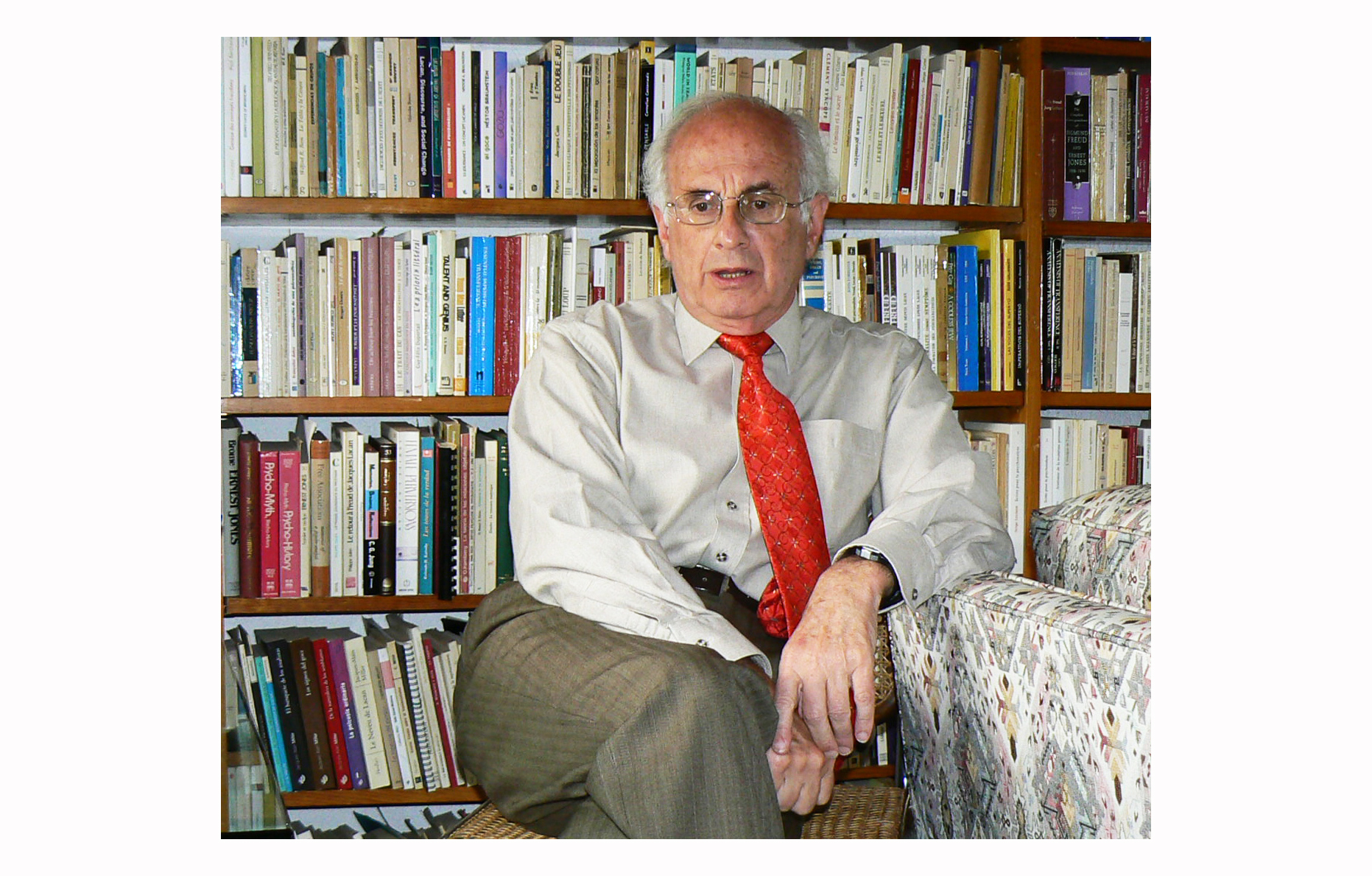Recibo emocionado este, para mí, sorpresivo homenaje del doctorado honoris causa otorgado por la Universidad Veracruzana. Lo recibo con humildad y gratitud, con la seguridad de que es la mayor distinción que se me ha conferido al cabo una ya larga vida dedicada al psicoanálisis.
Trato de imaginar cómo o por qué he sido elegido para ello. Trato de “imaginar”, es decir, conjeturo, sin saber si lo que diré es acertado o no.
Creo que esta recompensa deriva de un libro que terminé de armar el día antes de mi exilio a México (el 27 de diciembre de 1974) junto con mi esposa y con mi hija de cinco años de edad. Un libro escrito con otros tres autores siempre presentes en mi memoria y con quienes quiero compartir simbólica e imaginariamente este honor. Cabe agregar, a modo de anécdota, que Frida, Clea y yo llegamos a México el 27 de diciembre y el 31 recibimos el nuevo año, 1975, en la hospitalaria casa en la colonia Condesa de uno de los hombres más íntegros y admirables que me fue dado conocer: el Dr. Rafael Velasco Fernández, veracruzano de prosapia y rector de esta universidad que hoy me recibe, en la que me siento nuevamente acogido por sus brazos aunque él ya no pueda estar en persona con nosotros. Todos los miembros de su familia siguen presentes en mi recuerdo y también los chistes contados en aquella noche vieja en la que tuvimos el primer contacto con esa mirífica sustancia, tan sabrosa como el café de Coatepec, que es el humor jarocho.
Volvamos a ese libro iniciático de mi vida en México: se llamó Psicología: ideología y ciencia (Ps:IyC)[1] y fue presentado con un elogioso prólogo escrito por la matriarca del psicoanálisis en América Latina, Marie Langer (1910-1987), nacida en Austria, psicoanalista, marxista y luchadora por la justicia social a quien también evoco hoy con profunda emoción. La primera edición está fechada en México en mayo de 1975; luego se sucedieron 27 ediciones más. Ahorraré, no sin lamentarlo, el recuerdo de los otros camaradas mexicanos que participaron en la confección y difusión de esa obra. El libro, con sus más de 400 páginas, llegó a ser un best seller con más de 80,000 ejemplares vendidos en todo el continente sin contar las múltiples copias totales y parciales, ni las que circulan en internet. Tampoco hablaré mayormente de la ligazón del libro con mi historia personal y con la historia de la sociedad donde tuvo su origen: la levantisca ciudad de Córdoba, Argentina, en cuya Universidad Nacional fui docente, pasando por todos los grados académicos, desde 1959 a 1974. También en esa casa de estudios obtuve mi título de doctorado en Medicina y Cirugía en 1965.
Se me plantea ahora la difícil cuestión del método expositivo para esta conferencia que hace las veces de contribución y de magra retribución al homenaje que recibo de la Universidad Veracruzana. Sé de algo en lo que no quiero caer: dar a esta ponencia un sesgo autobiográfico, ese género que se presta a la complacencia narcisista, a todas las mascaradas y maquillajes (make ups, como es justo llamarlos, aunque sea fuera del ámbito de nuestra lengua). No es de mí de lo que habré de hablarles, desde una supuesta e inexistente “autenticidad”, sino de esa obra colectiva que, según estimo, debe ser criticada con rudeza y remplazada con urgencia por otra que retome su tema, la crítica de la psicología académica, cada día más rancia aunque se cubra con un tapizado nuevo, la que se enseña en las universidades, a la luz de nuevos paradigmas. De ahí el título de mi exposición: el mismo de la obra de hace 45 años, cuando la mayoría de ustedes no había nacido, y el que deberíamos escribir en los albores de la tercera década del siglo XXI (Ps:IyC, 2020).
No a la autobiografía. Nadie se conoce a sí mismo; por eso existe el psicoanálisis. Soy el huésped de un saber que me supera y al que yo forzosamente falsifico en el momento de presentarme. El inconsciente, que no es mío sino por lo que ustedes registran y hacen con mis palabras, el inconsciente, les digo, sabe de mí hasta lo que yo ni siquiera sé que no sé. No es solo que, como Sócrates, sé que no sé nada. Sé que si creo saber me engaño y pretendo engañar a quien me escucha o lee. Es seguro que les mentiría tratando de ser honesto. Por eso les pido que hagan una lectura sintomal de mis enunciados, presten atención a mis lapsus, a mis trabas, a mi voz y cómo ella se modula en el acto de la enunciación. Analícenme siguiendo el hilo vocal de la sucesión de mis palabras.
Debo referirme al libro a partir de su origen: me designaron (en 1973) profesor de una materia llamada “Introducción a la psicología”. Me pusieron, me impusieron los estudiantes, al frente de una cátedra encabezada por una noción: “psicología”, cuyo contenido se me escapaba. Con los compañeros que firman el libro nos hicimos muchas preguntas: ¿Sabemos qué es la psicología? ¿Hay una definición de la misma? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su lugar dentro de la universidad? ¿Para qué sirve? ¿Qué saben, qué deben saber, qué deben ignorar los psicólogos? ¿Es una profesión? ¿Qué relación guarda con las demás y con la cultura en general? Etcétera.
Muy particularmente nos preocupaba entender de qué se hablaba cuando se abordaban los “problemas psicológicos”: ¿Qué relación tiene ese título con los problemas de la medicina, la sociología, la biología, la política, la pedagogía, la antropología, la historia, la filosofía materialista y la idealista, con las “ciencias”, cada una en particular y todas en general, sean ellas de la naturaleza o de la cultura, según la división tradicional? ¿Es una ciencia y, si lo fuese, es ciencia social o natural?
Tropezábamos, para empezar, con la indefinición de los múltiples significantes que parecían sinónimos: mente, alma, espíritu, conciencia, que se ponían en relación con otros conceptos vagos y confusos: conciencia, cerebro, conducta, personalidad, etcétera. Tuvimos que introducirnos y habitar una casa cuyos planos y ubicación desconocíamos en medio de un vocinglero laberinto de definiciones contradictorias.
Los alumnos argentinos de 1973 y 1974 recibieron con entusiasmo, en el clima altamente politizado de aquellos años, nuestras críticas al rival manifiesto: lo que llamamos la “psicología académica”. A partir de esa audacia teórica radical, por la boca de las autoridades parapoliciales de la dictadura, se nos dirigieron amenazas de muerte acusándonos de “agentes de la subversión ideológica” y nos vimos forzados a alejarnos del país, de la Argentina.
Podemos decir ahora que para bien (¿o para mal?), hablando a toro pasado, la obra fue trascendental en la transformación de las facultades de psicología en América Latina y de los contenidos de su enseñanza. Se la leyó como si fuese un fruto maduro cuando era apenas una semilla. Las celebraciones por el impacto de la obra comenzaron a partir de los 10 años: un hito de conmemoración en el tiempo de los calendarios. Llegamos ahora, cuesta creerlo, a los 45 años.
¿Qué queda de todo eso? Un prestigio tanto mayor cuanto más se ahondaba nuestra distancia respecto de la obra original. Se acumulan las huellas de una recepción entusiasta que tuvo, entre las primeras manifestaciones que quiero destacar hoy, la invitación a los autores para presentar el libro en Xalapa, a comienzos de 1976, por iniciativa de un estudiante de la Facultad aquí presente: el doctor Juan Capetillo.
Llegamos a Veracruz rodeados por un halo de fama que nos llevó luego a distintas partes del mundo, hasta China en el año 2000, una fama que estimábamos infundada, un halo de celebridad que nos forzó a escribir muchos volúmenes para tratar de poner en evidencia que ya no éramos aquellos a quienes se festinaba, a fundar instituciones para brindar tratamiento psicoanalítico a personas de escasos recursos económicos, a crear programas de enseñanza de la teoría psicoanalítica que se extendieron por estados y universidades de toda la república.
Nombres que no aparecían en Psicología: ideología y ciencia se volvieron estelares y reiterativos en esas nuevas obras: Lacan en primer lugar, pero también Nietzsche, Heidegger, Derrida, Foucault, Agamben, los psicoanalistas de diferentes latitudes que sobrevivieron a la muerte de Lacan en 1981, un acontecimiento que tuvo lugar hace ya casi 40 años, mientras estaba yo redactando un artículo sobre “la lingüistería y el lenguaje en la enseñanza de Lacan”.
Insistíamos en ser otros que los firmantes del libro, como queriendo hacer valer el lema de “Cambio, luego existo” frente a los que habían “aprendido” nuestro discurso y nos pedían con insistencia que siguiésemos siendo los mismos.
¿Persistiríamos por el mero gusto de la autocomplacencia como si el libro fuese una ropa que sintiésemos cómoda? ¡No! Nos quedaba claro que nuestro libro tenía una base incierta, se sostenía sobre un pedestal inestable inscripto en el título mismo: la oposición entre ciencia e ideología. Manejábamos una epistemología que ya, desde el principio, era obsoleta pues recogía las ideas de un Althusser que nos había fascinado con un artículo sensacional titulado “Freud y Lacan” (1964).[2]
La razón de ese error, de esa malandanza, es consustancial con aquella fascinación: nuestra condición provinciana. En la Córdoba de los años setenta padecíamos sin saberlo de un desconocimiento de lo que se producía en esos años, fundamentalmente en Francia, en la escuela de Lacan, leíamos con atraso las traducciones que nos iban llegando. Estábamos encantados con el método de crítica propuesto por Althusser y que aun hoy, para el nuevo libro de 2020, querríamos conservar pues será el eje de lo que sigue a continuación. ¿Qué método? El de la lectura sintomal aplicado por nosotros, como nadie en ninguna parte lo había hecho antes, a la psicología académica que debían rumiar nuestros estudiantes, los del continente entero, a todo lo largo de la carrera. Nos dedicamos a leer los textos como yo les pido que me escuchen: no para aprender sino para destacar los traspiés que aparecen en el discurso, que apliquen a este y a cualquier discurso la escucha que se espera de un psicoanalista.
Llegando a México nos impusimos, desde el momento inicial, desconstruir Ps:IyC, ejercer sobre nosotros mismos la lectura sintomal que aplicábamos a los demás “psicólogos”.
El método recomendado por Althusser consistía en escuchar el discurso teórico, en nuestro caso el de los psicólogos, atendiendo a las respuestas que se anticipan o que omiten las preguntas, a las explicaciones no pedidas, a una atención vigilante y descarnada a los lapsus, prejuicios y presupuestos retóricos de esa escritura que debía leerse, como casi todo lo que se da en la universidad, para que fuese aprendido, repetido y bien calificado en las evaluaciones y exámenes. Lo académico en sí, eso que Lacan llamó el “discurso de la universidad”, distinto del discurso del amo al que repite, del discurso de la histeria al que imita y del discurso del psicoanalista al que aborrece; también distinto, según un agregado posterior, al discurso capitalista.
He de volver sobre esa oposición maniquea de aquel entonces entre ciencia e ideología. Pueden reclamarme si no lo hago y muy pronto.
¿Para qué servía eso que se enseñaba con muchos matices a todo lo ancho del mundo como “ciencia psicológica” o, como decía uno de sus pioneros norteamericanos, William James, en 1890, esa “ciencia de la vida mental”? ¿Por qué la psicología era, en el medio de la universidad de los años setenta, una carrera de moda y por qué esa moda pasó luego a ser la carrera de comunicación y más tarde la primacía se corrió a las distintas variantes de estudios de finanzas, ciencias económicas y de administración? ¿Éramos capaces nosotros, los “profesores” de psicología, de responder a la pregunta: “Qué es la psicología”?
Vimos de inmediato que el singular mismo de la palabra psicología, como si fuese una, era ya un disfraz que ocultaba la multiplicidad de las escuelas, objetos de estudio y tendencias, que cada uno de los autores tenía su propia idea que culminaba en la confesión expresa de uno de ellos, un muy afamado autor (según supimos después de su muerte en 2012, George A. Miller) al que enaltecimos con un epígrafe: “La psicología es, dicho sea con franqueza, prácticamente cualquier cosa que ustedes quieran que sea. En un último análisis, la psicología consiste en cualquiera de las definiciones que un autor, ustedes, yo o cualquier otro, deseen aplicarle”.
En síntesis, una definición intachable: la psicología es “cualquier cosa”. En consecuencia, no había una psicología, la psicología; había muchas, tantas como autores. Fue lo que dijimos y para entonces ya era evidente. En ese caleidoscopio de la vida mental competían diferentes psicologías nacionales, a veces con ferocidad. Eran los tiempos de la guerra fría; cada país tenía su psicología con su propia historia: en los Estados Unidos, el conductismo watsoniano y luego skinneriano; en la Unión Soviética, la reflexología; en Inglaterra, el empirismo y el asociacionismo; en Alemania, el gestaltismo y el análisis existencial; en Suiza, la epistemología genética de Piaget; en Francia, una psicología experimental mezclada con grados variables de psicoanálisis; en la Argentina, tratando como siempre de aderezar todo lo extranjero en un intento de no perderse nada, se mezclaban de manera variable el conductismo watsoniano, el gestaltismo alemán y el psicoanálisis en un engendro llamado “psicología de la conducta”. En México predominaba la psicología distribuida por la Facultad de Medicina de la UNAM en manos de “psicoanalistas” discípulos de Erich Fromm que desnaturalizaban, abusando de sus nombres, las obras de Marx y de Freud.
Aquí, entre nosotros, en la universidad mexicana, el psicoanálisis estaba presente como interlocutor imaginario pero, hay que destacarlo, se le mantenía aislado en el campo de la medicina y de la psiquiatría, excluyendo a los profesionales que, con el título de psicólogos, eran considerados como paramédicos, auxiliares destinados a la administración de pruebas psicológicas, algunas supuestamente basadas en el inconsciente descubierto por Freud: las llamadas pruebas proyectivas, hoy bastante olvidadas: el Rorscharch, el TAT. Ofrecía la Universidad Nacional posgrados en distintas “ramas” de la psicología: clínica, educativa, social, industrial, etcétera.
Para nosotros, para los cuatro autores del libro en cuestión: ¿qué era la psicología? Un campo de convergencia, y a veces de conflicto, entre nuestros intereses: la medicina interna en la que algunos nos formamos, el psicoanálisis personal que nos apasionaba, la política en la que entramos a participar desde muy jóvenes, la literatura que permitía satisfacer nuestra curiosidad por los fenómenos de la imaginación en sus formas narrativas, incluyendo el cine y el teatro. Nuestras preguntas eran: ¿Cómo vive y cómo piensa la gente? ¿Cómo se forma el sujeto y qué hace con sus emociones placenteras y dolorosas? ¿Existe la enfermedad mental? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llega a ser loco y qué se hace una vez que el psiquiatra diagnostica la psicosis? ¿Qué clase de alternativa existe para ese caos de los “trastornos mentales” y qué ofrece el psicoanálisis para organizar el campo de voces desafinadas con el concepto de inconsciente, debatido también entre distintas “corrientes”, como si el psicoanálisis fuese “corriente” y no una práctica definida por su objeto, su método y su técnica?
En ese ambiente fue donde comenzamos, aun en Córdoba, nuestra formación como analistas. No eran épocas tranquilas las que siguieron al mayo de 1968. El psicoanálisis era el escenario de una guerra civil, un campo de duras batallas por motivos institucionales y políticos: la IPA,[3] tal como la dejó Freud al morir, se enfrentaba a varios movimientos disidentes por motivos ideológicos, prácticos y políticos. Estaban fundamentalmente los que aceptaban la formación tradicional, burocrática y reglamentada de acceso a la formación y ejercicio del psicoanálisis, dominante en los Estados Unidos, en la que solo los médicos, contrariamente a la tajante posición de Freud, estaban habilitados para el ejercicio profesional; y los que, ligados a la antipsiquiatría inglesa y a la inclusión de las distintas ciencias humanas y sociales, se oponían a ella y abrían el campo a los filósofos, los lingüistas, los psicólogos y hasta a gente sin títulos universitarios. Ese era el ambiente cuando llegamos a México, el país donde Tomás Segovia había publicado ya la primera traducción, parcial, en la editorial Siglo XXI de la obra escrita de Lacan.[4]
Psicología: ideología y ciencia era, para nosotros cuatro, el zíper que cerraba nuestro periodo prelacaniano a partir del cual nos encaminamos, decididamente, con compañeros mexicanos y argentinos, a Hacia Lacan. Un libro con ese título, el primero en México que se abocaba a Lacan, apareció con mi firma en 1980.[5]
Con el viento de cola que empujaba nuestras alas, trabajamos en instituciones de salud mental en México, extendimos, con los nombres que ya mencioné, el campo de nuestras referencias y nuestros referentes teóricos y prácticos, estudiamos y aceptamos nuevas perspectivas en diferentes grupos variablemente institucionalizados, dimos cursos en las universidades, chocamos con el establishment psiquiátrico por impugnar ¾y estuvimos entre los primeros en el mundo¾, ya en 1976, la clasificación psiquiátrica de las “enfermedades mentales”, lo que llevó a mi exclusión (perdonen que recaiga en un dato autobiográfico) de la Asociación Mexicana de Psiquiatría (AMP) a la que había ingresado, cuando Rafael Velasco Fernández era el presidente; él me honró designándome como médico en la Secretaría de Salud Pública (SSP), donde él ocupaba el cargo de Director de Salud Mental.
Nuestra lucha en México tuvo que darse, por lo tanto, contra las autoridades de la psiquiatría mexicana desde las propias instituciones que estaban bajo la égida del zar Ramón de la Fuente, una vez que este eminente veracruzano, el Dr. Velasco Fernández, pasó a ser director de la ANUIES y más tarde subsecretario de Educación Superior, cargos que desempeñó siempre con honor y con cuya amistad éramos honrados.
Nos encaminamos así ¾y es el título de un libro que ya mencioné, muchas veces reeditado¾ Hacia Lacan. Psiquiatría, teoría del sujeto, psicoanálisis. Subrayábamos nuestra vocación: continuar el trabajo iniciado en Córdoba para brindar atención psicoanalítica a personas de escasos recursos económicos (siguiendo modelos vigentes en hospitales psiquiátricos de Buenos Aires) y propender a la formación de nuevos psicoanalistas con una orientación diferente a la que imperaba en las instituciones que pretendían que el psicoanálisis era una “marca registrada” de la cual ellos tenían la franquicia. La aún existente IPA: Asociación Internacional de Psicoanálisis, que Lacan rebautizó como “Sociedad de Ayuda Mutua contra el Discurso Analítico”, se opuso de manera oficial, presionando a funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a que usásemos la palabra “psicoanálisis” en nuestras instituciones y en nuestros cursos.
Con la discontinuidad impuesta por el exilio, con alguna deserción en el camino por incidencias que no tiene sentido evocar aquí, con la colaboración de entusiastas psicoanalistas mexicanos jóvenes que siguen siendo nuestros mejores amigos en toda la república, también fuera de ella, anduvimos por nuestro camino. Pasamos del “equipo de psicopatología” del Hospital de Clínicas en Córdoba a las cátedras de grado y posgrado en la UNAM, a la Fundación Mexicana de Psicoanálisis (1980) que fue la primera institución lacaniana en México, al Centro de Estudios e Investigaciones Psicoanalíticas (CIEP, 1982) que continuó sus actividades hasta 2003 y por donde pasaron centenares de psicoanalistas, de estudiantes y de estudiosos, entre los cuales quiero destacar hoy a esos eximios maestros de la Universidad Veracruzana, además de Juan Capetillo, a quien ya mencioné, a los aquí presentes América Espinosa y Ricardo García Valdez, que me han alentado hasta alcanzar esta máxima distinción vital que hoy recibo con agradecimiento perdurable.
Nos fuimos integrando con todos los grupos interesados en la enseñanza de Lacan en México y promovimos la presencia en el país de destacados colegas de Francia, Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Argentina y Eslovenia. Llega a mi memoria, en este momento, una avalancha de nombres de maestros, camaradas y colegas a los que me place evocar cuando me toca ser objeto de entrevistas, ensayos, libros polémicos sobre el psicoanálisis y su historia en México y en América Latina.
Volvamos a nuestro tema antes de recaer, como siento la amenaza, en las emboscadas de la autobiografía. ¿Qué queda de Psicología: ideología y ciencia tras esa trayectoria que aquí resumo? Todo y nada, pues nada es hoy como era entonces; ni la casa, ni la calle ni el río por donde ahora navegamos, el de la web. ¿Qué cambió en nosotros?, ¿qué en la psicología académica que habíamos tomado como blanco de nuestras invectivas? ¡Todo! Justamente por eso es que habría que escribir un nuevo libro, con las mismas metas y objetivos, adjuntando en el título la fecha de este año virulento: 2020. Para ello habría que volver a reunir un grupo de estudiosos al corriente de los nuevos tiempos y hábiles en la lectura sintomal de las obras esenciales que, por lo general, tardan años en ser traducidas al español. Ese monolingüismo, confesemos desde ya, fue una de las causas por las cuales nuestra obra, tan polémica, fuese ya vetusta, anacrónica, pecaminosa, desde los tiempos iniciales de su siembra en Córdoba y de su trasplante a México.
Cambió el psicoanálisis, con la refundación lacaniana a partir de los dolores del parto freudiano, por la irrupción de una nueva enseñanza que se renovó sin cesar hasta 1980. ¿Y hoy, 40 años después de su muerte? Para decirlo rápido: en nuestros días el psicoanálisis no se reconoce por su referencia al Edipo (shibboleth, marca distintiva patognomónica según Freud). El psicoanálisis de hoy es postedípico y hasta antiedípico. Lacan abrió el camino y sus discípulos díscolos, Deleuze y Guattari, lo desbrozaron. Lacan, hace ya 50 años, antes aun de nuestra publicación, había pasado del estructuralismo lingüístico al postestructuralismo lingüistérico… y nosotros, con culposa soberbia, ni sabíamos de las profundas transformaciones que sacudían las raíces filosóficas y clínicas del psicoanálisis que pregonábamos.
Cambió también el materialismo histórico, la otra base de nuestro engendro; cambió por el fiasco que fue la Revolución soviética, con el fracaso que culminó en la caída del muro de Berlín y que ya en los años setenta se enfrentaba —incluso entre nosotros mismos, en medio de contradicciones que nunca se acabaron de aclarar— a las distintas tribus de socialdemócratas, comunistas, leninistas, stalinistas, trotskistas, maoístas, guevaristas. Cambió al reconocer la arrogancia de proponerse como la ciencia de la verdad histórica, capaz de predecir y producir un mundo futuro sin clases sociales en el cual el Estado sería abolido después de un necesario período de “dictadura del proletariado” que justificaba el despotismo de Moscú.
El más importante y el más demoledor de estos cambios resultó ser el que transformó a la economía política, con sus diversas corrientes, hasta llegar al actual dominio global del “discurso de los mercados” que culmina en la hegemonía monopólica del pensamiento neoliberal encarnado y puesto en acto por la maquinaria de las grandes corporaciones trasnacionales, ubicuas, inamovibles, incluso en naciones que siguen agitando banderas rojas como la china.
Cambió también la idea de ciencia. Ahora se entiende por tal una forma del saber que puede prescindir de cualquier teoría y es cada vez más un derivado de los desarrollos tecnológicos, al margen de todo objeto formal y abstracto y de la producción de esas rupturas epistemológicas conceptuales, tan alabadas por nosotros, que permitirían pensar lo real más allá de las apariencias, según lo sostenido con mucha convicción desde el capítulo 1 de Psicología: ideología y ciencia: “¿Cómo se constituye una ciencia?”.
Confiábamos en la razón para desterrar las sombras de la ideología del modo de producción capitalista y no entendíamos la oposición, de origen heideggeriano, entre el pensamiento y el cálculo. Esa oposición que últimamente me atreví a presentar como un aforismo: “El pensamiento puede pensar el cálculo, pero el cálculo no puede calcular el pensamiento”.
En el mundo de las “tecnociencias” que configuran nuestro hábitat, o sea, el mundo en que vivimos, el pensamiento es inesencial y puede que perturbador. Hay un trasfondo de ansiedad en torno a la marcha de las cosas en todos los órdenes. Lo fundamental para conocer este mundo se obtiene mediante el cálculo digitalizado. De su manejo se encargan las computadoras, todas ellas unidas en una red antes inconcebible, como no fuese para la imaginación de Jorge Luis Borges (cfr. “La biblioteca de Babel”), infalible, sin eslabones débiles, sin inconsciente. En la red estratosférica se suman e integran todas las respuestas cuantificadas, “objetivas”. Nuestras computadoras personales y las de las universidades y los ejércitos del mundo entero son capaces de establecer correlaciones y hasta de formular predicciones sin que nadie se pare a pensar qué significan esos resultados en medio de un diluvio de datos y metadatos que se acumulan hasta el infinito en una memoria universal, guardada para siempre en redes satelitales que copulan y se fecundan de manera obscena, sin cesar, en la tecnosfera, creando una nueva realidad para la especie humana, la del llamado “antropoceno”, la así proclamada era geológica inédita de la Tierra en tanto y en cuanto ha sido transformada por la actividad humana. Más allá de las fachadas democráticas, lo que impera es una “gobernamentalidad algorítmica”, inmortal, epifenómeno del cálculo, que se encarga de generar las leyes y disposiciones que rigen la vida de los mortales. Un nutriente del fantasma de que “todo es posible”, si no ahora, mañana; de que se podrá vivir en una perpetua satisfacción sin tener que renunciar al goce irrestricto de la Cosa. Un régimen que parece inmune a los propios virus genocidas que él mismo genera.
La historia en la que estamos incluidos está dominada por la actividad, esta sí, no calculada, de una “inteligencia artificial”, carente de metas y objetivos pero capaz de transformar el mundo en los aspectos físicos del planeta, ecológicos de las especies vivientes y del clima, sociopolíticos de las masas y de las naciones, subjetivos de los usuarios de estos medios profundamente a-dictivos (en un doble sentido: adictivos y supresores de cualquier dicción), cumpliendo con el programa aparentemente impersonal de “cambiar la mente de las personas”.
Volviendo a nuestra “psicología académica”: asistimos a la rauda disolución de esas fronteras nacionales que mencionábamos en el libro. La economía y la política se han globalizado; también hubo, sin que nadie así lo percibiese, una globalización del saber psicológico.
En nuestro libro del 75 nos concentrábamos y nos centrábamos en disecar las psicologías académicas divididas, básicamente, en torno a dos objetos de estudio no formales, no abstractos, empíricos, por eso mismo criticados, que eran la conducta y la conciencia. Esas dos confusas nociones que tanto y tan correctamente impugnábamos en 1975, están ahora íntimamente soldadas, fusionadas, en una sola psicología que ha cambiado esos sustantivos, “conducta y conciencia”, por un solo adjetivo que los reúne: “cognitivo-conductual”. Hay una sola psicología académica, global, que es la psicología cognitivo conductual (“Ps C-C”). Se pretende con ella acabar con las disquisiciones teóricas y filosóficas acerca de la subjetividad.
Ese único rótulo se presta a una infinidad de variedades de aplicación profesional: la Ps C-C es la que hacen, la que enseñan y la que aprenden los estudiantes e investigadores de nuestra época dominada por los mercados financieros, por los flujos de capital que no tienen respaldo material, que son tan solo asientos contables. Esos números están inscritos, a su vez, en los objetos industriales que circulan por el mundo como mercancías necesarias para adaptarse al ritmo vertiginoso de nuestros días. Somos los servomecanismos de los gadgets que usamos, objetos que nos prestan servicios y a la vez nos controlan en el tiempo y el espacio. La nuestra es una “servidumbre voluntaria”; estamos sobornados, todos, por los beneficios que extraemos de nuestros amos cibernéticos. Se pretende que seamos cyborgs, sometidos a infrangibles “manuales del usuario” sin los cuales no somos nada. “Consumo, me consumo, luego existo”.
El tiempo de Ps:IyC, 1975, era el que ya entonces Foucault calificaba de “sociedades disciplinarias”, de vigilar y castigar. Nosotros mostrábamos, siguiendo a Althusser, la dominación de los sujetos, sujetados por los “aparatos ideológicos del Estado”, la escuela en primer lugar, antes que ella cediese la primacía a los medios de comunicación de masas. A aquella época en la que redactamos Ps:IyC le siguió una nueva, la que luego Gilles Deleuze señaló, de manera visionaria, como un pasado que se iba desvaneciendo, que dejaba de estar presente y daba paso a un nuevo tipo de sociedades, las “sociedades de control”. En nuestra sociedad actual el sujeto no es vigilado por el ojo de un vigilante sentado en un panóptico, ubicado en el centro de la prisión, sino que es controlado por los aparatos mismos que lleva pegados al cuerpo; ellos son el equivalente de ese dios al que nada ni nadie se escapa pues lo mira desde el cielo donde giran los satélites que evalúan y observan la vida de cada uno de nosotros, incluyendo lo que consideramos más íntimo y ligado a las funciones de nuestro cuerpo captado por sensores implantados por vías telemáticas (el “internet de las cosas”). El ser hablante no es el espectador de lo que sucede en el mundo, sino el espectáculo visto desde todas partes por equipos de registro de sus datos, de sus actividades, de sus gustos y preferencias. No ve el mundo como un espectador en el teatro, sino que él es el espectáculo que está siendo visto por las cámaras que lo siguen y lo registran.
Esa nueva psicología unificada, al servicio de los aparatos cibernéticos de control, sin fronteras nacionales, reniega, con su fusión, de la tradicional oposición entre conciencia y conducta. Hoy, eso que llaman “cognitivo” parece referirse más a lo “subjetivo”, a la esfera del pensamiento de la psicología experimental del siglo XIX; mientras que lo que se llama “conductual” se ocuparía más de lo “objetivo”. Ambas esferas son investigadas por medio de dispositivos de inteligencia artificial interconectados, de modo que cada uno de ellos comparte la información con todos los otros en una red de amplitud global, la World Wide Web, las benditas computadoras que en Europa bien se llaman “ordenadores”.
La Ps C-C se halla a su vez supeditada, en la teoría, a un núcleo, una central de operaciones, un órgano anatómico del que siempre se habló pero que no había modos de explorar: el cerebro, considerado previamente como una “caja negra” inaccesible. En verdad no es mucho lo que se sabe sobre el modo de funcionar de este órgano, aunque es lógico pensar que la “neurociencia” habrá de producir muchos insólitos e impredecibles resultados de los que, por ahora, estamos a la espera. Lo que sí sabemos es que sus antenas están orientadas en dirección a esa world wide web, por una parte, y a las informaciones que proceden del cuerpo, por otra. Es el centro donde ambas fuentes de datos convergen, se conectan e interpenetran.
La idea central de la nueva psicología y el objetivo manifiesto que se plantea tiene un nombre que define su programa: es el reduccionismo, la esperanza de que todo lo que por ahora es misterio y se expresa por medio de esas palabras que con torpeza podíamos definir: “conciencia”, “mente”, “psiquismo”, “yo”, “self”, etcétera, será en un futuro cognoscible y se podrá “reducir” al conocimiento objetivo de lo que sucede en el cerebro, concretamente al funcionamiento de los miles de millones de neuronas y los trillones de sinapsis interconectadas en lo que se da en llamar el “cableado cerebral” o incluso el “conectoma”, un proyecto que se propone mapear los 80 millones de neuronas con sus 80 mil millones de sinapsis (2005, cfr. Wikipedia).
Eso permite leer afirmaciones tajantemente proclamadas de reputados científicos y filósofos: tópicos, perogrulladas, hipótesis improbables y estériles. Les propongo un ejemplo fresco salido de la pluma de un autor al que habremos de regresar: “El aprendizaje modifica las conexiones neuronales”.[6] ¿Falso? ¡No! Seguro que algo cambia en la circulación de la información cuando se aprende algo que, eso sí, puede ser “información” verdadera, falsa o ninguna de las dos cosas. Seguro también que ese algo que cambia está en relación con eso que la psicología empírica ha llamado memoria. Cambia, sí, pero: ¿Cómo, qué, cuáles conexiones neuronales, en qué sentido, para qué? Ahí es donde tropieza la neurociencia cuando se propone como fundamento de esta nueva psicología. No hay forma de pasar de los chapoteos y mapeos neuronales a sus contenidos y a lo que ellos representan para el sujeto en el cual se producen. Queda excluida la significación personal, la incidencia subjetiva, de todas esas informaciones sobre el cuerpo y el mundo exterior que el cerebro recibe y procesa.
Los neurocientíficos se enredan en los propios laberintos que ellos crean como, por ejemplo, cuando se devanan esos cerebros ante la opción de si debemos considerar al hombre como ser social o al hombre como ser neural. ¡Como si se pudiesen disociar! La respuesta debe buscarse en la topología, en una geometría del espacio, de los lugares: hay una topología que es anatómica, la del “cableado” (wiring), y otra que es la topología de las relaciones entre los seres sociales, el uno y el otro, donde priman las transferencias en un medio lenguajero del cual el cerebro es el instrumento, pero no el agente. No hay modo de pasar de las conexiones neuronales a las conexiones sociales. Son dos topologías incompatibles. Las conexiones entre los seres hablantes no son sinápticas.
Es como preguntarse si la mesa es la madera de la que está hecha o si es el mueble diseñado para una actividad humana. Sin la madera, la mesa no existiría, sea. ¿Cuál es su causa? Aristóteles distinguía en toda obra humana cuatro formas de la causa: formal, material, eficiente y final. La causa resultaba de la manera de conjuntarse las cuatro. El cerebro humano actúa en el leñador, en el diseñador, en el carpintero, en el usuario y en el discurso que habla de la mesa sin sentarse a comer en ella. Pero la suma total de todos esos cerebros no nos dice nada sobre el objeto que nos sirve de tema. La mesa. ¿Lame esa? El equívoco surge siempre, por el mismo hecho de hablar. Y el equívoco no se explica sumergiéndose en la barahúnda y en los intríngulis del conectoma.
La Ps C-C se desarrolla impetuosamente hoy bajo la sombrilla de una pro-mesa siempre postergada para otro día: que el cerebro explique la mente y cómo funciona, así como las maneras de modificarlo al servicio de objetivos que son los ya denunciados de la vieja psicología académica: dominar, controlar, manipular el comportamiento y la conciencia del sujeto-soporte de las prácticas económicas y políticas o, lo que viene a ser lo mismo, el sujeto-soporte del i-Phone, que cree manipularlo cuando es él el manipulado.
¿Tienen porvenir las neurociencias y el estudio científico del cerebro? Indudablemente. Como en todos los campos del saber y quizás en este más que en ningún otro, hay lugar para descubrimientos y desarrollos que tendrán efectos sobre los seres humanos, cada uno con su cerebro susceptible de recibir influencias físicas, químicas, sociopolíticas. Nada ni nadie debería oponerse al programa reduccionista, cosa que sería absurda, como absurdo era el movimiento de quienes se oponían a la industrialización destruyendo las máquinas. Aun afrontando justas objeciones desde el campo de la ética (“¿Quiénes somos nosotros, los científicos, para decidir intervenir y en qué sentido sobre el funcionamiento mental de nuestros congéneres?”) el saber de las neurociencias seguirá aumentando (no decimos “progresando”) permitiéndose atravesar incontables fronteras, superando limitaciones, pero no rebasando cierto límite infranqueable entre lo subjetivo y lo fisiológico.
Eso sí tengo que confesarlo: me deja perplejo la confianza del neurocientífico en su proyecto reduccionista. Argumenta que, si bien por ahora “no podemos” explicar de qué modos actúa el cerebro como soporte de la subjetividad, “estamos seguros” de que oportunamente, con el desarrollo de nuevas y más poderosas maneras de investigar las neuronas y sus sinapsis, llegaremos a saber. Explicaremos el arte (Eric Kandel, 2016) o la significación de los sueños o el sentido de nuestros recuerdos mediante nuevos métodos de exploración del cerebro. Alcanzar ese codiciado saber es solo una cuestión del tiempo necesario para superar ciertas limitaciones, pero nunca tropezaremos con la imposibilidad de rebasar un límite infranqueable.
Actúan ellos como el Juanito de Freud, quien al ver que bañaban a su hermanita, una bebé, y observando que no tenía un pirrín (Wiwimacher) para hacer pipí como el suyo entonces exclamó, a modo de consuelo: “Todavía es chiquito pero ya, cuando crezca, se le hará más grande”. Así, la neurociencia confía en que cuando crezca el saber, la brecha epistemológica que hay entre el cerebro y la subjetividad acabará por desaparecer. Que, rebasando limitaciones, se podrá abolir el límite. Como si la incapacidad de saber por medio de aparatos sobre la subjetividad del ser hablante pudiese resolverse con un aumento cuantitativo del saber sobre el órgano encefálico que posibilita su existencia.
La idea que gobierna ese pensamiento duro de la psicología académica organicista de nuestro tiempo tiene un nombre: reduccionismo. Su objetivo, su programa, su deseo, es claro y explícito: hacer que lo mental, espiritual, personal, subjetivo, psíquico, que todo ese arsenal de palabras clásicas y mal o nunca definidas acabe por ser reducida al saber sobre el órgano clave que es el cerebro. ¿El cerebro? El cerebro es un tejido complejo ubicado en el interior del cráneo; poco más de un dm3, un litro o kilogramo de sustancia blanduzca. Subrayo esta obviedad para plantear la cuestión en los términos más propios del materialismo vulgar: el cerebro, como todo órgano anatómico, es un espacio. ¿Es en ese espacio donde se producen o donde se encuentran el self o la mente? ¿O es en otro espacio, el que hay entre el cuerpo de uno y el cuerpo de otro donde ella tiene su lugar? Es, insisto, la cuestión topológica del espacio de la experiencia. ¿Dónde está el mensaje? ¿Qué dice algo, a quién, qué significa y cuáles son sus consecuencias? Un asunto de topología, de topologías encontradas… y perdidas en espacios inconmensurables: el intracraneano y el interpersonal.
Hay un modelo: que viene al caso y lo encontramos desde los comienzos de la enseñanza de Lacan, cuando hizo un análisis estructural del cuento de Edgar Allan Poe y dedicó a esa obra de ficción el seminario sobre “La carta robada”. Les recuerdo la trama que muchos de ustedes ya conocen: la reina (obligada a guardar lealtad al rey) recibe una carta comprometedora de la que nunca llegamos a saber el contenido, solo sabemos que esa carta, diga lo que diga, debe ser ocultada a cualquier mirada indiscreta pues le da poder político y permite maniobras chicaneras a quien la tenga en sus manos. El ministro del interior sabe dónde está la carta (en el tocador de la reina), y la sustrae con desparpajo ante los ojos mismos de Su majestad; ella no puede impedirlo sin delatarse; el ministro lleva la carta a su propio despacho y allí la esconde. El poder que la carta confiere está en sus manos; con ella puede chantajear a la reina. La “primera dama” llama, desesperada, en su auxilio, al jefe de policía y le encarga que la recupere. El prefecto hace todo lo que puede esperarse de un policía: entra de noche con sus secuaces en la oficina del ministro y registra minuciosamente, como si tuviese un equipo de resonancia magnética, todo el espacio comprendido entre las paredes del despacho: usa lentes de gran aumento, busca debajo de alfombras y cortinas, clava agujas en los cojines para ver si hay objetos ocultos allí. La carta está ahí, seguramente, siempre al alcance del ministro, pero sigue sin aparecer, sigue en manos de ese político intrigante que la birló ante la mirada de la reina. El policía, desesperado, pide la ayuda de un detective, Dupin, un sagaz antepasado de Sherlock Holmes, que entiende por qué ha venido fracasando el jefe de policía con sus métodos exhaustivos de pesquisa: se ha equivocado al buscar un escondite cuando lo que puede escapar a la mirada de sus agentes es que la carta podría no estar oculta sino a la vista de todos. Pide una descripción precisa del sobre donde está la carta, visita al ministro; la descubre al alcance de cualquiera, sobre la chimenea. Vuelve a su casa y confecciona un sobre que tiene el mismo aspecto que aquel donde se oculta la carta robada. Valiéndose de una estratagema, entra en pleno día en el despacho y ante la mirada del ministro, confundido por un alboroto en la calle que el propio Dupin promueve, coloca la carta en un sobre puesto al revés que ha copiado minuciosamente, según lo que pudo ver en su primera visita, se apodera de ella, sustituye el sobre por el nuevo sobre que él mismo ha confeccionado, doblado de la misma manera y sale tranquilamente del despacho del ministro. Entrega la carta al jefe de policía que, a su vez, la devuelve a la reina a cambio de una sustanciosa suma de dinero. La topología “científica” del jefe de la policía no podía percatarse de la topología subjetiva del ministro. Eran dos topologías incompatibles.
He evocado muy sucintamente la trama del cuento para mostrar la analogía con el localizacionismo de las imágenes de la resonancia magnética del cerebro: recorrer la superficie y las oquedades del cerebro, perderse en sus circunvoluciones, mapear, encontrar todas las conexiones entre los cables pensando que allí tiene que estar la carta es un ejemplo exquisito por ser análogo a la pesquisa policial. ¿No lo anticipaba Freud cuando, al final de su vida (1938) resumió la vanidad del afán localizador en el cerebro al escribir?:
El psicoanálisis establece una premisa fundamental cuyo examen queda reservado al pensar filosófico y cuya justificación reside en sus resultados. De lo que llamamos nuestra psique (vida anímica), nos son consabidos dos términos: en primer lugar, el órgano corporal y escenario de ella, el encéfalo (sistema nervioso) y, por otra parte, nuestros actos de conciencia que son dados inmediatamente y que ninguna descripción nos podría transmitir. No nos es consabido, en cambio, lo que haya en medio; no nos es dada una relación directa entre ambos puntos terminales de nuestro saber. Si ella existiera, a lo sumo brindaría una localización precisa de los procesos de conciencia, sin contribuir en nada a su inteligencia.[7]
Me permito remachar el decir de Freud contándoles otro cuento, uno personal e imaginario aunque no tan polifacético como el de Poe. En su oportunidad lo inventé a modo de homenaje a un gran amigo, el neurofisiólogo y escritor José Luis Díaz, miembro de nuestra Academia de la Lengua. Les cuento mi ficción: voy al cine ¾cosa que me gusta mucho y es en mí una fuerte adicción¾ y quiero entender esa película que ha producido efectos intelectuales y afectivos en mí como sujeto espectador. Le pregunto por esos efectos “psicológicos” a un experto que pasa por ahí y me dice: “Vea; la película depende del equipo de proyección y de la pantalla donde usted la ve. Le voy a explicar”. Él habla y yo escucho con atención. Su discurso de sabio es preciso y fascinante: me cuenta cómo era en los tiempos del celuloide y cómo se pasó de lo analógico a lo digital, de la intensidad de la luz para que el rayo se proyecte, de los pixeles que determinan la precisión de las imágenes, de los decibeles de la música, de los progresos en los equipos de sonido, de la posibilidad actual de ver las secuencias en tercera dimensión y de los lentes que hacen falta para que se produzca ese efecto aunque pronto ya no serán necesarios por el avance de las técnicas de la filmación. “¡Fantástico!”, exclamo. “Ya entendí la película porque sin esos aparatos y sin esa pantalla no vería nada y no sabría ni siquiera que hay película y que estoy en el cine… Pero, disculpe, hay algo que todavía se me escapa. La película ¿de qué trata, cuál es el guion, quiénes son los personajes, por qué me deja tan emocionado o me decepciona y tengo la sensación de haber perdido el tiempo viendo un churro banal? Comprendo que puedo aprender cada día más sobre los equipos, la fuente de energía de donde procede la luz, los problemas que puede haber si baja el voltaje, si cae aceite o alquitrán en la máquina, las nuevas patentes que se han registrado para tener mejores reproducciones cada día pero… ¿podría decirme usted algo acerca de la historia, del tiempo al que me hace regresar o progresar en el presente o en el futuro según sea una película de época o de ciencia ficción o cómo me informa de lo que pasa en Turquía o en Veracruz, de por qué la continuidad o los saltos en el tiempo del relato, de los estados de ánimo que inducen en mí los efectos de luz y sombra que mi retina percibe?”. El técnico me responde: “Sí; claro. Cuando usted ve el filme, eso que antes era una ‘cinta’ y ahora es un devedé o incluso una serie que se pasa por streaming y sin siquiera tener que ir a la sala de cine, se activan —la resonancia magnética lo ha probado— áreas de su corteza frontal que es necesario poner en funcionamiento para que tenga pensamientos. Es así como entran a tallar áreas subcorticales en el hipocampo para que usted pueda tener un registro de las emociones: si se angustia es aquí (me marca con un puntero una zona del interior del cráneo); si se excita sexualmente es allí (otra); si se alegra, se ve en el flashing de esta otra parte; si se espanta usted cierra los ojos con estos movimientos palpebrales. ¡Ah! ¡si pudiera usted saber qué complejo es lo que pasa en su cerebro mientras ve la película! ¡Años vamos a tardar en entender cómo se producen, se liberan, se reabsorben los neurotransmisores en las sinapsis y cómo está determinado genéticamente el mecanismo de su producción y por qué procesos fisicoquímicos usted goza más de películas de acción y de terror que de filmes románticos!”. El técnico me ha explicado cuanto se sabe sobre el funcionamiento del proyector y también ha indicado lo que aún no se sabe pero se podrá llegar a comprender sobre lo que sucede en el espacio mensurable, cuadriculable, calculable, de los nanomilímetros que hay entre las sinapsis y de los metros que hay entre mi ojo y la pantalla. Supongamos que ya entendí todo lo sabido y lo que queda por saber sobre estos procesos. ¿Pero, la película? ¿Qué busco en el cine cuando compro el boleto? ¿He aprendido algo acerca de mí como sujeto, acerca de la industria del cine, acerca de los procesos creativos de los cerebros del director, de los actores, del escritor, el músico, el fotógrafo, lo que podré conversar con otras personas que fueron en otros días a otras funciones y lo que pudo gustar o no de ella a los críticos enterados no tanto del mecanismo físico de la proyección de imágenes, sino de la proyección imaginaria en la persona de un espectador como yo, sumergido en el espectáculo? Acabaré llegando a la conclusión de que entre el proyector y la película hay una “brecha explicativa”, como dice mi amigo José Luis Díaz, una brecha que no seré capaz de cerrar por más que me empeñe. Una brecha entre la neurociencia y la psicología, signifique lo que signifique esta palabra que da nombre a nuestras facultades, guardémosla en el freezer para que signifique “lo que ustedes quieran”.
Me permitiré proponerles otro ejemplo prestigioso y también publicado en fecha reciente. Un famoso físico italiano, profesor en universidades francesas, ha dedicado su vida a investigar desde su ciencia y sin renunciar a la filosofía, el misterio del tiempo. Su libro más conocido, publicado en español por Anagrama (2018), se llama El orden del tiempo.[8] Es profundo en cuanto a la física, está bellamente escrito; es un best seller mundial. (Yo hubiera preferido un título que le sería más adecuado: El desorden de los tiempos pero, como es su libro, tiene derecho a llamarlo como le dé su regalada gana). Carlo Rovelli, el autor, tiene amplias inquietudes y no se limita a exponer los aspectos físicos y cuánticos del tiempo. Incurre en otras áreas; alude a un ejemplo ilustre. Ustedes saben que la novela, quizás la más extensa y más compleja del siglo XX es A la busca del tiempo perdido, una obra que dejó casi terminada Marcel Proust al morir en 1922. Pues bien, nuestro físico–filósofo italofrancés anota: “A lo largo de las 3000 páginas la novela no relata eventos del mundo: relata lo que hay dentro de una sola memoria. Desde el aroma de la magdalena hasta la última palabra (‘tiempo’), la obra no es más que un detallado y desordenado paseo por las sinapsis del cerebro de Marcel”.[9]
Es el sueño del reduccionismo: la novela se reduce a un paseo por las sinapsis: lo que Proust escribió, lo que nosotros leemos, el efecto en la historia de la literatura, las emociones y los comentarios y los sorprendentes personajes que el autor describe de una manera inigualable, todo eso “no es más que” un paseo por las sinapsis. Desordenado, eso sí. Tal vez, de no estar tan obsesionado por acabar su obra, Proust hubiera puesto “orden” en los embrollos de su conectoma. Tendremos que volver sobre este tema del tiempo, del tiempo de la subjetividad que no es el de los relojes.
Sigo dando vueltas pero no en redondo sino en espiral en torno al nuevo e indispensable libro por escribir del cual hoy les transmito apenas el proyecto: Ps:IyC 2020. Indispensable es en este año ¿Por qué? Porque recordamos las primeras palabras que escribió Marie Langer cuando lo leyó, al comenzar el año 1975: “Este libro nos hacía falta”. Tenemos que volver, por de pronto, a la falla original que ya adelanté: la inadecuada insistencia en una oposición epistemológica de la ciencia y la ideología. Inadecuada y equivocada, engañosa. Misleading, diría, si me permiten colar en este discurso una exacta e intraducible palabra foránea. Si no me lo permiten… lo siento, ya es tarde; ya la escribí. Así opera el sujeto del inconsciente, según veremos. No puede borrar su palabra una vez que ha sido oída. Es irreversible. “Ni modo”, no way out or back.
Había en ese entonces, para nosotros, dos campos radicalmente opuestos y excluyentes: uno de algo que era bueno y loable, la ciencia, con sus objetos formales y abstractos, productos de rupturas epistemológicas (Bachelard) a la que pretendíamos adscribirnos, cuyos modelos eran el psicoanálisis y el materialismo histórico; y otra cosa, totalmente desdeñable cuando no abominable, una deformación del pensamiento al servicio de inconfesables intereses que era la ideología, una serie de nociones bastardas destinadas a distorsionar la realidad y ocultar a los sujetos la verdad, esa verdad tan escondida y tan a la vista como la carta robada, que era el sistema capitalista de explotación del trabajo y la consiguiente alienación mental. Los sujetos, sujetados por la ideología, por la asignación anónima de lugares entre las clases en lucha, desconocían la realidad de sus condiciones verdaderas de existencia y los fundamentos inconscientes procedentes de la primera infancia que habían sido “reprimidos”. Reconocían una “realidad” pero desconocían el mecanismo de su alienación y de la percepción distorsionada que tenían de la misma, la que llevaban consigo a modo de una sombra. Creían lo que les habían inculcado que tenían que creer; eran las víctimas de una ceguera impuesta.
Nuestras bases para la crítica, presumida y presuntuosamente “científicas”, eran dos: el psicoanálisis freudiano y el materialismo histórico en su versión estructuralista, estableciendo una división entre: a) una infraestructura económica, determinante en última instancia, y dos superestructuras subsidiarias: b) la ideológica y c) la jurídico-política. Entre ellas, y tal era la consigna fundamental de los cuatro cosignatarios de la obra, destacaba la postura de Michel Tort sobre el psicoanálisis como la “ciencia regional” capaz del abordaje de b) la superestructura ideológica; la base, por supuesto, era a) la infraestructura económica. Ahora corresponde que nos preguntemos: ese psicoanálisis y ese marxismo que eran nuestro arsenal para el ataque doctrinario a la psicología académica, ¿siguen vigentes o también han cambiado?
La respuesta es obvia: ese paisaje ideológico defendiendo la cientificidad del psicoanálisis y el materialismo histórico también ha perimido por las mismas razones y por los mismos procesos que han cambiado radicalmente al mundo económico-político en los últimos 45 años. ¿Fue inútil el combate que libramos en aquellos tiempos? Absolutamente no; la psicología enseñada en toda Latinoamérica, desde Chile y Argentina hasta México, fue sacudida por la enseñanza de estos cuatro psicoanalistas cordobeses anclados en México desde el día mismo en que pusieron punto final a su libro. Nuestras propuestas programáticas eran equivocadas pero la crítica que hacíamos era correcta y estimo que en lo esencial sigue siéndolo.
No éramos originales ni puramente althusserianos en esa oposición de ciencia e ideología. Freud no renunció nunca a la idea de que el psicoanálisis era una ciencia, más aun, una “ciencia natural” (“¿qué otra cosa podría ser?” ¾decía). No solo él se consideraba científico, sino que adhería a lo que hoy consideramos una ideología: el cientificismo. Para él se trataba de la oposición entre dos visiones del mundo: la científica y la religiosa; no dudaba de la adscripción del psicoanálisis a la primera y tampoco dudaba de que al final, la ciencia, ofreciendo ventajas materiales, y no promesas milagrosas, acabaría por disolver en un pasado mítico a las concepciones religiosas destinadas a extinguirse. Confiaba también en que, con el correr del tiempo, se podrían desarrollar nuevos compuestos químicos que incidirían sobre las cantidades y la distribución de la energía libidinal de los sujetos afectados por perturbaciones y síntomas de la vida mental. Sabía que, de momento, la única técnica en la que podía confiar era la desarrollada por él, el psicoanálisis que permitía adentrarse, con el recurso de la palabra, en el inconsciente del “paciente” y sacar a la luz las memorias reprimidas de la infancia de esos tiempos en los que el sujeto se había originado; entre tales recuerdos traumáticos era fundamental el descubrimiento de los momentos olvidados de la vida sexual en donde actuaban, de modo decisivo, las figuras de la madre y del padre. Había que permitir al sujeto que se revelase o que admitiese que el psicoanalista le revelase, por medio de la interpretación y de oportunas “construcciones”, el sentido de esos complejos fundamentales que eran el de Edipo y el de castración.
Los psicoanalistas de los años setenta que nosotros (y todos) éramos, adheríamos a estos principios básicos y creíamos que la verdad de lo olvidado en la infancia podría recuperarse en un psicoanálisis bien llevado superando la “amnesia infantil”. Era, en el fondo, una creencia iluminista: “La verdad os hará libres; con ella dejaréis de sufrir”. Esa “verdad” era la que se manifestaba en la situación analítica donde estábamos sumergidos: en los sueños, síntomas, actos fallidos y demás “formaciones del inconsciente”. En nuestro ambiente de provincia, en el fragor de las luchas de relevancia mundial (Cuba, Vietnam, la propia Córdoba, etcétera) seguíamos con comprensible atraso la evolución de la enseñanza de Lacan concentrada en el amplio volumen de sus Escritos, que habíamos comprado y leído en francés a poco de su aparición en 1966 y aprendíamos casi de memoria el Vocabulario del psicoanálisis de Laplanche y Pontalis, que apareció en la misma época: en esa obra se disecaban las palabras freudianas, no era un mero diccionario del psicoanálisis, nos parecía que era el descifrador poliglota con que apurábamos nuestra lectura de Freud y el grimorio que transmitía, de modo infiel, la enseñanza inicial de Lacan, ignorando nosotros lo que este iba produciendo en los años sucesivos de su seminario oral, posterior a los Escritos y más o menos simultáneos a nuestra aventura en la Universidad de Córdoba.
Por el atraso en las traducciones y quizás por nuestra propia absorción en los sucesos “históricos” en los que participábamos, junto a los adalides disidentes del psicoanálisis oficial que eran nuestros maestros y analistas, no leímos sino hasta 1977, cuando nuestro libro estaba ya incrustado en el público mexicano de las facultades de psicología, filosofía, pedagogía, medicina y antropología, no leímos a tiempo, decía, la conferencia titulada “Radiofonía” que tradujo Oscar Masotta y publicó Anagrama en ese año 1977, unido a otro texto en el que Lacan respondió a un interrogatorio al que lo sometió Jacques A. Miller con el equívoco título de “Televisión”: Psicoanálisis: Radiofonía & Televisión.[10]
¿Qué importancia puede tener la fecha en la que tuvimos conocimiento de ese texto, un libro más en los anaqueles de las librerías? ¡Enorme! En ese texto hablado Lacan dijo, en apenas diez palabras, lo esencial que echaba por tierra nuestra distinción y tajante oposición entre ciencia e ideología y daba nuevas bases epistemológicas para el psicoanálisis. Hay que repetirlas:
“La ciencia es una ideología de la supresión del sujeto”.
¿Nos damos cuenta? Diez palabras que desencadenaban un tsunami filosófico, un cataclismo para cualquier oposición razonable entre una “ciencia” buena y una “ideología” reprobable. La esencia de la ciencia, su proyecto, es la construcción de un saber del cual el sujeto, el sujeto mismo del que ella se ocupa y el sujeto que la produce y la practica, deben ser excluidos, suprimidos, expulsados. Todo el aparato de la “objetividad” científica estaba sustentado por un proyecto que era la exclusión del sujeto. ¿De cuál sujeto? Justamente del sujeto de la ciencia, el que la produce, transformado en una mera escoria dentro del proceso del conocimiento. Lo suprimido era, ni más ni menos, el objeto del psicoanálisis. El dilema no se podía plantear entre ciencia e ideología sino entre ciencia y sujeto. ¡Vaya cambio! La psicología, para ser “científica”, tiene que expulsar al sujeto.
Ya no se trataba de decidir si el psicoanálisis era o no una ciencia sino de pensar qué sería de la ciencia en la cual el psicoanálisis, es decir, el sujeto del inconsciente tuviese su lugar, no estuviese excluido. La ciencia, proclamaba Lacan, no tiene otro objeto que este sujeto de la ciencia en tanto la ciencia lo excluye. Para conseguir ese objetivo “la ciencia” recurre a un artilugio presuntamente incuestionable que es el número, y a un método para producirlo que es el método hipotético-deductivo capaz de arrojar “resultados” y de tratar esos datos por medio de las estadísticas. Proliferaron entonces muchos libros de “psicoestadística” que eran esenciales para la formación del psicólogo. Con la introducción del cálculo la subjetividad queda erradicada pues, usando la serie de los números naturales, se puede hacer que un sujeto y otro sujeto distinto del primero sean “dos” sujetos y preferiblemente muchos más para poder integrarlos en una “estadística” (o sea, el estado) de modo que un sueño y otro sueño hagan dos sueños, un alcohólico y otro alcohólico hagan dos alcohólicos susceptibles de ser tratados en estudios objetivos realizados sobre “n” sujetos con sus promedios, sus desviaciones estándar y todo ese aparato enseñado en las facultades de psicología como procedimientos que forman parte del ritual de la “investigación” según los marcos del famoso “método” que debe aplicarse cuando se escribe una tesis o se aspira a conseguir un cargo en la academia.
El “saber” de la ciencia, de esa ciencia, es el fundamento del discurso universitario (Lacan): el maestro como amo es un agente que se dirige al alumno ignorante, a la masa de estudiantes, a los objetos supuestamente ignorantes que se hacen sujetos, a su vez, de la producción de conocimientos que tienen valor curricular… a condición de que el inconsciente soñador y sintomático quede exiliado de la investigación. Nada del sujeto debe persistir en la comunicación “objetiva” de los resultados. El sujeto de la enunciación debe estar excluido del enunciado. En una publicación respetable que va a ser sometida a arbitraje y evaluación curricular, no cabe decir “yo”: hay que recurrir al impersonal “se”.
La ciencia es, así, un esfuerzo perpetuo e infatigable por exiliar al sujeto, ese residuo indeseable que no se somete al cálculo, a la estadística, al imposible proceso de predecir cuál será su próxima frase, su próximo poema o su próximo sueño. El inconsciente es ese exceso, ese suplemento, que escapa a los más poderosos instrumentos cibernéticos de cálculo. Por eso, para excluir al sujeto, esta ciencia se concentra en un objeto al que pretende arrancar sus secretos como si en él, en el cerebro, estuviese albergado el infinito poder de producciones en el campo del discurso, tan inmenso o más que las conexiones de cada “conectoma” singular. Es el proyecto reduccionista ejemplificado por el de detectar en las sinapsis de Marcel Proust el tiempo perdido por el artista que se lanza a su búsqueda.
Creo que ahora se entiende de qué modo “la ciencia es ideología de la supresión del sujeto”. Se entiende por qué el saber tecno-científico es un obstáculo epistemológico cuya función es la omisión de la conciencia y del inconsciente, esa “otra cosa” diría Freud que el cerebro no puede explicar; esa sustancia lenguajera, lingüistérica si me permiten decirlo así, a la que se tiene acceso hablando con el sujeto de la experiencia y permitiéndole a él mismo descubrir lo que no sabe de su funcionamiento psíquico que es irreductible a los datos de la neurociencia por avanzada que esté. Ninguna imagen de resonancia magnética con sus bellos campos coloreados puede encontrar el sentido o la significación para el sujeto de lo que soñó anoche. Así es como podemos ahora practicar una “lectura sintomal” de los esfuerzos del programa reduccionista al servicio de una ideología que pretende brincarse a la subjetividad de los creadores de la película y de sus espectadores, según el ejemplo que propuse de la proyección cinematográfica. Lo anticipó Freud: la localización de los procesos de conciencia o de la memoria no contribuye en nada a su comprensión, a su inteligibilidad.
Hay quien ha propuesto un experimento imaginario como los muchos que registra la historia del pensamiento científico. Imaginaba ese autor un “oniroscopio”, un aparato que por medio de artilugios cerebrales permite proyectar en una pantalla las imágenes del sueño de una persona dormida. Imaginaba también que esas figuras del sueño se proyectaban en cuatro cubículos donde cuatro neurocientíficos aislados “veían” el sueño objetivado en las pantallas. Los reunía luego en una sala de juntas y les preguntaba qué habían entendido del sueño y cuáles eran sus interpretaciones del mismo. ¿Podrían estar de acuerdo? Cada una de sus respuestas era el 25% del resultado de la investigación.
¿En qué consiste la experiencia psicoanalítica y cuál es la diferencia? Seguramente que los cuatro psicoanalistas tampoco se pondrían de acuerdo… excepto en una cosa. Que para interpretar el sueño haría falta que el sujeto estuviese en una situación de transferencia para con ese psicoanalista (no podría estarlo con cuatro) y que ese psicoanalista no interprete el sueño como si supiese lo que él significa, sino que inste al sujeto a que le cuente lo que soñó durante la noche, que transforme las imágenes en un discurso, en un relato tan incoherente como él quiera y el psicoanalista lo estimule verbalmente para que produzca asociaciones en torno al recuerdo de lo soñado. A partir de esa experiencia de lenguaje que es una sesión, el psicoanalista podría indagar sobre la manera en que el sueño se entreteje con lo que el sujeto ha pensado o sentido o recordado de anteriores sesiones, o lo que a él en ese momento se le venga a la cabeza; el psicoanalista se abstendrá de producir una interpretación más sabia pues sabe que el sujeto del sueño es el inconsciente de ese sujeto, no comparable ni equiparable con ningún otro. Y que él no sabe lo que el sueño quiere decir, que al saber podrá alcanzarlo retroactivamente, a partir de lo que el analizante diga. Sabe también que el resultado nunca podría ser un saber definitivo, objetivable, cuantificable, sometido al cálculo estadístico. Ha aprendido que, si quiere saber, tiene que ignorar lo que sabe.
El espacio, la cuestión de la topología que puede servirnos, no es el espacio intracraneal entre las neuronas, no es el espacio donde se proyectan las imágenes captadas por el oniroscopio, no es el espacio de las pantallas. El espacio en psicoanálisis es aquel donde se realiza la transferencia, que no es tampoco el espacio del gabinete donde tiene “lugar” (topos) la sesión: es un espacio cuyo modelo son la banda de Moebius o la botella de Klein que muestra la continuidad sin quiebres ni distancias mensurables entre la palabra del uno y la palabra del otro, donde han quedado abolidas las nociones de interior y exterior, de propio y ajeno, de uno y otro. Ese espacio es el del sentido que aporta la lectura de un texto o, en esta conferencia, de lo que sucede en cada uno, uno por uno, de quien les habla y quienes escuchan, fuera de toda geo-metría o geo-grafía, fuera de toda captación por los equipos de grabación; un espacio sin localidades físicas. El espacio transubjetivo, en fin, el de la experiencia lenguajera, el del intercambio entre seres hablantes.
¿Qué me haría falta para producir o apadrinar ese nuevo libro: Ps:IyC 2020? Necesitaría encontrar los tres socios (o más) que remplacen a los tres que firmábamos Ps:IyC, tres compadres o comadres que ocupen el lugar de los que ya no pueden acompañarme. Psicología: ideología y ciencia 2020 es una tarea urgente. Habría que repartir los capítulos, agregar nuevos, fijar plazos, leer a fondo y en distintas lenguas cuál es la realidad del saber actual en estos terrenos; mostrar los síntomas que afloran en cada uno de los terrenos relacionados con la psicología contemporánea; impregnarse de los “avances” de las neurociencias en cada campo: clínico, social, educativo, etcétera; desmontar a fondo esa ideología de la supresión del sujeto y del reduccionismo “cerebrista” en arte, economía, medicina, filosofía, lingüística y hasta en el psicoanálisis mismo. Sería un Ps:IyC que reformulase cada uno de los párrafos pergeñados hace casi medio siglo.
¿Todos? No exageremos. Los capítulos finales de la obra de 1975, diría del 14 en adelante, requieren tan solo de pequeños retoques para actualizarlos pues la argumentación que se sostiene en ellos es en esencia válida. El capítulo 14, en particular, “Lectura sintomal de la psicología académica”, con sus 70 páginas, no requiere más que leves correcciones de actualización. Los invito a leerlo o releerlo y creo que confirmarán mi propuesta. El mérito de esa parte del libro, en verdad, no se debe tanto a mi firma como al acierto de referirme a un autor, para nosotros, en aquel entonces, uno más entre los presentadores de la psicología “científica”. Hablo de George A. Miller (1920-2012) que resultó ser, sin que entonces pudiésemos saberlo y mucho menos presagiarlo, uno de los adalides de esta “nueva psicología” de hoy, amigo y colaborador del eminente pensador político y lingüista, adversario ideológico de Lacan, que aún vive y se llama Noam Chomsky. Miller nos cautivó entonces con la franqueza y el desparpajo sardónico con que, simulando defenderla, impugnaba las bases de la epistemología y de la psicología de su tiempo. Décadas después, pensando en su propia trayectoria, Miller dijo que había comenzado sus andanzas en la psicología a partir de la definición dada por William James en 1890: “La psicología es la ciencia de la vida mental”; pero al final de su vida, ya en el siglo XXI, tenía que reconocer que no sabemos ni lo que es ciencia ni lo que es mental y, más aún, ni tan siquiera sabemos si un objeto tal como “la mente” existe. O sea, que la psicología, la académica, avanzado el siglo XXI, sigue en foja cero. Aun cuando ninguna universidad que se precie deje de tener grados y posgrados en una “carrera” llamada “psicología” que convoca a miles de estudiantes.
Los capítulos siguientes de nuestro libro siguen siendo, por lo general válidos, aunque requieren de una vigilante y minuciosa puesta al día. ¿Cómo no adherir y repetir la frase escrita por Miller en 1960 que sirvió de epígrafe a ese capítulo y sigue siendo un faro sesenta años después: “Si se quiere cambiar la mente de una persona deberá empezarse por saber cómo está constituida esta mente y esta es la cuestión central de toda ciencia psicológica”? ¿Qué importa, en resumidas cuentas, qué se quiere decir con las palabras “mente” y “persona”? “Lo que ustedes quieran”. La “cuestión central” subsiste, modificada quizás: “Si se quiere cambiar el cerebro de un sujeto hay que saber cómo está constituido ese órgano”. ¿Cómo está ensamblado? El propio Miller propuso, décadas después, una analogía muy difundida: “La mente humana trabaja de modo bastante similar a una computadora: reúne, guarda, modifica y recupera la información”. ¿Cómo lo hace? La respuesta de Miller es clara: hay que buscar en el hardware del cerebro cómo este maneja el software de los programas informáticos. A partir de ahí “se” (¿quién?, ¿para qué?) se podrá cambiar la mente de una persona. Invertir en esta empresa es lo más rentable que cabe imaginar: Microsoft, Apple, Facebook lo ponen en práctica con sus políticas comerciales “tecnocientíficas” que disecan y remodelan la subjetividad.
Ahora corresponde hablar de las influencias sobre el sujeto de los cambios en el modo de producción capitalista como consecuencia de la presencia avasalladora de esas ciencias de la información. Este tema requeriría un capítulo adicional en el libro que programamos y que quisiéramos llegar a concretar. De 1975 hasta ahora, pero, para ser más precisos, desde antes, a partir de 1968, fuimos testigos de un cambio ideológico y real en la subjetividad de incontables personas, los sujetos del psicoanálisis y de la ciencia, un cambio del que muchos se percataron a través de obras ineludibles como las de Adorno, Horkheimer y Marcuse. La consigna directriz de la vida en las sociedades occidentales hasta entonces, denunciada por Freud a lo largo de su obra, era la llamada “moralidad victoriana” que ordenaba e impulsaba la “represión pulsional”. La consecuencia social y psico(pato)lógica era vista en términos de la psiquiatría tradicional como “neurosis”. . De un modo que a muchos sorprendió, esa directiva que promovía la renuncia a la satisfacción pulsional, en particular la vinculada a la sexualidad y la genitalidad, fue rápidamente sustituida después de la muerte de Freud y de la Segunda Guerra Mundial por una nueva consigna que ordenaba lo contrario: gozar en vez de reprimir, desplazando y hasta suprimiendo la reflexión sobre el sujeto del inconsciente y sus limitaciones. Gozar, tanto y tan rápido como fuese posible, sin pararse a pensar en las consecuencias de las acciones. Parecía que el tiempo de la “neurosis” había pasado mientras se inauguraba el tiempo de la “perversión”, siempre en los términos de la ideología psiquiátrica que infiltraba el discurso del psicoanálisis mismo. Es un tema muy publicitado, muy debatido, en el cual no entraremos de momento. Diré brevemente, resumiendo libros enteros que fuimos publicando a partir de 1980, que el adversario del que teníamos que diferenciarnos era la psiquiatría, que fue nuestra cuna, esa rama de la medicina que esgrime su “psicopatología” y su clasificación de los “trastornos mentales” en los DSM de la Asociación Psiquiátrica de los Estados Unidos.
El psicoanálisis solo llega a realizar su proyecto en la medida en que mantiene una distancia crítica de la práctica médica a la que se lo quiere reducir en las universidades y hospitales de Estados Unidos y Europa. Esa práctica degradada, light, que muchos llaman “psicoterapia psicoanalítica” entregada a promover la “salud mental” en competencia con las demás ramas de la “psicoterapia cognitivo-conductual”. Al aceptar los métodos y las metas de esas prácticas la clínica se condena a diluirse en el marasmo de “conversaciones” donde todo es igual y se confunde en una cháchara tendiente al “bienestar” y la autoayuda. El psicoanálisis es otra cosa, la práctica social reglada, no improvisada, cuyo tema es la articulación entre el sujeto que padece por el malestar en la cultura y el Otro de la vida política y del lenguaje. No se propone como una panacea para cambiar el mundo, pero tampoco es decoración de interiores. En el discurso universitario y en los programas de formación de los psicólogos los C-C se dicen cada vez más “científicos” (logran la supresión del sujeto estableciendo correlaciones cuantitativas) y descalifican cada vez más a los psicoanalistas como “pseudocientíficos”. Así lo proclamaba, siguiendo a Karl Popper, el recientemente fallecido Mario Bunge (1920-2020), neurofilósofo oficial de la epistemología cibernética y reduccionista. Su perspectiva era lograr una “naturalización” del alma, hacer de lo subjetivo un apéndice de la ciencia biológica, un epifenómeno de la actividad de los circuitos cerebrales.
Un aspecto medular para la epistemología del nuevo libro que ahora expondré sucintamente es la disyuntiva, el dilema, la oposición irreductible entre las ciencias que sirven de fundamento a los neurofilósofos, las ciencias llamadas “positivas”, por un lado, y las otras ciencias, las que he llamado “ciencias del signo” o, más llanamente, “ciencias negativas”. Como ustedes saben, las ciencias que todo el mundo considera como tales (basadas en la exclusión del sujeto) afirman con orgullo que se basan en hechos objetivos, en cosas que si uno puede “ver” también otro puede verlas y así corroborar lo que vio el primero. No solo se trata de constatar el hecho sino de medirlo y adjudicarle números, sometiéndolo a estadísticas y estudios probabilísticos que permiten calcular y prever lo que sucederá en circunstancias parecidas a las del experimento. Esas cifras pretenden alcanzar así la llamada y tan preciada “objetividad” sin la cual todo es (o a ellos les parece) incierto. Hechos y resultados que no dependen de la subjetividad de los observadores y por eso, por ocuparse de datos confiables para cualquiera que se ponga en ese lugar de observación, los hechos que se registran son “positivos”. Los datos están puestos, posicionados para ser vistos. Positivos, no especulativos, no subjetivos, no intuitivos. Hechos susceptibles de repetición experimental y, por lo tanto, calculables y en buena medida previsibles. En la concepción oficial, la de Mario Bunge y tantos otros, toda disciplina que se presente como ciencia y que no esté basada en estos hechos “objetivos”, positivos, es una “pseudociencia”. En esa lista de “falsificaciones” cabrían el psicoanálisis, la economía política y una ciencia de la historia centrada en el estudio exhaustivo de otros hechos y tendencias, distintos de las variables cuantitativas, medidas en dólares y euros, en tasas de desempleo, en pérdidas y ganancias de los mercados.
Lo que propondría y destacaría en Ps:IyC 2020 es que hay otra clase de “ciencias”, esas cuyo modelo tomó Lacan de la lingüística estructural desarrollada a comienzos del siglo XX, al mismo tiempo que nacía el psicoanálisis de Freud, en la cual los hechos no son “positivos”, sino que cada uno es un elemento porque viene a un lugar singular que no es ocupado por algún otro. “Ciencias conjeturales” las llamaba Jacques Lacan. Ustedes ya lo saben: no es ninguna novedad. Las estructuras no son “hechos” visibles y mensurables: son sistemas de diferencias. Si digo codo no digo todo, ni lodo ni brazo. Puede que, entre nosotros, si digo “codo” esté queriendo decir de alguien que es tacaño y lo relacionaría con su codicia. ¿En qué cabeza caben esas asociaciones peregrinas? ¿Cuál es la objetividad positiva que distingue al lodo del modo y del beodo?
La materialidad del significante, del sonido, “codo” no está en las letras que forman la palabra sino en la diferencia entre esa palabra y todas las demás de la lengua española en el contexto de una frase. Lo concreto no está en la positividad de lo que se dice sino en la negatividad, en la ausencia de la palabra que no se dice y que podría decirse en ese mismo lugar de la frase. Codo y recodo. Así pasa con los hechos históricos, con los hechos económicos, con los sueños, con las vidas de cada uno de nosotros. La materialidad de estos fenómenos no ha de buscarse en la positividad de su manifestación empírica, en lo que cualquiera (en realidad lo que nadie) puede ver, fotografiar o calcular sino en la negatividad de todo lo que pudiera venir a su lugar. Por eso insisto en que hay ciencias que no establecen hechos sino diferencias entre los hechos, diferencias que no pueden cuantificarse ni predecirse, pues dependen no de lo que las cosas son, sino de lo que no son tal y como aparecen en las experiencias lenguajeras. Es claro que esos hechos son materiales, pero se dirimen en el campo de la palabra y no en el de las matemáticas y el cómputo. Ciencias de la negatividad (o del signo, para usar la palabra de Saussure); ellas son, para mí, las ciencias de las estructuras inconscientes en medio de las cuales nacemos, vivimos y actuamos. Existimos en ellas y las revelamos sin saberlo en hechos y palabras: cada uno de nosotros está ubicado en su lugar por esas estructuras invisibles, que no aparecen en los espejos ni en los aparatos, que no se prestan al cálculo. Ciencias de lo incalculable. Nosotros no somos las causas de esas estructuras sino sus efectos. No brotan de nuestros cerebros, sino que nuestros cerebros deben funcionar dentro de los marcos que ellas les fijan.
Para ser concretos: cada uno de nosotros viene al mundo en una familia inserta en un sistema de parentesco variable y ya establecido, habla una lengua que tiene una existencia milenaria, está inmerso en coyunturas económicas, políticas, jurídicas y sociales que nos preexisten y que distribuyen las cartas con las que habremos de jugar en la vida. Todas esas son las “estructuras”; ellas son verdaderas, determinantes, eficientes, materiales, lo que quieran, pero para cada uno de nosotros que las encarnamos son “inconscientes”, no son objetos de la percepción, no se pueden fotografiar, no aparecen en los espejos, son matrices de relaciones y no hechos positivos. Son reales y son simbólicas, sí, pero no son imaginarias. En otras palabras, nuestros muy plásticos cerebros de aristotélica arcilla, nuestras tábulas rasas, nuestras pizarras en blanco de la mente son modelados en y por la cultura en la que vivimos sin que ni ustedes ni yo las hayamos elegido ni podamos cambiarlas. Participar en esa cultura, mis queridos veracruzanos, aunque sea oponiéndose a sus convenciones, es la condición de la existencia de todos. Las circunstancias de nuestras vidas y las de nuestros padres y de esos contemporáneos que ahora están sentados en la silla de al lado vuestro son independientes del saber que podamos nosotros o los sociólogos tener de ellas. Aun así, a nuestras espaldas, son esas casualidades las que nos configuran, si ustedes quieren, las que deciden cómo nos ubicaremos en el mundo, qué frases diremos y cuáles no podremos decir, qué pensaremos de nosotros mismos y qué sentiremos hacia los demás. Ya en 1843 decía Marx, oigan bien, presten atención:
Las formaciones nebulosas que se condensan en el cerebro de los hombres son sublimaciones necesarias de su proceso material de vida, un proceso empíricamente registrable y sujeto a condiciones materiales. La moral, la religión, la metafísica y cualquier otra ideología y las formas de conciencia que a ellas corresponden pierden, así, la apariencia de su propia sustantividad. No tienen su propia historia ni su propio desarrollo, sino que los hombres que desarrollan su producción material y su intercambio material cambian también, al cambiar esta realidad, su pensamiento y los productos de su pensamiento. No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. (itálicas agregadas) [11]
Subrayo esta frase bien conocida (en su momento irrité a Mario Bunge al escribirla en pizarra mientras él hablaba) porque el párrafo de Marx articula justa y precisamente las palabras cerebro, material, conciencia y vida.[12] Y la vida, mis amigos, no es objetivable, calculable ni previsible. El cerebro es indispensable, sí, pues en él se desarrollan “formaciones nebulosas”: ¿cómo, cómo no serían nebulosas, si se ignora de donde proceden, si aquello que no es consciente de nuestra vida (social, corporal) es lo que determina la conciencia? La psicología académica, la actual, pretende que los procesos cerebrales dejarían de ser “nebulosos”. Por eso hablan, tanto ellos como nosotros, de una “naturalización” de la psicología. La diferencia que nos separa radica en que lo que para ellos es profecía para nosotros es fantasía. Seamos claros. No es que el cerebro no sea esencial o no esté en la base de los fenómenos que llamamos psicológicos. Pero las “formaciones nebulosas del cerebro” a las que se refería Marx son permitidas por la acción funcional de infinitos procesos neuronales, corticales y subcorticales, que hacen posible el habla, la memoria, la comunicación, las emociones, los sentimientos; hacen posible todo lo que es “subjetivo”. Hacen posibles. El cerebro no hace la memoria, sino que funciona haciendo que la memoria sea posible. A la subjetividad, a lo particular de cada uno, imposible de objetivar por cientificista que se sea, se tiende a llamarla, en el discurso universitario, con el equívoco y jamás definido nombre de “conciencia”; es lo cognitivo. Pero el órgano pastoso que se aloja en el interior del cráneo no es la causa de la subjetividad (o de la conciencia) sino su sustrato, el imprescindible escenario de ciertos mecanismos que, ellos sí, pueden ser objetivados, conocidos, activados o desactivados por medios físicos o químicos y que se van develando progresivamente ante la encomiable curiosidad de los neurocientíficos que recurren a técnicas cada vez más precisas de investigación. Ellos se fascinan siguiendo en pantallas fosforescentes los patterns de estimulación en los hiperquinéticos centellogramas cerebrales plasmados por los aparatos de escaneo. Nosotros, por nuestra parte, escuchando los síntomas y los lapsus únicos e irrepetibles en el curso de una sesión o reconociendo los mecanismos inconscientes que incitan al goce en el chiste o en la picardía del albur.
El problema viene siendo planteado desde fines del XIX, desde el comienzo mismo de nuestra disciplina ya no joven, bastante más vieja que los más viejos de nosotros, el psicoanálisis, que forma parte del ambiente social, cultural, ideológico y político en el que crecimos. Sabemos que al comenzar su vida en el psicoanálisis, en 1895, Freud hizo un intento de ligazón teórica que fracasó y acabó depositado en maletas de manuscritos inéditos y no destinados a la publicación: era lo que él llamaba “una psicología para neurólogos”. Al terminar esa vida, en 1938, Freud había sacado su conclusión, la que ya les leí sobre la vanidad del esfuerzo localizacionista y a ese razonamiento sí lo entregó al público como pieza final de su teoría, lo difundía como corolario de su vida en vez de enterrarlo en los archivos de oscuras páginas como los que, por fortuna, conservó encajonados su amigo Fliess y que nos permiten seguir la historia del difícil nacimiento del psicoanálisis.
El sujeto del inconsciente no podía ser ajeno a estos cambios en los modos históricos de la existencia subjetiva. Ni siquiera la sexualidad y los sueños de los sujetos que hacían la experiencia del psicoanálisis eran los que fueron antes. Ps:IyC 2020 debería incluir un extenso capítulo dedicado a la clínica psicoanalítica del sujeto en la sociedad industrial neoliberal y postcapitalista con sus nuevas “enfermedades del alma”, como unos cuantos osan decir. Esencial allí, en el plano de nuestra propuesta, sería la comprensión topológica de las relaciones entre el sujeto y el Otro con la banda de Moebius como herramienta desconstructiva de las falsas oposiciones binarias y una discusión concisa, no “lacanosa”, de los modos de anudamiento de los registros imaginario, simbólico y real en la cadena borromea a partir de las elaboraciones de Lacan en esos años setenta en los que nosotros redactábamos y publicábamos nuestro anacrónico y celebrado libro concebido en Córdoba y parido en México.
Nota marginal: podría incluir aquí una tirada acerca de la psiquiatría, de la clínica concebida como clasificación de “enfermedades” o “trastornos mentales”, sobre la naturaleza monstruosa y arbitraria de los DSM que hemos criticado desde el DSM III en 1976 hasta el DSM5 en 2013. Desarrollaría en ella la vacuidad de la pretensión de encontrar las bases orgánicas de lo que los médicos designan y clasifican a diferencia de lo que sucede en las demás ramas de la medicina, la especificidad de la neurología como especialidad y la vaguedad de la psiquiatría, hablaría también de la posibilidad de influir sobre el sujeto por medios químicos conocidos desde siempre pero ahora derivados de la investigación sobre el cerebro, etc. Renuncio a hacerlo por razones de tiempo y espacio. Sería un capítulo más en el libro a escribir. Fin de la nota al margen.
Estos temas se suceden en mi obra (vuelvo a asomarme al vértigo de la recaída en el vicio autobiográfico) y trataría de incluirlos en el nuevo libro, poniendo especial énfasis en la crítica a las subsistencias del orden médico (Jean Clavreul, 1978) en el terreno psicoanalítico que es “el campo freudiano”. Me dedicaría con particular empeño a impugnar toda noción de enfermedad o trastorno mental y también a las llamadas “estructuras clínicas”, realzadas por la mayoría de los seguidores de Lacan, para dar lugar, en su remplazo, a las “posiciones subjetivas” del analizante y del analista en la clínica, abordando críticamente los usos y abusos de la tripartición, nada freudiana, poco lacaniana, de las “neurosis”, “perversiones” y “psicosis”. Habría que (re)centrarse en las relaciones entre el goce y el deseo en la práctica y en la teoría del psicoanálisis así como en la comprensión de lo que está en juego al considerar la presencia del psicoanálisis como interlocutor de la sociología, de la economía política y del derecho partiendo de esa distinción entre los dos polos: el del goce pulsional sentido y el del deseo irrealizado en el sujeto. El goce que se siente, corporal, y el deseo de lo que falta. El goce como un plus y el deseo como una aspiración siempre postergada a alcanzar lo ausente y lo perdido. En otros términos: el objeto @ como plus de goce y el objeto @ como causa del deseo. Inconscientes y carentes de representación en sus dos aspectos opuestos y complementarios.
Habría que explicar y desarrollar ampliamente esta cuestión del goce como el otro polo del deseo y la significación del psicoanálisis como una “gozología”, una ciencia de los modos en que el sujeto del inconsciente, el suplemento indigesto para lo que las computadoras pueden calcular, el sujeto del inconsciente, es decir, el de las pulsiones vivientes y gozantes, ese sujeto, se las arregla para continuar viviendo en un mundo donde su cuerpo mismo viene siendo transformado por la técnica al punto de hacer de todos nosotros unos compuestos orgánicos y cibernéticos que intenta condensar la palabra cyborg. Así vivimos: conectados y ordenados en cuerpo y alma por chirimbolos exteriores al cuerpo, “exosomáticos”, como diría Bernard Stiegler, discípulo de Jacques Derrida.
¿Dónde quedaríamos nosotros, los autores del nuevo libro? Seguiríamos siendo eso que se designa con una palabra que tiene connotaciones despectivas: epígonos de los pensadores esenciales de Occidente, desde el Sócrates hablador y el Platón escritor en adelante. Lacan se consideraba un epígono sin avergonzarse: un epígono de Freud. Nosotros también podríamos nombrarnos así: epígonos desvergonzados. Discípulos que repiten, tratan de ampliar o de clarificar y muchas veces rebajan o diluyen la palabra del “autor esencial” con el pretexto de divulgarlo, difundirlo, facilitar el acceso. Todos epígonos, sí, no importa la altura de lo realizado. Lo importante no es la llegada sino el camino, los vericuetos de la ruta trazada a partir de estos “autores esenciales” (Freud y Lacan) que inauguran nuevas discursividades, según lo que planteaba Michel Foucault.
Y sin embargo… después de tanto cambiar y agregar… ¿quemaremos Ps:IyC? ¡No! ¿Qué subsiste de nuestro libro obsoleto? Lo esencial: la exigencia política y teórica de revisar los fundamentos epistemológicos de la Ps. C-C, mostrando que sigue siendo la misma psicología pero con maquillaje renovado. Deberán ser criticados y desconstruidos los prejuicios de esa psicología globalizada que se ponen al servicio del modo de producción dominante, que es siempre el del capitalismo industrial, a su vez también convenientemente retapizado, organizado ahora en torno del cálculo computacional pero sin haber modificado sus objetivos ideológicos y su vocación “científica”: la supresión del sujeto.
Tendrán que discutirse los nuevos modos de sujetación propios de las sociedades de control, el ocaso de la institución familiar como modelo para la construcción subjetiva y el pasaje de las funciones que ella tenía, con su monótona triangularidad de papá-mamá-niño, a mecanismos impersonales de sumisión a formas impersonales del ejercicio de la autoridad, no ya de figuras patriarcales (o matriarcales) sino de servomecanismos autorregulados, con sus manuales del usuario, que los niños aprenden a manejar sin comprender, ni ellos ni sus padres, forzados a ser los sirvientes de estos aparatos que, también sin duda, les “sirven” para muchos fines, al mismo tiempo que controlan su tiempo, su espacio, sus aficiones y la manera en que satisfacen sus a-dicciones.
Ahora se muestra en toda su magnitud esta dependencia sempiterna de los humanos respecto de las técnicas de lenguaje y los objetos que se inventaron para satisfacer necesidades no estrictamente pulsionales: la escritura, el número, los metros y relojes, el archivo de la memoria, los instrumentos musicales, etc.
Una historia que parece chusca pero que es modélica para entender la actualidad es la que relata la concepción del caballero Tristram Shandy, según el relato autobiográfico que él hace en la novela de Laurence Sterne (1759). No quito a quienes me escuchan el placer de leer los dos primeros breves capítulos de la “vida y opiniones de T. S.” (capítulos 1.1 y 1.2). Cualquiera puede consultarlos en español o en inglés pues están en línea. Según este desdichado esquire sus desventuras comenzaron, a partir de lo que pudo enterarse por el relato de su tío Toby, cuando sus padres, entregados al lícito intercambio carnal del cual Tristram había de ser el resultado, en medio de los movimientos de bombeo corporal de su padre, escuchó que la madre del futuro Tristram preguntaba a su marido: “Oye, querido, ¿te acordaste de darle cuerda al reloj?”. Toda la maravillosa novela de cientos de páginas trata de las malandanzas de un joven que aun no ha sido concebido y ya está acosado por los objetos inventados que son verdaderos perturbadores pulsionales. Hoy la madre en ciernes preguntaría si el iPhone está o no cargado. El funcionamiento pulsional, el camino hacia el goce, está lastrado por la interferencia tecnológica.
La condición humana es la de tener un cuerpo formado por dos componentes: el soma mortal y el plasma germinal inmortal que se transmite a lo largo de las generaciones. Esto, según Freud, en el hoy centenario “Más allá del principio del placer”, al que no desmiente sino que más bien confirma la biología contemporánea con el descubrimiento de los ácidos nucleicos en los años cincuenta del siglo pasado. Sí corresponde y se impone señalar también algo que Freud descuidó: no llegó a reconocer, en ese mismo momento, que el organismo humano con sus dos componentes, el soma y el plasma, están suplementados por una tercera sustancia, por enormes y poderosas invenciones, subsidiarias del lenguaje, propias de nuestra especie histórica y humana, principalmente a partir de la primera, la de la escritura. Los dispositivos corporales forman parte, una parte fundamental del ser biológico de la especie, bien llamada homo sapiens. Esos aditamentos ubicados fuera del cuerpo, “exosomáticos”, están constantemente “evolucionando”, “progresando”, haciéndose más complejos y más invasivos e ineludibles en la vida cotidiana. Su culminación, por el momento, según dijimos, es la infinita computadora que llamamos internet, una megamáquina que reúne todos los datos almacenados en todas los “ordenadores” del mundo, girando en torno al planeta, en una tecno o aletosfera. Allí encuentran inmortal albergue los datos, cifras, escrituras, ilegibles para el ojo, solo recuperables por otros mecanismos cibernéticos. La auténtica “eternidad” es la de estas inscripciones digitalizadas, hechas de una sucesión binaria de ceros y unos que captan, registran, conservan y “ordenan” sus datos por fuera de toda conciencia y conducta, esta inmensa maquinaria en la que todo cabe… todo… ¿todo? Todo, excepto el inconsciente que sueña, se equivoca, produce síntomas, poemas, impredecibles obras de arte, destrucciones antieconómicas, desgastes, derroches, que van “más allá del principio del placer” y de todo cálculo utilitario. Ese inconsciente que es un planeta de por sí, autónomo, englobado entre aquellos dos polos, enunciados por Lacan en 1958, que son el deseo (la “voluntad de poder”) y el goce (el “eterno retorno” de lo mismo).
Habrá que mostrar cómo, en 2020, esos cambios en la “vida mental”, investigados por la “psicología”, responden a los cambios del encargo social y a los hechos históricos sobrevenidos en el mundo después del final de la Guerra Fría. Cómo tomó cuerpo una nueva economía política organizada de manera global por esos mismos aparatos tecnocientíficos que han modificado el aspecto de la psicología, del neocapitalismo ultra-neo-liberal, de la sustitución del amo tradicional por los mercados trasnacionales y, fundamentalmente, los efectos de la eliminación de las barreras y fronteras entre lenguas y naciones a partir del establecimiento de Internet (en 1993), con la consiguiente supresión del tiempo y del espacio fenomenológicos. La información se transmite a la velocidad de la luz y la mayor de las bibliotecas, incluyendo el conjunto de todo lo archivado, está al alcance y podría verse al instante en las pantallas de cualquier computadora.
He dicho ya que no hay por qué cambiar el fondo sino tan solo actualizar mínimamente los capítulos 14 a 18 del viejo y celebrado mamotreto. En esos cinco últimos capítulos se denunciarían los mismos problemas, los mismos intereses y la nueva ideología de la economía política neoliberal, pero ahora en la época de las tecno-ciencias, dentro del mercado global al que se supeditan los intereses nacionales. Esa mundialización ha afectado también a la psicología cuyo lenguaje esencial es uno: el inglés, mejor dicho, el global English, el globish. Economía política y economía libidinal se funden de una manera insólita. Es lo que traté de sondear, siempre como epígono de los varios autores esenciales que ya mencioné, en el libro que se publicó en español: La técnica, el inconsciente y el discurso capitalista (Siglo XXI Editores, México, 2012) y luego en francés (Le Bord de L´Eau, 2014): Malaise dans la technologie. La technique, l’inconscient et le discours capitaliste.
Asistimos en este 2020 a una repetición fatigosa de tópicos, temas de los que todos hablan, aunque también hay elaboraciones originales y meritorias sobre esta nueva actualidad reforzada por la pandemia del covid-19, en torno a la cual se querría diseñar una “nueva normalidad” consistente en la aprobación acrítica y multitudinaria del “estado de excepción”. Me gustaría participar en el grupo de los pensadores de estos nuevos y ominosos signos de la vida contemporánea. Señales de esta nueva realidad psicológica propuesta a los nuevos sujetos, los tan mentados millenials, hay muchas: el pasaje ya mentado de la consigna de reprimir a la consigna de gozar; la competencia entre los medios de difusión de masas para captar la atención de los sujetos antes de que cambien de canal accionando el control remoto de sus televisores; la disminución del tiempo de atención en función de la multiplicidad de los estímulos que se manifiesta muy claramente en la llamada “epidemia del déficit de atención”, especialmente desde la primera infancia; la “apatía hiperactiva” de sujetos indiferentes y perezosos pero que desplazan constantemente el eje de su interés en movimientos agitados carentes de continuidad (S. Rodia); la falta de opciones políticas novedosas con capacidad para transformar la realidad de la vida cotidiana; la caducidad de las propuestas anteriores; la postverdad y las fake news; la satisfacción inmediata de la demanda; el aplastamiento del deseo por esa sobreoferta de mecanismos para disfrazar el vacío existencial; el aplastamiento de la vida social por las “redes sociales” que sustituyen al intercambio de la palabra en el cuerpo a cuerpo o el tête à tête; la banalización de los encuentros amorosos y sexuales; la vigilancia del ordenador que encadena mecánicamente los mensajes estandarizando sus contenidos; la entrada consentida en la sociedad de control predicha por Deleuze donde al sujeto se lo manipula y contabiliza sin que él sepa de ese proceso; la “miseria simbólica” denunciada por Bernard Stiegler; etc. Enumero estos tópicos (en el doble sentido: temas y lugares comunes) sobre los cuales la bibliografía sobreabunda, pero no quiero ni puedo detenerme en cada uno de estos autores que constatan los signos de deterioro de la vida individual y social.
Es justo y necesario agregar que no solo se trata de deterioro sino que también despuntan nuevas formas del lazo social con oportunidades de despliegue de invención y de creación, especialmente en el campo del arte, cuando los sujetos descubren capacidades insospechadas para poner en marcha sus fantasmas de maneras inauditas. La automatización cibernética y la creación de nuevos modos de vivir y de soñar no son necesariamente incompatibles. El inconsciente no es abolido ni suplantado por la tecnología: siempre encuentra modos originales de expresión. El sueño penetra en la vida a través también de las nuevas tecnologías y la vida penetra en los sueños originando una nueva originalidad y no solo rebajándose en una estandarización masificante. Puede ser que el sujeto sea llamado a desvanecerse en el “se”, en el consumo que obedece a consignas publicitarias, en la degradación del amor y la sexualidad por la indiferencia respecto del partenaire, en la homogeneidad inducida por las redes sociales, el Tinder, el chatting insustancial, la reducción de la emotividad a la vulgaridad de los emojis, la amplitud del vocabulario que se encoge hasta ser un mero lenguaje de signos. Puede ser que la desujetación de los hablentes transformados en objetos robotizados o en zombis sea cierta… pero no por ello queda abolida la con-vocación, la con-vocatoria a superar y, muchas veces, a denunciar el mandato colectivo de borrar las diferencias y de asimilarse a un mundo de cubículos separados, de espacios cerrados donde cada uno cumple burocráticamente con lo que se le pide: que es la aceptación de un destino de desarraigo familiar y laboral, de anonimato y de anomia. Un mundo que parece decir: “Tienes libertad, goza, consume, consúmete, haz lo que se te venga en ganas, total, a nadie le importa”. Ahora bien, si decimos todo esto es porque sí nos importa y queremos que nos importe, porque nuestro deseo no se conforma con la resignación pasiva y la crítica estéril a lo “actual”, tan viral y pandémico como se quiera.
Hay un nuevo encargo social formulado a la psicología y los instrumentos que ella maneja: ya no la evaluación de resultados de “pruebas psicológicas” (son pocos los que aplican hoy el Rorscharch, el TAT, miden el IQ, usan los cuestionarios de personalidad autoadministrados tipo MMPI). En cambio, encontramos el amplio y variopinto mercado de las Terapias C-C, los libros de autoayuda, la manipulación de la conciencia (ahora llamada “mente”) a través de los medios de difusión masiva, el emporio de la publicidad, la supresión del “tiempo para comprender” antes de pasar al acto, fundiendo “el instante de la mirada” con el “tiempo de concluir” según el esquema de los tres tiempos lógicos (no cronológicos) propuestos por Lacan en los comienzos de su enseñanza. La consigna es, como en los videojuegos, reaccionar de inmediato, no hay tiempo para pararse a pensar. ¾Primero disparar, luego apuntar. ¾¿Y las consecuencias? ¾Bueno; ya se verá.
¿Qué debiéramos denunciar en la psicología que se enseña en la universidad? Antes que nada, la pretensión de convertir en ciencia del cerebro, de “naturalizar” lo que se puede llegar a saber sobre el proceso de producción del sujeto, sobre las modalidades de la sujetación, sobre su funcionamiento en relación con el Otro y con los otros. Ese conocimiento es el objetivo no de una “ciencia” que sería el psicoanálisis, sino el del método psicoanalítico, inclasificable, no cuantificable, que conduce a la producción de un nuevo saber a partir del develamiento de lo que para cada ser hablante, para cada hablente, por medio de la experiencia única y singular que es la psicoanalítica con su regla fundamental de decirlo todo en el marco de una situación reglada, que es la del espacio psicoanalítico. Tiene que ser, no puede ser otra cosa, que una exploración sistemática del no saber (Unbewusst, insabido) de cada uno, a partir del hecho de que nos desconocemos a nosotros mismos al reconocernos como un “yo” autónomo y supuestamente dueño de su destino o sus decisiones. Investigación “sistemática” dijimos, del “uno por uno”, del “uno” y “uno” que no hacen “dos” y que no se podría someter a métodos estadísticos. Y la investigación en la psicología académica, la C-C es, según vimos, ni más ni menos que el rechazo “sistemático” del intento de saber a partir del no-saber de cada uno. Bien lo decía un recientemente fallecido portavoz lúcido del pensamiento crítico en materia de psicología:
A diferencia de lo que sucede con otras prácticas que llamamos ciencias, muchas veces uno siente que la psicología académica nos dice menos de lo que ya sabemos. Como si lo que la separase de la física o aun de la economía no es que no sea tan exacta y predictiva sino que no sabe cómo usar lo que de hecho ya sabemos acerca de sus sujetos.[13]
Aclaremos en nuestros términos: más que eso “que de hecho ya sabemos”, se trata de eso que podemos llegar a saber si aprendemos a ignorar lo que sabemos. Eso es, como decía Lacan, lo que el psicoanálisis nos enseña.
En línea con este nuevo “encargo social” habría que poner en tela de juicio también al psicoanálisis mismo y buscar las razones de su crepúsculo en esta sociedad postindustrial que recorre el camino de la construcción de una nueva realidad “posthumana”, robótica. ¿Quién tiene, en las actuales condiciones, el tiempo y los recursos para dedicarse a una acción reflexiva sobre la subjetividad, que es lo propio de la práctica psicoanalítica? Habrá que analizar y cuestionar los cambios manifiestos en la práctica profesional del psicoanálisis y en la formación y acreditación de los nuevos psicoanalistas, habrá que tomar nota además del estallido de las instituciones que siguen la enseñanza de Lacan después de la disolución de la Escuela Freudiana de París que él fundó y la escasez de demandas de formación analítica según los programas burocráticos de inspiración tradicional en los institutos (anna)-freudianos. Habrá que calibrar, después de la enseñanza dejada por la pandemia del coronavirus, el lugar que toman los medios técnicos telecomandados que transmiten la imagen y el sonido de la voz en el encuentro psicoanalítico. Se trata de modificaciones técnicas que, lejos de ser formales, afectan al estilo y al contenido mismo de las sesiones.
Llegados a este punto de nuestro discurso cabe preguntarse por el lugar del psicoanálisis en las facultades de psicología en el mundo entero y particularmente en el continente latinoamericano que recibió con tal entusiasmo al libro de 1975. Concretamente: ¿qué es transmitir el psicoanálisis en los ambientes universitarios como el nuestro, aquí, en Xalapa, Veracruz? ¿Cómo las propuestas psicoanalíticas podrían llegar al conjunto de la población continental y mundial si su transmisión se limita a los esfuerzos de las instituciones psicoanalíticas o de cada analista en particular? ¿Qué lugar tendría el psicoanálisis en el currículo académico de las facultades, de todas las facultades, no solo la de psicología, que integran una universidad? Nos resulta claro que no se podrían crear “facultades de psicoanálisis” pues la disciplina teórica, metodológica y clínica creada y orientada por Freud y Lacan hace tantas décadas no puede enseñarse como un programa en el cual lo estudiantes adquirirían un saber sobre ese no saber, sobre eso que hay que aprender en el caso por caso. El psicoanálisis no podría ser una materia más en un curso, no podría ser evaluado con los métodos tradicionales de la universidad, no es un conjunto de conocimientos que se somete a examen para determinar el grado de aprendizaje de sus conceptos o de su historia. Es un modo marginal de conceptualizar a todas y cada una de las materias del currículo desde afuera de ellas sin el cual todo lo que se enseña y se aprende carece de fundamento. Es un proceso de desconstrucción del saber psicológico y filosófico en general. Su epistemología, esa de la negatividad estructural, derroca a la ideología “científica” de la exclusión del sujeto basada en la acumulación de datos “positivos”.
¿Debe por ello quedar el psicoanálisis fuera de la universidad para consagrar su pureza y su originalidad epistemológica? De ninguna manera. Justamente sucede lo contrario y por eso es que resulta tan necesario el nuevo Ps:IyC 2020. Ese libro en el que se propone y se ejecuta la lectura sintomal de los contenidos de todas las “materias” enseñadas en estas facultades de psicología y en todos los actuales programas universitarios de grado y posgrado. Quien se vaya a interesar por el psicoanálisis ha de aceptarse como un hablente, otro nombre para decir que quien habla es el inconsciente y no la “persona” ni el sujeto de lo singular; es el Otro ignorado que habita en cada uno, “éxtimo”, decía Lacan, lo más inaccesible del ser; que no es su “persona”, ni su self ni su “mente”. Este sujeto (el “estudiante alumno”) al que se dirige la universidad es un producto, una cosa, reducida al saber oficial que se enseña y se evalúa en exámenes, al que, después de alimentarlo con un cierto programa de estudios seriados se lo consagra con un título o diploma que da cuenta de haber digerido el saber que se le suministró. ¿Cómo incorporar la idea del psicoanálisis, no su historia o sus conceptos o sus vocablos, en cada estudiante del recinto universitario y no solo del que está anotado en la carrera de psicología?
La universidad, con todas sus facultades, entrega títulos que son todos igualmente insuficientes e inhabilitantes para el ejercicio del psicoanálisis. En los primeros tiempos se pedía que los psicoanalistas fuesen médicos. Freud se opuso frontalmente a esa restricción que se hizo, sin embargo, oficial en la mayoría de las instituciones que formaron la Asociación Internacional de Psicoanálisis que él había fundado. Después de la Segunda Guerra Mundial se abrió, no sin restricciones, la formación psicoanalítica a egresados de otras “carreras”. Fueron los tiempos en que los interesados en el saber inconsciente se inscribieron masivamente en las recién creadas facultades de psicología y otras carreras del campo de las humanidades (filosofía, lingüística, antropología, etc.). Centenares de miles de universitarios en América Latina se interesaron en este saber excedente a lo que debían aprender en la universidad, buscaron por su propia iniciativa, creando grupos de estudio, recibiendo a enseñanzas, a maestros, a textos en donde descubrían un acceso al saber que difería y cuestionaba el propuesto en las disciplinas académicas de todas las carreras. Los verdaderamente implicados por este saber excedente respecto de la enseñanza y del discurso universitario supieron del psicoanálisis y de su propia condición como hablentes, sujetos del inconsciente en la medida en que el inconsciente era quien hablaba en ellos sin que lo supiesen, incluso cuando dormían y soñaban, cuando hablaban, odiaban, amaban, fantaseaban, gozaban de sus mociones pulsionales. Armados por la lectura sintomal de lo que se les enseñaba en las facultades pudieron dirigirse entonces a quienes tenían ya la formación analítica, distinta de los diplomas y saberes consagrados para, a su vez, iniciar su propio camino en esa disciplina centrada en el no-saber que es el psicoanálisis. Esa fue la aventura de la que participamos desde 1975 hasta ahora que exige una reformulación radical.
En este momento concreto, 2020, los psicoanalistas en Europa y en América se encuentran desconcertados frente al ataque desde las corporaciones “psi” y desde los Estados a la enseñanza del psicoanálisis en la universidad, que se manifiesta en el cierre de los “departamentos de psicoanálisis” creados después de 1968 y las cátedras de psicoanálisis en las que muchos funcionaron (funcionamos) como profesores. La influencia del psicoanálisis en las distintas facultades, especialmente en las de psicología, es asediada y es marginada o expulsada por la difusión de la Ps. C-C, por un lado; por el programa reduccionista a la fisiología del cerebro, por otra. Quienes dispensaban esa apertura al saber del inconsciente, ese psicoanálisis “en extensión” que para muchos era el prólogo al psicoanálisis en “intensión”, el de la clínica efectuada en el dispositivo analítico (el del diván y el sillón), van envejeciendo y muriendo al mismo tiempo que se los remplaza por funcionarios de la psicología académica. Esta situación no es nueva. La vivimos desde nuestra entrada en la UNAM donde funcionaba un posgrado en “psicología clínica” en el que muchos psicoanalistas de distinta formación y orientación participamos y pudimos dar a conocer tanto la crítica de la enseñanza oficial de la psicología como la apertura al campo freudiano en el que se conjuntaba, de acuerdo al deseo de cada quien, el estudio de la teoría y la clínica analíticas con la experiencia del inconsciente que cada uno podía demandar en función de los vínculos transferenciales con representantes del discurso psicoanalítico, diferenciados de los otros tres discursos: del amo, de la histeria y de la universidad.
El desconcierto que venimos de señalar afecta al psicoanálisis y lo enfrenta con una contradicción: por una parte, se lamenta la marginación del psicoanálisis en la universidad contemporánea con los consiguientes ataques al discurso analítico, a su historia (Freud bashing, es decir, ninguneo y basureo de la persona y la obra del fundador, descalificación del lacanismo como un discurso esotérico e incomprensible, desconocimiento reduccionista del hablente, del sujeto del inconsciente). Contra esas maniobras se elevan las protestas por esa exclusión y por el cierre de posibilidades al estudiante universitario para que conozca lo que el psicoanálisis en intensión y en extensión puede aportar.
¿Qué puede hacer el psicoanalista en la universidad y, más concretamente, en las facultades de psicología y “ciencias humanas y de la cultura”? No podemos sino insistir en nuestra propuesta: efectuar desde ese afuera, desde la marginalidad, que es el psicoanálisis, la lectura sintomal de ese engaño que es la psicología como ideología de una “ciencia” tendiente a la exclusión del sujeto y, una vez sembrada la desconfianza frente a la enseñanza académica, proponer la creación de entidades de posgrado, dentro y fuera de la universidad donde puedan enlazarse el psicoanálisis en extensión y el psicoanálisis en intensión. Si el que sabe es el inconsciente (que, no sabiendo que sabe, cree que ignora) tenemos que admitir que nuestra disciplina es extraterritorial a todos los campos del saber institucionalizado. Que su característica específica es la negativa a admitir ese trueque de gato por liebre que es la “ciencia de la mente” o la “ciencia del cerebro” o la “psicología cognitivo-conductual” y la propuesta correlativa a esa negativa, la positividad de una experiencia original e irrepetible, reacia al cálculo, que es el psicoanálisis. Es necesario insistir, de todos modos, en que no podemos favorecer el estudio del psicoanálisis como autónomo y desvinculado de las otras ramas del saber que tienen relación con la subjetividad, desde la economía política a la antropología y demás “humanidades”, sino que el psicoanálisis deberá incluirse dentro de un ensamble de “pensamiento crítico” del cual las enseñanzas de Freud y Lacan forman un componente esencial.
De tal modo hemos pasado, casi insensiblemente, de la psicología individual, centrada en el estudio y el “tratamiento” de las personas, así como en la producción de los sujetos necesarios para funcionar en los procesos de producción y consumo, a la “psicología social” encargada de ahondar en el comportamiento colectivo en las instituciones y los Estados. La base epistemológica de ambas, para la psicología académica, no puede ser la misma pues sería difícil pensar en un órgano anatómico como es el cerebro para que ilumine los misterios del funcionamiento de los grupos, las masas y las colectividades nacionales y supranacionales. El programa reduccionista tropieza en este campo con dificultades insoslayables. ¿Quién se atrevería a formular la hipótesis de un “cerebro” público, social, organizando la vida colectiva? Releemos entonces el capítulo 15 de Ps:IyC y encontrarnos allí expresiones lúcidas para la actualidad, lúcidas por su descaro servilista del sistema, que van encabezadas por tres epígrafes de obras ya antiguas que mantienen plena vigencia sesenta años después de escritas, que parecen y son rigurosamente actuales:
- “La psicología social como disciplina tiene una tonalidad moral. Engendra simpatía, comprensión, tolerancia; remedia el prejuicio y la deformación; hace posible la participación madura y racional en la vida del grupo al que se pertenece” (Simpson, 1961).
- “Aquello que interesa especialmente al psicólogo social es establecer cómo cada sujeto se adapta a las normas colectivas, cómo se integra en los medios que lo rodean, qué rol desempeña allí, qué representación se forma él de tal rol y qué influencia eventual ejerce en el mismo” (Maisonneuve, 1960). Y, para terminar, volviendo a G. A. Miller (1960):
- “¿Qué hace competir a la gente? ¿Por qué la gente puede ‘perder la cabeza’ en una multitud? La psicología social puede contribuir tanto a la fascinante comprensión de muchos de los problemas prácticos que surgen cuando los individuos interactúan, como a la satisfacción de resolverlos”, etc.
A estos tres epígrafes habría que contraponer un cuarto, indispensable, que inscribió Freud con letras de fuego hace casi cien años:
- “La psicología individual es, al mismo tiempo y desde un principio psicología social” (1921).
O, en la tan justa expresión de mi amigo Víctor Korman, cien años después: “Lo psíquico es lo social subjetivado” (2020).
Es fácil indicar los presupuestos de los tres primeros epígrafes, que son forraje de fácil digestión para la lectura sintomal; no vale la pena detenerse mucho en ellos. Estos “científicos” remedian los prejuicios y la deformación (de los otros; ¿los habrá en ellos?), adaptan e integran a las normas colectivas y los medios circundantes (¿cuáles normas, cómo se forman esos medios?). ¿Qué es resolver los “problemas prácticos” de la interacción entre individuos?
Lo reitero: no hay que hacer mayores cambios en ese capítulo 15 para el nuevo Ps:IyC 2020. Pero conviene, a riesgo de inflar demasiado esta exposición, detenerse en la manera actual de proponer el programa psicológico social tomando como eje a un autor contemporáneo (Alain Ehrenberg [n. 1950]: La mécanique des passions[14]). Él podría ser nuestro guía en este terreno como lo fue otrora George A. Miller en cuanto a la psicología académica individual. Lo que Ehrenberg se propone, desde el título mismo de su obra, es articular el cerebro, el comportamiento (o sea, la Ps. C-C) y la sociedad. No retrocede ni siquiera en el momento de encabezar uno de los capítulos con desvergüenza con el título de: “Las neurociencias sociales o como el individuo actúa con los otros”.[15] Pero hemos de admitir que escucha advertencias; la audacia que lo distingue no lo hace estúpido: leamos, por ejemplo, reduciendo al mínimo nuestro comentario, este párrafo que aquí traduzco:
En fin, nos parece que el principal problema, el principal desafío planteado por la aplicación de la neurofisiología a las conductas sociales no es tanto un supuesto imperialismo disciplinario que apuntaría a reducir el estudio de lo humano al del funcionamiento interno de su cerebro, como el de una incompatibilidad epistemológica y metodológica entre las disciplinas. Para las neurociencias debe descartarse toda forma de subjetividad a través de experimentos controlados en laboratorio y el uso de instrumentos de medida estandarizados. En cambio, a la inversa, para la sociología, la extrapolación de los resultados obtenidos en el laboratorio o a partir de experimentos simplificados a una vida social compleja e inserta en amplias redes de interdependencia solo puede conducir a prejuicios y malas interpretaciones. Es en este desfasaje donde debemos buscar los obstáculos a la producción de un saber común entre las ciencias de la vida y las ciencias sociales. (itálicas agregadas)
En síntesis: no hay lugar para una ciencia natural de las relaciones sociales. ¿Y qué queda del sujeto psicológico fuera de la interacción con los otros? ¿Qué hay del sujeto viviente en el gabinete de resonancia magnética?
Ya lo ven, amigos míos, dicha con toda claridad por un buscador en el campo de las neurociencias sociales (Social Neuroscience es una revista especializada en la cuestión que se publica regularmente desde el año 2006): “debe descartarse toda forma de subjetividad”. Ehrenberg sigue al pie de la letra, como si estuviese en su preconsciente, lo que Lacan dijo sobre la ciencia. “Una ideología de la supresión del sujeto”; la incompatibilidad entre las ciencias de la positividad (naturales) y las ciencias de la negatividad (sociales o humanas o conjeturales o como prefieran llamarlas). El psicoanálisis que pone en acción a un no-saber, un permanente indagar, ¿es ciencia? Sí y no; es la ciencia de los hechos y experiencias que no pueden alimentar a ningún ordenador, el excedente, el suplemento, lo inasimilable al número y al dato “objetivo” que alimenta a cualquier ordenador que se respete. El inconsciente es impermeable al cálculo y a las predicciones.
Es en este punto donde, en 2020, debemos indagar y ahondar en la subjetividad del ser psicológico con sus complementos instrumentales, con sus dispositivos colocados fuera del cuerpo, exosomáticos, todas esas prótesis que sin duda forman una parte esencial e indisociable de nuestro ser singular y social. Ese sujeto (cada uno de nosotros) que supone ser un espectador del mundo que hay en su derredor pero que sabe, a su vez, que no es él quien mira con sus ojos, el que oye, palpa, huele, toca y gusta sino que está supeditado al Otro que le da a ver, oler, etc., y que es ese Otro el que lo observa, lo mide, lo evalúa, lo cuantifica y lo calcula. Para ese Otro ubicuo y omnipresente él, cada sujeto, tú y yo, inmersos en la realidad que nos asedia, es el espectáculo y no solo el espectáculo sino la marioneta manejada por ese deus ex machina que es el conjunto integrado de todos los ordenadores (computadoras las llamamos en México) que lo inducen a pensar, a vivir y hasta a soñar siguiendo determinadas pautas algorítmicas. Ese sujeto que se cree uno en el momento de votar en lo que curiosamente se llama democracia y que no es más que un punto en el espectáculo planetario de la predicción calculada. No vemos la realidad porque estamos inmersos en ella, en esa aletosfera como la llamó Lacan cuando vio el escenario montado alrededor del primer alunizaje humano. Lo trascendental no era el pie de Neil Armstrong ni la colocación de la bandera de los Estados Unidos en el satélite. Lo verdaderamente sustancial (y lo siniestro, unheimliche) de ese primer paso era que toda la humanidad, por vía de los aparatos de televisión, tenía los ojos puestos en el mismo punto del espacio extraterrestre. Lo ominoso era el adelanto que la escena implicaba con respecto al mundo del futuro. Del hombriguero que reduce las posibilidades de la diferenciación singular.
Para que se den una idea de los temas que interesan a los neurocientíficos sociales les doy el título de los cuatro últimos artículos publicados en Social Neuroscience de los meses de marzo y abril de 2020, o sea a lo que ellos se dedican mientras yo escribo esta presentación para Xalapa abogando por un nuevo libro de crítica a la psicología académica.
Comparen, les pido, estos títulos con los que interesan a los estudiantes de psicología, o sea, a ustedes, y al psicoanalista. Esos cuatro artículos son:
“Los mecanismos neurales de la amenaza y los esfuerzos de reconciliación entre musulmanes y no musulmanes”. 2) “El curso temporal de la vergüenza ajena (vicariante). Un estudio electrofisiológico”. 3) “La recuperación de la conducta prosocial en las ratas después de la autoadministración de heroína por vía de la activación quimiogenética de la zona cortical insular”. 4) “La restauración neurocognitiva de los procesos emocionales después de una intervención sociocognitiva en excombatientes colombianos”.
¿Deben los “neurocientíficos sociales” hacer esas investigaciones? ¡Por supuesto que sí! ¿Quién querría impedírselo? Ojalá saquen resultados positivos sobre todos esos temas. Pero, coincidirán conmigo, todas estas pesquisas son reduccionistas por su pretensión de eliminar nada menos que la parte social de las interacciones al buscar en mecanismos neuroelectrofisiológicos al sujeto de la interacción social… que resulta ser ese mismo sujeto de la ciencia en tanto ellos lo representan. Casi me atrevería a decir, parafraseando a Lacan: la ciencia es un perpetuo intento de evadirse de uno mismo como sujeto de la ciencia. Fenómenos tan conocidos como “la pena ajena”, la alegría por el fracaso del otro, la conmiseración, el prejuicio racial, etc., son temas capitales… pero la metodología de la investigación que se utiliza deja afuera al sujeto mismo para abocarse a lo que sucede en las conexiones neurológicas.
Es hora de ir cerrando este largo avance propedéutico acerca de un libro que debería escribirse. Un libro que aborde la psicología académica en estos tiempos de exorbitante expansión tecnológica que cambia la faz del mundo y, por lo tanto, que requiere de procesos específicos de producción de los sujetos para esa civilización, la del llamado “antropoceno”, que debe vivir con las consiguientes amenazas de la destrucción ecológica, las pandemias, la decapitación por guillotina del pensamiento crítico, la ausencia de programas realizables de cambio social que tengan en cuenta las necesidades y aspiraciones de la mayoría, la guerra cada vez más impersonal donde al enemigo se lo hace desparecer por telecomando (drones) sin que se haya disuelto la amenaza nuclear, la reducción al estado de miseria física y mental de los habitantes de los países “pobres” a los que el jefe del más poderoso de los estados nacionales ha llamado “países letrina” (shithouse countries), países de mierda, que no avizoran otro porvenir que el de escapar de sus ambientes desolados, desertificados, privados de sus recursos naturales, etc.
Un libro que no descuide las relaciones entre la vida social, es decir, lo político, y el sujeto del inconsciente tal cual se revela en la experiencia clínica del psicoanálisis, centrada en la escucha y la lectura sintomal del sujeto explorado con los métodos y en el marco del dispositivo analítico. Por lo tanto, un libro que en muy poco repetirá al antiguo pero que insistirá en la relación entre la infraestructura económica, tecnoeconómica diríamos ahora para mayor precisión, las superestructuras jurídico-políticas (teorías del derecho, del Estado, de las llamadas “leyes del mercado”) y las posiciones subjetivas de los sujetos que resultan de esas modalidades de la vida en la cultura. No hablaríamos ya de la ideología y mucho menos la enfrentaríamos con la ciencia, sino que nos concentraríamos en esos dos polos dialécticos de la subjetividad que son el deseo y el goce. Un libro que denuncie en la psicología académica el intento de reducir lo psíquico a lo cerebral, por una parte, y, por otra, la implementación de métodos y procedimientos para la manipulación de la conciencia y del inconsciente por medio de adocenadas técnicas y discursos que se esconden bajo el manto de la llamada “psicología cognitivo-conductual”.
[1] Néstor Braunstein, Marcelo Pasternac, Gloria Benedito y Frida Saal, Psicología: ideología y ciencia, Siglo XXI Editores, México, 1975. En adelante PS:IyC.
[2] Publicado en La Nouvelle Critique, nº 161-162, diciembre-enero 1964-1965. También en: Louis Althusser, “Freud y Lacan”, en Escritos sobre psicoanálisis, Siglo XXI Editores, México, 1996, pp. 17-48.
[3] Asociación Internacional de Psicoanálisis (IPA, en inglés).
[4] Jacques Lacan, Escritos I, México, Siglo XXI Editores, 1972.
[5] Néstor A. Braunstein, Psiquiatría, teoría del sujeto, psicoanálisis: hacia Lacan. Siglo XXI Editores, México, 1980.
[6] Alain Ehrenberg, La mécanique des passions, Odile Jacob, París, 2018, p. 307.
[7] Sigmund Freud, Obras Completas, vol. XXIII, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1991, p. 143.
[8] Carlo Rovelli, El orden del tiempo, Anagrama, Barcelona, 2018.
[9] Ibid., p. 139.
[10] Jacques Lacan, Psicoanálisis: Radiofonía & Televisión. Anagrama, Barcelona, 1977.
[11] Karl Marx y Friedrich Engels, La ideología alemana [1843]. Ediciones Akal, Madrid, 2014.
[12] Ibid.
[13] S. Cavell, (1926-2018), The Claim of Reason, Oxford University Press, Oxford, 1979, p. 93.
[14] Op. cit.
[15] Ibid., pp. 171-210.