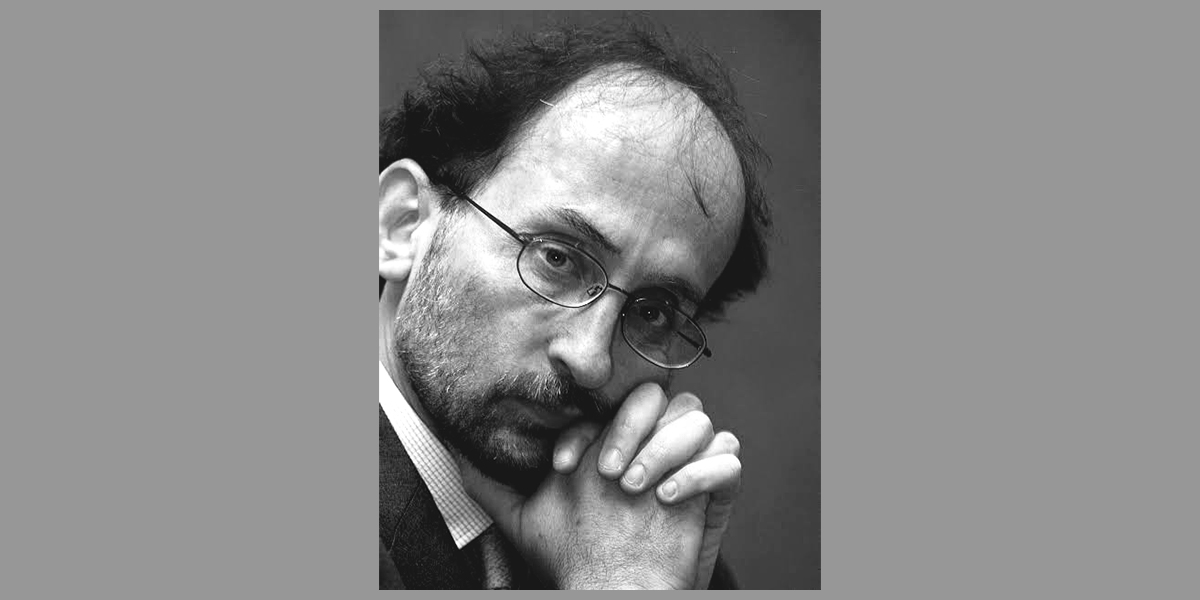*Palabras de agradecimiento premio Juan Pablos
Descubrí mi vocación de ser editor hace más de 40 años, por una suerte de afortunado equívoco.
Yo vivía en ese entonces en Barcelona. Aspiraba a convertirme en escritor. Había viajado a Europa casi sin dinero, en aventones. Inicié mi travesía en la carretera a Querétaro, llevando en la espalda una mochila con dos mudas de ropa y una veintena de libros. Tenía el anhelo de alcanzar la vida plena que prometen los libros. Ingenuamente imaginaba que ser escritor me permitiría lograrlo.
Ignoraba, por supuesto, que ser escritor supone un oficio y horas y más horas de fatigas, como generalmente lo ignoran los lectores.
Los libros me habían impulsado a buscar otra vida. Para alcanzarla, no había temido aventurarme a lo desconocido, pero desconocía lo que significa escribir, incluso las cuestiones más elementales.
Garabateaba esbozos de novelas, poemas y pensamientos, todos ellos seguramente atroces. Una mañana le mostré mis textos a un amigo, el sí, un escritor reconocido. Tras revisarlos me regaló su sentencia lapidaria: “Antes de pretender ser escritor, debes aprender español”.
Como ustedes comprenderán, recibí sus palabras punzantes como un dardo helado. Pero no soy de los que se desinflan fácilmente.
Herido, pero orgulloso, acepté con humildad dedicarme a aprender mi lengua materna, el español, que es para mí, como todas las otras lenguas, una lengua en la que me siento extranjero, un migrante en busca de asilo en este planeta tan fascinante como aterrador.
Y así, al redactar y corregir, al volver a redactar y volver a corregir mis textos, usando tanto el lápiz como la goma de borrar; al consultar los tesauros y ensayar diversas maneras de decir y nuevas perspectivas para argumentar y narrar, fui descubriendo el germen de mi vocación de editor. A medida que iba logrando hacerlos más presentables fui descubriendo el enorme placer de trabajar con las palabras para facilitar que ellas trabajen de manera imprevisible, como trabajan las semillas en un suelo trabajado.
Ser editor es eso, un trabajo secreto para hacer que las palabras prosperen hacia la umbría profundidad y, al mismo tiempo, hacia el cielo. Un trabajo que aspira a ser invisible, o, al menos así lo creí cuando, a la hora de regresar a México, fracasado en mi sueño de ser escritor, tuve que buscarme el modo de ganarme el pan corrigiendo textos ajenos.
De manera osada, por no decir irresponsable, como suelen ser los jóvenes aprendices, intervenía en textos de otros, procurando que esas palabras prosperaran en esa doble vía: al suelo y al cielo. Descubrí que la alegría que me embargaba no era menor que la del creador. Finalmente, aunque las firmaran otros, las palabras e ideas brillaban, o al menos así lo creía. Por lo demás, ni unas ni otras son propiedad de nadie. Y unas y otras siempre aspiran a ser de otros y para otros, eso sí lo sé con certeza.
Fue también por un azar y un equívoco que ingresé en el campo del libro para niños y jóvenes.
De nueva cuenta al intentar preservar mi deseo de escribir y de hacer del oficio de editor solo una manera de ganarme el pan. Para acrecentar la distancia acepté internarme en el campo de la literatura para niños, el más alejado de mis intereses literarios. Era un campo que apenas conocía, pues en mi infancia, más aburrida que divertida, más triste que feliz, había leído más bien otros libros, no escritos para niños. Y, sin embargo, esas lecturas me habían marcado.
Por eso acepté el desafío de diseñar un proyecto de libros para niños sin ser un experto en literatura infantil ni pretenderlo.
Con frescura. Recordando mis numerosas tardes de aburrimiento, mis deseos y temores, rememorando y honrando el poder que habían ejercido palabras ajenas que me habían invitado a buscar y no claudicar ante lo gris y mediocre, lo injusto y baladí. Animado a inventar. Así, asumí el reto de iniciar una nueva división en una editorial que me había marcado como lector, como lo había hecho con millones de lectores de nuestro idioma.
Una editorial fundada por un grande entre lo Danieles, más que por la devoción a los libros, por la confianza en el poder de las palabras y el intercambio de ideas. Con la deliberada voluntad de que las palabras y las ideas, estudiadas, analizadas y discutidas tuvieran efectos sobre la riqueza colectiva. Y eso ha sido el Fondo de Cultura Económica.
Pero una cosa es lo que me propuse y otra lo que me aconteció. Yo buscaba un oficio distante del que suponía mi pasión, pero de pronto me vi sumergido en un campo aun más apasionante. Recuerdo muy bien la alegría que me provocó descubrir, en aquellos meses afiebrados, la etimología de la palabra infantil. Vinculada con el in fans, el sujeto que no habla… pues así se concibió a los niños durante siglos, tal vez porque la mayor parte de los adultos no tenían la capacidad intelectual y emocional para escucharlos.
¡Qué promisorio se presentaba el futuro al aceptar su interlocución desde antes de que comenzaran a hablar!
Al procurar acercarme a ellos descubrí otra dimensión del oficio de ser editor.
No solo cuidar las palabras, sino cuidar toda la cadena de valor del libro, que, como todas las cadenas, es tan frágil como el más débil de sus eslabones.
¿De qué sirve cuidar un texto si no llega a un lector y en él prospera, buscando en él la zona umbría y, al mismo tiempo, aire y luz?
Para lograrlo es preciso, desde luego, trabajar con autores, ilustradores y correctores. Pero también negociar con imprentas, abogados, diseñadores y vendedores. Tratar con fotógrafos, legisladores, periodistas, contadores, cuentacuentos, carpinteros y libreros. Acercarse a maestros, prescriptores y bibliotecarios. Conversar con lingüistas, antropólogos, médicos, psicólogos e historiadores. Así de amplio es el espectro de interlocutores a los que te conduce el cuidado de la cadena del libro. Y así de fascinante es o puede ser este maravilloso oficio de ser editor, al menos como yo lo asumí.
Hay editores que se desarrollaron como tales aplicando lo que ya saben. Yo me hice compartiendo mis dudas y buscando respuestas, siempre en complicidad con otros que sabían más y menos que yo. Muchos de ellos expertos en campos en los que yo era apenas un tímido diletante. A veces coincidíamos, y otras no. Siempre salí enriquecido.
Investigando en la historia, la sociología o la antropología descubrí el valor político y económico de habilitar a los niños como interlocutores.
Ser niño, acercarse a ellos y a ello, es una oportunidad de aprender nuevamente. De retornar a un origen que nunca se fatiga, a un venero que no cesa.
Atenderlos con atención, escucharlos, propiciar su escucha, es siempre una oportunidad de reaprender y recomenzar.
Han pasado ya más de tres décadas después de que me inserté en la gesta de abrirles espacios a los niños al acercarlos a los libros y la lectura. Tengo muy claro que esa gesta empezó antes de mí y proseguirá cuando yo muera.
Miro lo logrado y siento emociones ambivalentes.
En toda la cadena del autor al lector podemos constatar logros importantes. Hay más y mejores autores e ilustradores. Profesionales que viven de sus oficios.
Hoy, prácticamente todas las editoriales los publican, y se multiplican los espacios de encuentro de los niños y los libros de variada índole, en librerías, bibliotecas, escuelas y otros espacios públicos y privados.
Hoy, los niños y los jóvenes leen más que nunca en la historia y tienen una oferta editorial más amplia que la que cualquier otro momento ha habido. Leen e incluso escriben, pero la palabra dicha, escrita o leída ha perdido valor. Tal vez por el bullicio.
No paramos de hablar, leer, y escribir. Pero apenas escuchamos, y rara vez guardamos silencio.
¿Qué valor puede tener la palabra si no hay silencio y escucha?
¿Cuál es el valor de publicar libros y formar lectores cuando el peso de las palabras, los datos y las ideas parece diluirse?
Y, si hablar o no hablar no establece una diferencia, ¿para qué todo?
Vivimos tiempos complejos, en los que todo lo que hacemos tiene consecuencias imprevisibles. En nuestro país y en el mundo.
Tiempos aciagos, les dicen unos.
Pero yo les pregunto ¿qué tiempos no fueron o serán aciagos?
Yo al menos no he conocido más que crisis. Y al recapitular, más bien tiendo a pensar que los otros tiempos han sido escasos, o ilusorios. Tal vez nos parecen dorados porque están lejos.
Para cualquier persona que esté viva, el deber es vivir y hacer vivir.
Hacerlo cuesta, pero le quita lo aciago al tiempo.
Nuestro tiempo es el único tiempo que tenemos y es precioso porque se fuga. Es tiempo de recibir y dar a otros.
Es un gesto de cobardía dejar a otros los que nos toca a nosotros.
Y, estemos donde estemos, nos toca construir en nuestro tiempo las posibilidades de mantener viva y alimentar la conversación que nos hizo posibles.
En el principio son los principios. En el principio se trata de darle valor a la palabra.
Para los autores y editores, dar valor a las palabras quiere decir, como señaló mi muy querido Gabriel Zaid, reintegrar a los libros en la conversación. Ampliar la conversación. Prolongarla en el tiempo.
No es un arte fácil. En la historia de México más bien han prosperado los simulacros, los monólogos, la sordera y las descalificaciones. En resumen, el albur con sus triples y cuádruples sentidos, esa forma de construir un laberinto en el que brilla el soliloquio.
La conversación supone crear un espacio para lo inacabado. Para leerlo y proseguir. Crear un presente compartido que no es de nadie, si no es de y con los otros.
Nuestro tiempo ofrece inéditas posibilidades de compartir, de establecer continuidades en terrenos que antes parecían compartimentos estancos. La oralidad y la escritura. Los creadores y los receptores. Lo público, lo íntimo y lo privado. Posibilidades insospechadas de conocer, desconocer y reconocer.
Nuestro presente exige volver a pensar cada una de las palabras y de los oficios. Releerlos y reescribirlos. Nuestro presente es precioso y rico en opciones, que siempre son más que las que algunos profetas quieren imponer con un gesto que divide todo en dos: yo y los otros.
Ante quienes prosperan dividiendo y condenando las diferencias, me parece que el deber del editor supone crear un espacio para reconocerlas y enriquecer el diálogo fundado en el respeto radical del otro. En el compromiso de la escucha.
Eso es lo que he intentado en estos años y seguiré procurando mientras viva.
Hay muchas personas a quienes debo y quiero reconocer y agradecer. No podré hacerlo con todos. Pero no puedo dejar de nombrar a algunos decisivos.
A Alejandro Katz, un gran editor y un gran amigo y hermano. Fue él quien me dijo “si no sabes inventa” cuando asumí el proyecto de libros para niños y jóvenes sin saber nada. A Carmen Esteva de García Moreno, una gran casamentera, como lo son los mejores bibliotecarios. Esa mujer fue mi guía fundamental para orientarme en el mundo de la LIJ. Todos los que hemos trabajado en el campo del libro y la promoción a la lectura en México le debemos mucho, aunque pocos la recuerden. A Miguel de la Madrid, que me dio su confianza y me brindó libertad para diseñar el proyecto e instrumentarlo; al hacerlo, me obligó siempre a dar lo mejor de mí mismo para una empresa pública que fue ejemplar. A todo el equipo que trabajó conmigo en el FCE. A Mauricio Merino, Elisa Bonilla y Raúl Zorrilla, con quienes desde diferentes trincheras hemos trabajado por el espacio público, a veces dentro y otras fuera del Estado. A Poppy Grijalbo que me permitió reinventarme, al invitarme a Serres, y a otro gran cómplice, amigo y colega, Rogelio Villarreal, quien hizo lo propio al invitarme a crear Océano Travesía. A dos de los grandes editores del orbe: Christine Baker de Gallimard Jeunesse, y Klaus Flugge, de Andersen Press. Ambos han sido dos faros distantes y luminosos. Ejemplos a seguir.
A los autores e ilustradores que me aguantaron y crecieron conmigo y contra mí, les debo mucho más de lo que podría jamás pagarles. De entre ellos solo mencionaré a mi gran amiga, maestra y cómplice, Michèle Petit, quien una y otra vez me ha mostrado la importancia del arte de escuchar, y lo sorprendente que son los lectores, esos desconocidos, por los que seguiré trabajando dentro y fuera de la industria editorial.
Estas palabras que son públicas deben también reconocer a los más íntimos. A Andrea y a Karen, y a nuestros cuatro hijos, Gabriela, Pablo, Ariel y Theo.
Pero al agradecer este premio que reconoce una trayectoria llena de premios debo reconocer de manera especial a los otros, a los desconocidos, que he ido conociendo a través de este oficio. Me refiero a los lectores, esos seres que dicen muchos expertos que ya no existen.
Muchos de ellos son personas que aparentemente están fuera de la economía del libro. Sin embargo son ellos, con sus actos solitarios, los que introducen valor a la cadena del libro y la lectura.
Hace unos días me encontré con uno de ellos en la playa San Agustinillo, Oaxaca. Se llamaba Emiliano.
Yo me dirigía al mar mientras él, de manera voluntaria, limpiaba una barda llena de moho. Cuando estuviera totalmente limpia la iba a encalar para escribir en ella unas palabras de bienvenida a los turistas y una petición: no tiren basura.
Cuando me dijo su nombre, le respondí que era tocayo de otro grande. Al hacerlo me sentí en la obligación de añadir, más grande aún porque era analfabeto.
Este Emiliano no podía imaginar que el otro fuera analfabeto. ¿Cómo sin saber leer se podía llegar tan lejos? Los que leemos debemos recordar que la grandeza del pensamiento no depende de poder leer. Ahí está Sócrates y otros tantos que no escribieron, pero conversaron y construyeron pensamiento. Crearon y habitaron el mundo y, con sus palabras, nos permiten habitar este planeta tan extraño.
Hace un par de años Emiliano vendió el terreno que poseía en la playa. Hoy vive en el monte. Todas las tardes regresa a su casa y lee. Repasa la Biblia, libros de historia y de leyes. Lee intensivamente. Lee y hace de la lectura una celebración de sus posibilidades de ser en un mundo imperfecto que él aclara, como la barda llena de moho, para que brinde la bienvenida a otros y les exija el cuidado del bien común.
No sé cómo ingresaría gente como él en los estudios de mercado.
Sé que los editores y los políticos no hemos sabido introducirlos en la economía del libro. Y ahí hemos perdido todos. Porque la economía del libro es, en su sentido más profundo, la del bien común. La del diálogo y la conversación. La que necesita la diversidad y crece con ella, como la vida. Una economía que exige que miremos en un horizonte más lejano que el del cierre de los estados financieros año con año. También más allá de un sexenio.
Que tengamos siempre presente un horizonte que dé la bienvenida al otro y a la esperanza, eso es lo que he intentado celebrar y propiciar. Y seguiré haciéndolo.
Muchas gracias por su escucha.
Ciudad de México, 14 de noviembre 2019