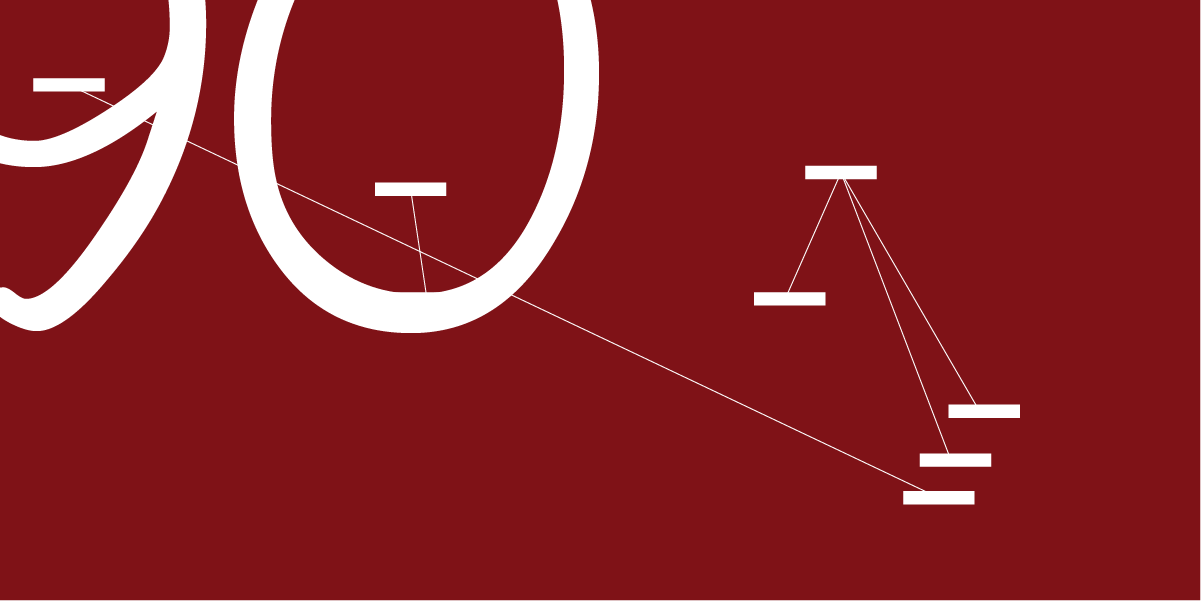Hoy es martes en Suecia y el cielo está triste y gris. Más temprano, en la mañana, los chubascos hicieron que las calles, que ya estaban vacías, se sintieran todavía más vacías. Es difícil creer que ya ha llegado el verano. Es junio y en los cinco años desde que me mudé a Suecia, he llegado a saber que los suecos están en su mejor momento en los meses de verano: ruidosos, felices, acampando, asoleándose y, sobre todo, de un lado a otro por sus viajes. Pero no es así este verano. Este es el verano del Covid-19, el año del coronavirus.
Pasa de la una de la tarde y estoy en la estación, esperando mi tren que se ha retrasado dos veces. La estación parece más llena de lo habitual desde que la situación del coronavirus empeoró. La gente se mantiene a dos pies de distancia mientras hace tiempo. El tren llega, por fin, y un montón de gente sale y al poco tiempo estoy abordo del tren. Encuentro un asiento en un compartimento para cuatro pasajeros, en que había solo una persona. Al momento en que me siento, del lado opuesto, la solitaria señora del compartimento brinca de su lugar y se aleja groseramente, olvidando un libro en uno de los asientos. Es claro que sus acciones están influidas por la situación del coronavirus, pero, de cualquier manera, si eso fuera todo, ¿por qué, cuando llegó el tren, noté que otra persona había estado sentada en exactamente el mismo lugar en que me senté y que justo entonces la señora estaba a gusto con la distancia entre los asientos? A través de su acción me di cuenta de que ella me identificaba como un extranjero y que, por supuesto, sus sentidos la llevaron a alejarse: ¡Yo podía estar infectado!
Últimamente en las noticias se reporta que los extranjeros y los migrantes han sufrido un aumento en los abusos y la discriminación contra ellos, con relación al miedo de la gente por el Covid-19. Esto rápidamente se está convirtiendo en la nueva normalidad para muchos migrantes y extranjeros.
*
La primera vez que el coronavirus se volvió algo real para mí fue un fin de semana al principio de marzo, cuando me enfrenté a un supermercado casi vacío: la pasta y el arroz, agotados; gel desinfectante y jabón para manos, también sin existencias, y una sensación general de pánico en el aire. Afuera, se sentía como si todos mis vecinos hubieran empacado de la noche a la mañana, y se hubieran ido. Recuerdo haber temido que quizás no me había enterado de algo, podía ser que hubiera pasado por alto un comunicado que avisaba a todos que debíamos irnos de Malmö. Al llegar a casa, poco después, me metí a internet a averiguar qué pasaba. Al 7 de marzo, Suecia había registrado 161 casos de coronavirus, ninguna muerte. Al 9 de marzo, la cifra había escalado a 261 y, para el 10 de marzo, a 345. Después de ese momento, las autoridades suecas de salud elevaron a “muy alto” el riesgo de que el virus se propagara por Suecia, el punto más grave posible en una escala de cinco. Lo que siguió de eso fue la prohibición de todas las actividades públicas para más de quinientas personas. Gradualmente, todas las actividades y los festivales culturales también se detuvieron. Para el resto del mundo, la estrategia de Suecia parecía pésima e insuficiente, pues el gobierno se había rehusado a instaurar medidas de autoaislamiento estricto, ni había ordenado el cierre de todas las actividades económicas no esenciales. Sin embargo, la realidad de los trabajadores de la cultura, de la que los artistas exiliados son una porción importante, fue una pérdida gradual del sustento básico conforme las presentaciones se iban cancelando en todo el país. Un alto porcentaje de artistas son independientes y participan de la economía de los trabajadores autónomos que, al día de hoy, ha recibido el mayor impacto.
Para muchos artistas exiliados, el aislamiento y el distanciamiento social adquieren un significado distinto. Mucho antes del Covid-19 nosotros ya sabíamos lo que significaba vivir solos y en aislamiento, particularmente aquellos de nosotros que no llegamos con pareja o con algún familiar. Así como estábamos, la vida ya era solitaria. Aprendimos a vivir con ello, a forjar nuevas redes y, entre los más afortunados, nuevas amistades y familias. Las cosas se han invertido de alguna manera desde que el número de casos y muertes por coronavirus ha crecido. Más gente está trabajando de manera remota y realizando reuniones virtuales. Cada vez menos gente está socializando como en los días de antes del virus.
Es gracioso cuando oigo a la gente quejarse por no poder viajar este verano, ir a su peluquero o reunirse en un bar con amigos. Es gracioso porque esa “incapacidad” de hacer cosas que ellos consideran comunes y cotidianas, esta incapacidad, ha sido siempre la norma para los artistas, escritores y periodistas que están en peligro en sus países de origen y en sus viajes a ciudades refugio. Las restricciones que hemos enfrentado eran peores que los inconvenientes de estas incapacidades. Muchos de nosotros hemos tenido que luchar para probar nuestra humanidad, muchos fuimos convertidos en apátridas y muchos todavía están atrapados dondequiera que hayan estado, porque ahora los países han cerrado sus fronteras en un esfuerzo por controlar la propagación del coronavirus.
En los últimos dos meses y medio mi vida en Malmö ha cambiado. Se siente como si el mundo se hubiera encogido. Aunque mis movimientos no han sido restringidos en forma alguna, hay menos lugares a los que se pueda ir y nadie está realmente invitando a otra gente a comer o cenar a sus casas. Cada día va uno detrás del otro, sin mayor diferencia y me descubro constantemente buscando noticias del mundo con más empeño. Mantenerme en contacto con familiares cercanos por WhatsApp se ha vuelto una necesidad y un miedo: el de recibir llamadas inesperadas a la medianoche de algún hermano o de mis padres. No quiero recibir malas noticias.
Estaba sentado en un camión el otro día con algo de comezón en la garganta. No era nada fuera de lo común, pero me dio miedo toser porque no quería que nadie sintiera pánico en el camión. Un tosido o un estornudo fuera de lugar en un espacio público puede marcarlo a uno. No es que esto sea lo que esté pasando en Suecia, pero seguramente, de manera inconsciente, en estas circunstancias, la gente le daría a uno un amplio espacio a su alrededor. Pero también yo me he vuelto consciente de la salud de la comunidad y más crítico de la gente que hace alarde de las reglas y se comporta mal en los espacios públicos. He sido testigo de personas que tosen en público sin taparse la boca o que escupen indiscriminadamente cuando andan en la calle. Esto hace que uno se pregunte si la gente no entiende el peligro del virus.
Al 8 de julio, se ha confirmado la muerte de 5 mil 482 personas que habían dado positivo al coronavirus en Suecia. Se han confirmado 73 mil 858 casos de coronavirus al 8 de julio en Suecia. Con cifras como estas, en un país de casi once millones de personas, se vuelve fútil preocuparse por la soledad o por incapacidades temporales. Al mismo tiempo, es difícil ignorar el desolador estado de la economía y la manera en que muchos artistas están siendo afectados. ¿Habrá alguna red de seguridad social que incluya a los artistas migrantes independientes? ¿Qué pasará cuando todo esto termine? ¿Volverán las cosas a la normalidad o lo que conocíamos como “normalidad” ha cambiado para siempre?
Estos días me siento y pienso sobre lo que significa la soledad. Recuerdo cómo lo resumió la finada Toni Morrison en su novela fundamental, Beloved:
Hay una soledad que se puede mecer. Con los brazos cruzados, las rodillas abrazadas, continuando, continuando el movimiento, a diferencia del de un barco, es suave y el vaivén la contiene. Es de tipo interior… curtida como una piel. Y también está la soledad que deambula. No hay vaivén que la pueda retener. Está viva. Sola. Una cosa seca que se propaga y hace el mismo ruido que los pies de uno, que al irse parece venir de un lugar lejano.
Sí, me pregunto qué clase de soledad experimento ahora, en medio del coronavirus. Sin embargo, ¿realmente importa? De aquí a un año, ¿a alguien le importará?
Malmö, Suecia
Traducción del inglés de Germán Martínez Martínez
* Jude Dibia, escritor y activista en pro de la igual de derechos originario de Nigeria, forma parte de los residentes y refugiados de la Red Internacional de Ciudades Refugio (ICORN, por sus siglas en inglés).
La Bitácora del encierro es un proyecto de la UAM Cuajimalpa