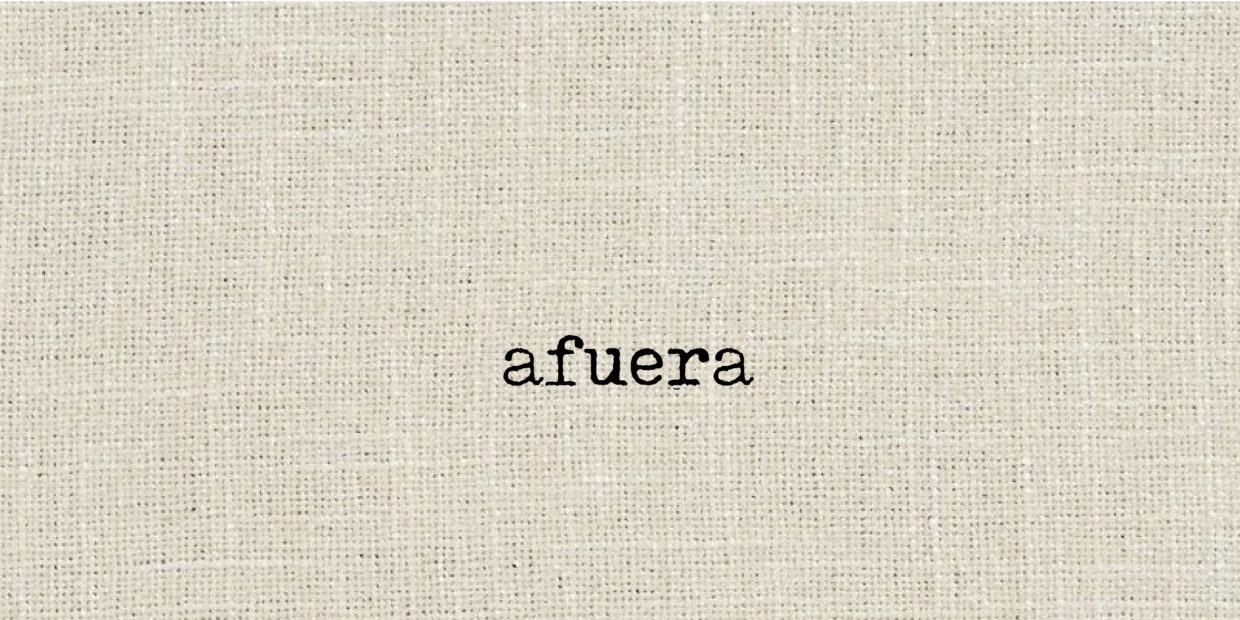Primera hipótesis: No existe una crisis civilizatoria, sino una crisis de la metrópoli
La pandemia dejó al descubierto un hecho que lleva tiempo desplegándose: la crisis de la metrópoli. Contrario a lo que sostienen muchos intelectuales de renombre, no estamos frente a una crisis civilizatoria, puesto que la civilización desapareció desde hace tiempo. La civilización no es nuestro elemento en disputa pues como modo de contención de la violencia, es precisamente lo que está perdido. Cercana a la diplomacia, la noción de civilidad emergió históricamente como la forma de control de la pulsión de muerte en contexto de enemigos absolutos. Como explicó recientemente un amigo francés, “la civilización es la continuación de la depredación por otros medios”. La civilización ya no es motivo de orgullo de la especie, una especie frágil y desmesurada, incapaz de aprender a vivir en el exilio de la ciudad.
Por el contrario, si la civilización está desactivada es precisamente porque la ciudad como categoría metafísica está en crisis. La ciudad es el objeto que ha desaparecido de nuestro horizonte de pensamiento. La ciudad no existe tal como fue concebida por Occidente: el medio de reproducción entre la existencia y la comunidad. Las ciudades están agotadas, sobre demandadas, colapsadas, no solo desde un punto de vista empírico o ambiental, sino desde un horizonte ontológico, político y normativo. Antes existía un lazo sustancial entre la ciudad y el pensamiento, pues la Idea desarrollaba una forma específica de ciudad en la que la base común era la inteligibilidad. Esto significa que la ciudad moderna buscaba ser comprensiva para sus habitantes, para sus visitantes y para sí misma. Junto con la armonía de las relaciones arquitectónicas y las reglas de urbanidad, la ciudad moderna era capaz de producir sentido. Esto último se terminó. La ciudad no puede pensarse más. La ciudad no ofrece sentido. La ciudad es, ahora, experiencia de catástrofe, de administración de la vida, de extensión de la producción infinita. Por lo tanto, el pensamiento demanda un afuera de la metrópoli, ya que la ciudad es convertida en la casa y, como sabemos desde Freud, la casa es refugio y, a la vez, el lugar donde aparecen los fantasmas, la violencia del pasado y lo siniestro.
Segunda hipótesis: La alegría-común y el “síndrome de Diógenes”
Según cuenta Diógenes de Laercio respecto de Diógenes de Sínope, el fundador de la secta de los perros era capaz de jugar con los amigos y morder a los enemigos porque sabía distinguir a los aduladores. “Es preferible la compañía de los cuervos a la de los aduladores, pues aquellos devoran a los muertos; estos, a los vivos”. Sin duda, el cínico pocas veces ha sido considerado un auténtico “filósofo”, acaso un provocador o un ironista, pero no un filósofo serio digno de las altas luces del sol. En este sentido, Diógenes “el cínico” puede ser comprendido como un “anti-filósofo”, o bien como la figura del filósofo sin ciudad porque, contrario a Sócrates, quien prefirió morir por las leyes de la polis, el cínico elige el exilio permanente, opta por no tener una patria fija, su ciudad son los amigos que le permiten desarrollar sus pasiones alegres. Más que una soledad-común, el filósofo cínico opta por la alegría-común, por la militancia paciente contra la servidumbre voluntaria. Comento esta anécdota filosófica porque como filósofo de profesión —acaso como profesor de filosofía— me cuesta defender o atacar “filosóficamente” posiciones antifilosóficas. Como quedó constatado en la primera sesión del seminario, la infrapolítica y el psicoanálisis comparten un marco antifilosófico común. Incluso, Jorge Alemán aceptó que la soledad-común es infrapolítica. No es este el lugar para mostrar las afinidades electivas de ambos proyectos o las ventajas de ambos registros con los cuales me siento teóricamente afín, sino para advertir un límite de la discusión previa: la filosofía como uno de los secretos inconfesos del problema acerca de la separación del mundo, de la escisión entre existencia y autenticidad. De manera que, irremediablemente, para plantear estas “políticas de la filosofía” sostendré una defensa singular de la práctica filosófica; una defensa no corporativa, una defensa de la filosofía como escisión y goce del mundo.
Para Diógenes, la filosofía consiste en “estar preparado para cualquier contingencia”. Evidentemente, esta concepción filosófica es irrealizable, pues uno nunca está preparado para una contingencia pandémica o la muerte de nuestros seres queridos, pero lo que destaca Diógenes con esta apología es que la filosofía como forma de vida, como unidad entre pensamiento y existencia, debe estar atenta a la inevitable frustración que genera el mundo. Regresarle al mundo, pensamiento mediante, la posibilidad de reducir su impacto en nuestro aparato psíquico. La filosofía, entonces, es contención del mal mayor. Una política de la reducción mínima de la infelicidad.
Por lo anterior, puede derivarse la siguiente conjetura: la filosofía es el arte de la provocación justa. Una provocación honesta e (in)sensata, y por esta misma razón, peligrosa. El filósofo atenta contra las fantasías de la polis. Por consiguiente, para la mayoría de los teólogos del porvenir, no existe un límite preciso entre el filósofo y cualquier loco de pueblo. ¿Cómo pensar las últimas columnas de Agamben? ¿Estamos ante un viejito chiflado que busca la provocación innecesaria o, por el contrario, ante un auténtico filósofo según Leo Strauss? Para el agudo comentador de Platón, el filósofo es enemigo de la polis. Igual que pensó Diógenes el cínico, el filósofo no tiene la obligación de salvar a la humanidad ni menos la tarea de orientar el pensamiento hacia la vida buena, sino en anunciar algunas “verdades” a la ciudad. El filósofo no es “amigo” de la ciudad. El problema radica, entonces, en que —como sospecharán muchos aquí— a la ciudad no le gusta escuchar verdades; prefiere a los aduladores, gusta de la pontificación teológica, demanda un amo que le diga qué debe hacer, qué puede pensar, qué le está permitido esperar.
Finalmente, quizá la única lección que legó Diógenes a la humanidad —una humanidad que le arrojó huesos en lugar de comida— fue evitar el síndrome que lleva su propio nombre: no confundir la acumulación de la basura material y emocional con los bienes necesarios para vivir. No llevar más que lo necesario a casa y lo necesario es todo aquello que potencia las pasiones alegres, entre ellas, la intensificación de la amistad, morder a uno que otro enemigo y, por qué no, provocar a la ciudad que al fin y al cabo está ofreciendo sus últimos signos vitales. No es extraño, por tanto, que muchas de nuestras alegrías biográficas estén localizadas cuando salimos de la ciudad, cuando experimentamos, como Diógenes, la capacidad de tener un afuera.