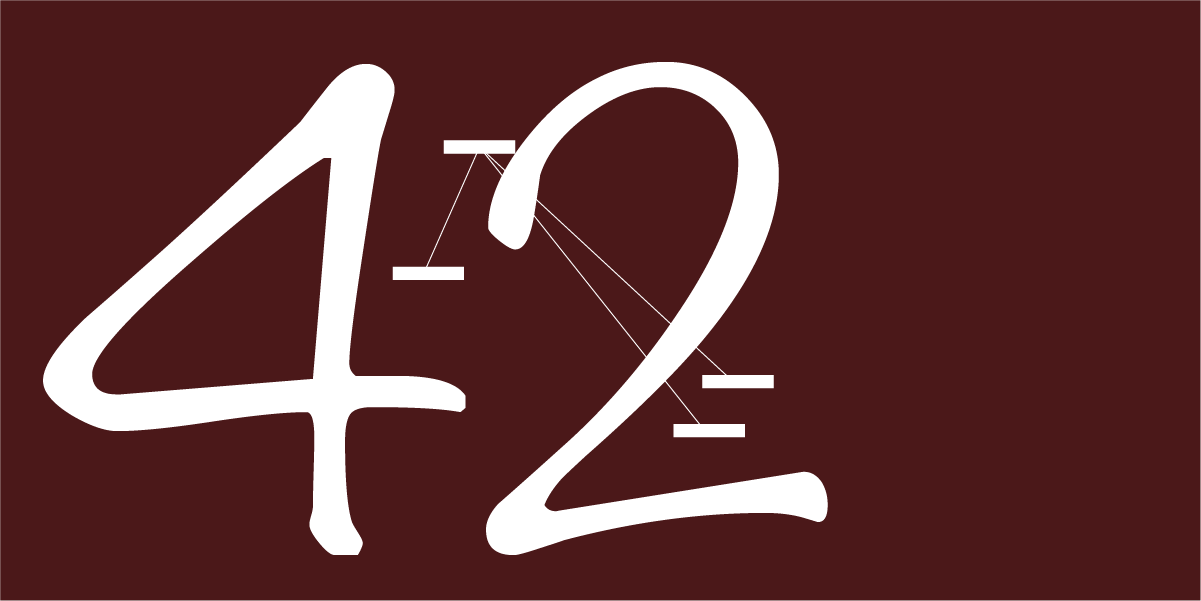Hay una pieza del artista Bruce Nauman, titulada Clown Torture (1987), que consiste en una instalación de seis videos distintos (dos proyecciones y dos monitores) en los que se ve a un payaso repitiendo una acción o una serie de acciones en bucle. En uno de los seis videos, que lleva por título “Pete and Repeat”, el payaso recita obsesivamente la misma broma, de difícil traducción pero que existe, con variantes, en todos los idiomas (“Pete and Repeat are sitting on a fence; Pete falls off — Who’s left? Repeat. Pete and Repeat…”). El efecto grotesco del payaso repitiendo la misma broma recurrente sin apenas variaciones en la voz produce una angustia desbordante en el espectador, pero es imposible saber por qué: ahí están todos los elementos de la comedia —la repetición, el disfraz, el absurdo— y, sin embargo, no da risa sino algo más parecido al terror; un terror que es pariente lejano de la risa nerviosa.
Cuando era chico, mi mamá me contaba una historia en bucle y en mise en abyme, parecida en intención y efectos al video de Nauman, que decía así: “Era una noche oscura. Los bandidos se refugiaban en el monte. El más viejo de ellos, con voz grave, dijo: ‘Pedro, cuenta esa historia que tan bien sabes y tan mal cuentas’. Pedro se levantó y empezó a contar: ‘Era una noche oscura. Los bandidos se refugiaban en el monte…’”. A la segunda o tercera iteración yo estaba ya francamente desesperado. Le reclamaba a mi mamá y trataba de detener esa narración autogenerada que amenazaba con tragarse el tiempo, con absorberlo todo. Si la dejaba continuar, pensaba, mi mamá seguiría contando el cuento, con las mismas inflexiones, hasta que cayera la noche —una noche oscura— o quizás hasta la noche definitiva de los tiempos.
Existía, también, un chiste muy largo y repetitivo que me obsesionó en la primaria: el de la vaca rosa. Alguien pierde su vaca rosa y la va buscando por el mundo. Encuentra un cencerro rosa, un lazo rosa, una caca rosa, etc. El final del chiste se pospone siempre y siempre se anticipa, pero no llega. El chiste termina sin remate. Es potestad del comediante contar el remate luego, días después, cuando el oyente ya lo había olvidado, a cuento de un chiste distinto, o no contarlo nunca y dejar que se asiente, en el público, el rencor amargo y la tristeza.
Ya en la adolescencia, convencido de que quería dedicarme a la actuación, me metí a un curso intensivo de clown impartido en Querétaro por una compañía de comediantes ingleses. Uno de los primeros asuntos que se abordó en la clase fue, precisamente, el de la repetición, y recuerdo que la explicación que me dieron me pareció más misteriosa que esclarecedora: si haces un gag chistoso, la gente se ríe; si lo repites una segunda vez, casi de inmediato, la gente se ríe un poco menos; si lo sigues repitiendo, la gente dejará de reírse, durante varias repeticiones. Pero si insistes y logras traspasar ese periodo de seriedad, al cabo de un número X de repeticiones la gente volverá a reírse, esta vez con una intensidad mucho mayor que la del primer gag.
Estoy seguro de que los buenos escritores de comedia tienen muy estudiados lo pormenores de dicha fórmula, y conocen el valor de X para cada una de las bromas, de modo que saben qué tanto tienen que empujar a su audiencia a través del pantanoso terreno de la incomodidad y la angustia para que la risa estalle de nuevo, coronando la broma. Pero si después de esa coronación, de esa risa estentórea que emerge de la repetición y el hartazgo, el comediante se pone experimental y sigue forzando la cosa, empujando a la audiencia por un nuevo periodo de seriedad y angustia, es probable que la gente empiece a salirse, hastiada, del teatro; los que decidan quedarse pueden alcanzar, con suerte, una tercera risa, más plena y más desesperada que las dos previas. Y si, después de esa tercera risa, el comediante, ya en plan casi terrorista, decide sostener la repetición de la broma durante un periodo más de silencio incómodo y molesto, es muy posible que el público se sienta estafado y agredido, y que pidan la devolución de su dinero o empiecen a gritar insultos —primero tímidos, más crudos luego— a los actores.
“Existe lo trágico y lo cómico de la repetición”, escribe Deleuze en Diferencia y repetición, y procede a explicar que, la diferencia entre la repetición trágica y la cómica, depende del saber que el héroe reprime, de su forma de “no saber que sabe” algo y de cómo ese saber reprimido “empapa la escena”.
A 81 días de confinamiento creo que he entrado, de manera oficial, en ese terreno fangoso y angustiante de las repeticiones donde la última risa me dejó exhausto, al borde de las lágrimas, y ahora solo observo, con una mezcla de repugnancia y morbo, al payaso sudoroso que repite su cantilena en primer plano, con el maquillaje derretido por el calor de los reflectores, los poros abiertos de manera monstruosa,[1] el rictus doloroso de la sonrisa a cámara.
Como ese payaso, todos los días le sonrío también a la camarita de la computadora, y me siento ante ella para repetir la misma broma, sin esperar ya risas. ¿Qué es lo que no sé? ¿Qué saber reprimo que he pasado de vivir este bucle de los días como una repetición cómica a vivirlo como una trágica? ¿Cómo ha cambiado la naturaleza de esa elisión, ese fragmento suprimido de lenguaje que me ofrecería una puerta para salir del bucle?
La cuenta de los días, siguiendo el calendario gregoriano, no suele sentirse como una repetición sino como un trayecto: aunque existen periodos (días, semanas, meses) y una sensación de ciclo, también hay una linealidad irrebatible, un dirigirse hacia algún lugar que le da un sentido al lapso. Pero el destino ha sido arrebatado. Al final de la cuenta de los días no está el futuro —o no está, por lo menos, en la repisa en que recuerdo haberlo dejado—, sino la cuenta de los días. Enjuague y repita.
Tengo sueños ciegos, como animales encerrados en habitaciones oscuras. Hay ruidos y sensaciones y una especie de sofoco que me acompaña toda la jornada, pero no hay voces, significados ni imágenes.
Las plantas, por lo menos, crecen. Unas incluso se han secado, por más que las regué amorosamente desde el principio de la cuarentena. Otras más fueron semillas o apenas un esqueje y fueron sumando centímetros en dirección al piso, como estalactitas en busca de un beso milenario. Y las plantas, también, me dan una lectura distinta de las sombras. Los días —aleluya— son más cortos ahora que a finales de marzo. “Oigo crecer mi barba” (Jules Renard).
Me levanto a las siete. Salgo a pasear al perro: la calle que bordea el estadio hasta llegar al parque, tres vueltas y de regreso. El primer café con el desayuno; el segundo, ya frente a la computadora, me lo bebo más rápido. Sonrío para la cámara (el maquillaje derretido, los poros de la jeta dilatados) y murmuro las primeras líneas del chiste de la vaca rosa. No sé si el mundo me contará hoy el remate o si postergará, una vez más, el anhelado telos, el final apoteósico del chiste, centro gravitacional que rompería el carácter cíclico de este relato triste y medio amargo. Abro el documento de Word y escribo, por enésima vez, como cada mañana desde el 15 de marzo: “Hay una pieza del artista Bruce Nauman, titulada Clown Torture (1987), que consiste en una instalación de seis videos distintos…”
Ciudad de México, México
[1] Al escribir la palabra “poros” pienso en el “Hombre de los lobos”, el caso clínico de Freud: esa obsesión que tiene el paciente con una lesión que según él presenta su nariz, y que nadie más ve; se mira constantemente en un espejito, se espolvorea un poco, y sólo él alcanza a distinguir esos poros abiertos como anos, como bocas obscenas.
La Bitácora del encierro es un proyecto de la UAM Cuajimalpa