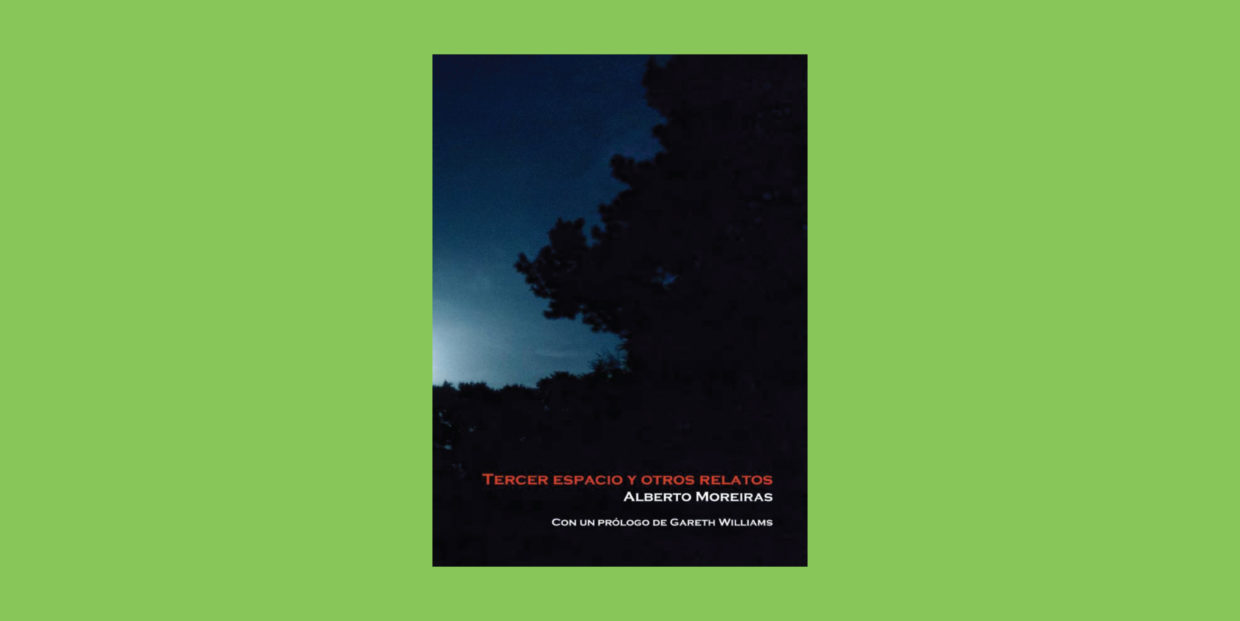Prólogo. Con pies de paloma y corazón de serpiente.
Gareth Williams[1]
En el trabajo del duelo no es el dolor lo que opera; el dolor vigila.[2]
Maurice Blanchot, The Writing of the Disaster
El pensamiento se abandona a su apertura y alcanza así su decisión, el momento en que hace justicia a esta singularidad que lo excede, excediéndolo incluso en sí mismo, incluso en su propia existencia y decisión de pensar. Así también le hace justicia a la comunidad de los entes. Esto quiere decir que el pensamiento no puede dictar ninguna acción práctica, ética o política. Si pretende hacerlo olvida la esencia misma de la decisión, además de abandonar la esencia de su decisión a favor del pensamiento. Esto no quiere decir que el pensamiento da la espalda de una manera hostil o indiferente a la acción. Al contrario, significa que el pensamiento se comporta anticipando la posibilidad más propia de la acción.
Jean-Luc Nancy, “The Decision of Existence”
El dolor pesa en el corazón de la decisión por el pensar. Si el dolor revela la experiencia singularmente pasiva e inoperante de estar frente a la muerte, de vigilar silenciosamente lo que no se puede nombrar, lo que es siempre anterior y en exceso del abandono del pensamiento a su propia apertura y decisión, entonces desde el lenguaje el dolor es el otro originario e innombrable que en su vigilancia se comporta no solo en anticipación de la apertura y posibilidad más propia del duelo, como la búsqueda de cierta comprensión, sino también en anticipación de la posibilidad de toda acción. El dolor es el otro originario del lenguaje, la pasividad afectiva que se comporta en anticipación de todo acto responsable del pensamiento y de la escritura. Es por esta razón que se le puede considerar la fundación infra-estructural de todo pensar y escribir. Pero el dolor en sí nunca puede ser político. Más bien, solo puede reflejar el cuidado infrapolítico por la profundidad del abismo del ser para la muerte, o por la dolorosa aceptación de cierta responsabilidad hacia el límite y la posibilidad existenciales. Por esta razón el trabajo del duelo, la búsqueda laboriosa de un lugar asignable para la muerte, o para la muerte del otro, atraviesa el pasaje pre-político del dolor a cierta sintonización en el pensamiento por la responsabilidad hacia el límite y la escritura, hacia la posibilidad de dar cuenta de la libertad y de la existencia. Como dice Jacques Derrida en Dar la muerte: “La preocupación por la muerte, este despertar que vigila la muerte, esta consciencia que se enfrenta con la muerte es otro nombre de la libertad” (15).
“La pérdida”, observa Maurice Blanchot, “va con la escritura” (84). Pero continúa el autor, “una pérdida sin ningún tipo de don (es decir, un don sin reciprocidad) siempre es propenso a ser una pérdida tranquilizante que garantiza la seguridad” (84). Tercer espacio: Literatura y duelo en América Latina (1999) de Alberto Moreiras—un libro dedicado a la memoria e imagen de una madre muerta y de un padre superviviente (dedicado por lo tanto a la doble herencia nietzscheana), pero un libro que es también una consciente meditación no sobre (puesto que esto no es un trabajo de representación) sino mediante la pérdida auto-gráfica de la raya que divide Portugal y Galicia; de la movida de Barcelona después de la muerte del dictador Franco; de un idioma originario perdido y transformado por la experiencia nomádica de la re-institucionalización académica en los Estados Unidos; de los impulsos identitarios de la izquierda latinoamericanista antes y después de la caída del muro de Berlín, y todo esto acompañando la decisión de pensar desde dentro de la clausura de la metafísica tan persistentemente anunciada por Nietzsche, Heidegger, Derrida y otros—es todo menos la escritura de una pérdida tranquilizante que garantiza la seguridad.
Tercer espacio fue concebido y escrito en la intersección de tres registros simultáneos de duelo: “El registro de la literatura latinoamericana a ser estudiada, el registro teórico propiamente dicho, y el otro registro, más difícil de verbalizar o representar, registro afectivo del que depende al tiempo la singularidad de la inscripción autográfica y su forma específica de articulación trans-autográfica, es decir, su forma política” (14). En un inquietante gesto hacia el lector situado más o menos cien páginas antes del final del libro, Moreiras presenta la variabilidad e inestabilidad de los nombres del duelo mediante una especie de sobreabundancia orgiástica de designaciones utilizadas para darle algún tipo de consistencia al lenguaje innombrable e inconmensurable que nadie habla, es decir, a la eterna recurrencia de la no-ocurrencia del dolor y de la agitada experiencia de la pérdida que la escritura revela y oculta simultáneamente: “La escritura del duelo va hasta aquí acumulando nombres: escritura del tercer espacio, escritura de la ruptura entre promesa y silencio, escritura lapsaria, escritura que repite lo indiferente, escritura de la anormalidad ontológica. Todos estos términos mentan un mismo fenómeno, cuyo carácter fundamental es el intento de sobrevivir a una experiencia radical de pérdida de objeto” (291-2). A estos intentos de supervivencia en la escritura el lector actual puede sumar la cuestión del ‘regionalismo crítico’, del ‘punctum’ o de la crítica subalternista al postcolonialismo como designaciones suplementarias que también vienen a la mente en un acercamiento al libro veinte años después de su publicación original.
El gesto sostenido de Tercer espacio hacia la posibilidad de una reciprocidad futura—hacia un acto de posible responsabilidad, de una decisión y por lo tanto de una respuesta al otro ante lo imposible—se repite en las últimas líneas del libro en un adiós formulado apropiadamente desde la novela de Tununa Mercado, En estado de memoria. Al final Moreiras observa que la “sorda demanda de restitución desde la destitución… es… el resto abierto de este libro expuesto a la demanda literaria que ahora llega a su fin” (397). Una invitación y una doble demanda por una conducta intelectual o un futuro comportamiento conceptual, por una respuesta, a raíz de la destitución literaria—es decir, del emergente y continuo abandono de la literatura como alegoría nacional compensatoria —que el mismo Tercer espacio ha consumado y llevado a cabo.
¿Y ahora qué hacer?, pregunta Moreiras. Mientras el dolor es el don originario y singular que nadie puede recibir como tal, Tercer espacio es la exploración solitaria y trans-autográfica de los contornos del duelo. Es la búsqueda de una posible reciprocidad, de un velatorio colectivo sin el cual no puede haber ninguna política común sintonizada con la clausura de la metafísica y con la caducidad del valor asignado históricamente a “lo literario”.
Veinte años después de su publicación inicial en Santiago de Chile en quizá la única editorial del mundo hispanohablante de aquel momento que podía recibir con hospitalidad un libro así (pero también una editorial que quizá selló su limitada distribución), ahora está claro que la casi nula reciprocidad del campo de los estudios literarios y culturales latinoamericanos tanto en Estados Unidos como en América Latina confirma una preferencia constitutiva por la seguridad tranquilizante de la identidad y la diferencia, por encima de cualquier demanda inquietante de pensar desde una posición que no sea la de la metafísica del sujeto (porque el objeto del duelo aquí es nada menos que la metafísica misma).
Mientras hacia los finales de los años 90 Tercer espacio fue una invitación a un velatorio colectivo a la luz del cierre de la metafísica y del deceso concomitante del Eurocentrismo literario—del agotamiento mismo de lo literario—el campo ha respondido en las últimas dos décadas con la vehemente demanda por una metafísica cada vez más humanista llevada a cabo en nombre de la “opción decolonial” avanzada por Walter Mignolo, Enrique Dussel, Anibal Quijano y sus innumerables acólitos, por la política populista de solidaridad con el Sur Global, por la militancia subjetivista, y por la banalidad del historicismo, la antropología cultural y la sociología que han secuestrado a los estudios culturales en nombre de la interdisciplinariedad institucional.
En vez de acercarse a la compleja apostasía que ofrecía este libro herético y demoníaco el campo divulgó, enfatizando vehementemente los protocolos y el sentido común de su autoridad, ortodoxia, dominio y doctrina, la veneración por la tradición cultural y política criolla. El papismo postcolonial (con toda la fe en la conversión subjetiva, la redención y el sacrificio que esto implica) desplazó activamente una forma de pensar que suponía, para el nihilismo de la herencia identitaria criollista y la seguridad tranquilizante de su conocimiento universitario, el don de la muerte, la destitución, o el auto-sacrificio transformador. Gracias a este éxito superficial la posibilidad de un re-inicio de lo ético-político se ha quedado cada vez más truncada, y así sigue.
Tercer espacio es una obra herética que en los años posteriores a su publicación chocó casi completamente con oídos sordos. No existía anteriormente ningún claro en el campo que posibilitara o explicara la existencia de un libro así, y cuando se publicó en 1999 todavía no existía ningún espacio hospitalario para él. En este sentido es una obra de una libertad singular y destructiva, un bienvenido e irresponsable llamado por la posibilidad de otra responsabilidad intelectual.
A finales de los 80 y comienzos de los 90 el campo de los estudios literarios y culturales latinoamericanos todavía estaba dominado por la formación y los protocolos de sus tradiciones literarias nacionales; por las alegorías nacionales del modernismo literario latinoamericano (el ‘Boom’) y todas las otras alegorías nacionales que siguieron (el así llamado ‘post-Boom’). Pero también lo caracterizaron esporádicas discusiones sociológicas acerca de las exclusiones sobre las que tales sistemas estéticos y nomenclaturas se construían, además de una apreciación generalizada por las técnicas de la transculturación narrativa y de la ‘ciudad letrada’ que había coreografiado Ángel Rama en los primeros años de los 80. El hispanismo latinoamericanista de los Estados Unidos existía firmemente a espaldas de las renovaciones teórico-políticas que habían ocurrido durante los años 80 en los campos de la literatura comparada, en los departamentos de inglés o francés, en los estudios de cine, de geografía, etc. Cualquier cosa que oliera un poco a filosofía, psicoanálisis, deconstrucción, postcolonialismo o post-marxismo se recibió como mera importación inauténtica (“¿Por qué leer a Foucault cuando nosotros tenemos a Rama?”). Cualquier discusión de la postmodernidad a comienzos y mediados de los 90 se reducía a un puñado de jóvenes lectores perspicaces, pero el fenómeno de la globalización era ampliamente descartado porque se decía, en contra de toda evidencia emergente, que el estado nacional todavía proveía el ímpetus histórico de la cultura nacional y que seguiría haciéndolo. Nadie en los círculos culturales hablaba ni del neoliberalismo ni de la ascendencia del capitalismo financiero. A comienzos de los 90 Beatriz Sarlo intentó dar cuenta de las escenas transformadoras de la postmodernidad pero básicamente acabó lamentando el fin de las metanarrativas tout court. A raíz de las guerras civiles centroamericanas de los años 80 la izquierda latinoamericanista adaptó como estandarte el género del testimonio como un contrapeso “real” frente a las formas culturales elitistas de la literatura del Boom y el post-Boom. A comienzos de los 90 emergieron por primera vez gestos menores hacia la deconstrucción cuando un pequeño número de latinoamericanistas entrenados en la Universidad de Yale empezaron a reconocer la técnica literaria del suplemento, por ejemplo. Pero mientras la clausura de la metafísica misma seguía siendo una zona prohibida para el pensamiento hispanista el archivo del humanismo criollo y de sus ontologías regionalistas podía persistir sin repercusiones, y la deconstrucción podía etiquetarse como una torre de marfil dedicada al ejercicio vacuo y elitista de juegos de palabras e de indecidibilidad política. Y en eso se consensuaron tanto la izquierda como la derecha. En la estela de la caída del muro de Berlín el Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos siguió una política populista de solidaridad desde el Norte, publicando en 1993 su “Manifiesto” como un intento de corregir el hecho de que los debates postcoloniales en la academia anglohablante habían pasado por alto la existencia de América Latina. Mientras tanto, después del Quinto centenario conmemorando la colonización española de las Indias se detectó un “lado más oscuro del Renacimiento”, haciendo caso omiso sin embargo al hecho de que ese lado más oscuro de la historia de la expansión territorial eurocéntrica es de hecho la realización histórica y conceptual, el ancla y garantía metafísica misma, del Logos. Es desde este constitutivo impasse conceptual y político anunciado por primera vez a mediados de los 90 que la “opción decolonial” revela su dilema central e irresuelto, a saber, que en la historia reciente del campo ningún otro discurso académico ha girado tanto alrededor de su relación de dependencia en la perpetuación de la metafísica eurocéntrica (la identidad y la diferencia) como la “opción decolonial”. Esta es, al fin y al cabo, la mercantilización académica del logocentrismo “occidentalista” en acción. Hasta hoy día, tal es el estado del campo postcolonial en su versión latinoamericanista.
Y luego, con resonancias del Zaratustra Nietzscheano (“con pies de paloma y corazón de serpiente”), llegó Tercer espacio: Literatura y duelo en América Latina, un libro que coincide en su momento de publicación con el desarrollo y finalización de The Exhaustion of Difference (2001), y en el que también se ve claramente el núcleo de las obras posteriores Línea de sombra (2006) y Marranismo e inscripción (2016).
Como ya he mencionado, antes de la publicación de Tercer espacio ningún otro libro que se ocupaba de los estudios literarios latinoamericanos había identificado como su punto de partida la clausura de la metafísica. Esto indica que ningún otro libro se había acercado al concepto de la finitud como el Ab-grund esencial mediante el cual el pensamiento solo puede revelarse como un trabajo infrapolitico de duelo, más que como una búsqueda dialéctica por la revelación del Espíritu Absoluto. Ningún otro libro había manifestado tanta sensibilidad ante los cambios de la época en la que se concibió, posicionándose en el umbral de la globalización capitalista financiera que ahora domina todo. Ningún otro libro había lidiado con la herencia cubana no desde el ortodoxo lenguaje identitario del anti-imperialismo Bolivariano sino desde la heterodoxia laberíntica de Lezama Lima, Sarduy y Piñera, asumiendo en el camino la destitución no solo como una meta en sí sino como un singular modus operandi para el desmantelamiento del conformismo político. Ningún otro libro había calado tanto las limitaciones conceptuales y políticas de la así llamada “opción decolonial” incluso antes de que se convirtiera ésta en el sentido común del campo. Ningún otro libro se posicionó tan claramente al comienzo del agotamiento de las vanguardias y de la continuada insolvencia de la categoría y destino institucional de la “literatura” , haciéndolo sin embargo abriendo nuevos contornos para el trabajo del duelo desde dentro de la clausura de la metafísica misma (por esta razón las lecturas de Borges presentadas en Tercer espacio son hasta hoy sin igual en el campo). Ningún otro libro había cuestionado con tanta eficacia las formulaciones superficiales de las políticas de solidaridad latinoamericanistas que emergieron a raíz de las guerras civiles centroamericanas de los 80 (en este sentido la lectura de la dialéctica Hegeliana o del involucramiento de Cortázar en Nicaragua presentadas aquí permanecen sin par). Ningún otro libro en el campo del humanismo latinoamericanista había demostrado el más mínimo interés en la cuestión de la realidad virtual, el techne, y la distopía ciberpunk, y en los últimos veinte años no ha cambiado gran cosa, desafortunadamente. Finalmente, entre tanto hablar de la transculturación y de la hibridez cultural, ningún otro libro había conseguido amalgamar de una manera tan creativa el campo de los estudios literarios y culturales latinoamericanos con las fundamentales renovaciones teóricas de los años 80 y 90 en la universidad norteamericana (coincidiendo, claro, con la renovación conceptual chilena de los mismos años). Esto significa que mediante la des-territorialización bibliográfica del campo producida por Moreiras en ese momento, Finnegans Wake, Duchamp, Blanchot, Bataille, Kojève, o Allucquére Rosanne Stone (ampliamente reconocida ahora como co-fundadora de los estudios de transgénero) cabían tanto en el campo como cualquier sociólogo o crítico literario nacido en Arequipa, Montevideo o Córdoba. Tales cosas eran inauditas… y por lo general siguen siéndolo.
“Ya todo es póstumo” había observado Severo Sarduy poco tiempo antes de morir (citado en Moreiras, 311). A raíz de esta grata e importante iniciativa para re-publicar esta obra verdaderamente singular dos décadas después de su divulgación original, esperemos que la posteridad que el libro vigila—el cuidado que manifiesta al dejar que el ser para la muerte salga a la palestra mediante el lenguaje de la tradición—ya no sea objeto del silencio tranquilizante e inmunizante de la metafísica del olvido, sino de una sostenida reciprocidad que una obra de esta peculiaridad solicita y merece.
Sin embargo, a lo mejor, uno prefiere no esperar mucho…
Obras citadas
Blanchot, Maurice. The Writing of the Disaster. Traducido por Ann Smock. Lincoln, U of Nebraska U, 1995.
Derrida, Jacques. The Gift of Death. Traducido por David Wills. Chicago, U of Chicago Press, 1995.
Moreiras, Alberto. Tercer espacio: Literatura y duelo en América Latina. Santiago de Chile, LOM Editores, 1999.
Nancy, Jean-Luc. “The Decision of Existence”. En Birth to Presence. Palo Alto, Stanford UP, 1993: pp. 82-109.
[1] Este texto está escrito como prólogo a la reedición de Tercer espacio: Literatura y duelo en América Latina (1999), que constituye la Primera Parte de Tercer espacio y otros relatos.
[2] Todas las traducciones del inglés son mías.
Mulos y serpientes. Sobre el principio neobarroco de deslocalización
Alberto Moreiras
La procesión o theoria barroca no atiende solo a la pasión del dios sino fundamentalmente, como testifican las saetas, a una aventura en la costumbre, a una exposición en lo abierto. El paso barroco, en cuanto pasión en lo abierto, marca un acontecimiento. Algo sucede (pathos) que establece una relación sin relación con el afuera. El pathos barroco, si Santa Teresa o San Juan de la Cruz pueden ofrecer algún posible modelo para él, es la marca de un peregrinaje indefinido sobre el fondo sin fondo de una casa iluminada o de un sueño de comunidad. El protagonista de la novela de Peter Handke, En una noche oscura salí de mi casa sosegada, escrita tras una larga estancia en Soria y sobre la experiencia explícita de San Juan, tiene dos sueños: “En uno de ellos, había una fila de cuartos en el subsuelo, adyacentes a la pequeña bodega de su casa, un gran salón llevaba al otro, todos suntuosamente decorados, festivamente iluminados, pero todos vacíos, como expectantes, esperando un acontecimiento espléndido, quizá también terrible, y no desde hacía poco, sino desde tiempo inmemorial” (40). En el segundo sueño “los setos que separaban de las propiedades vecinas habían desaparecido de súbito, eliminados a propósito o simplemente desvanecidos, y la gente podía ver lo que pasaba en los jardines de los otros y en las terrazas de los otros, y no solo en ellas, sino en todos los rincones de sus casas, ahora de repente expuestos, y de la misma forma un vecino podía ver al otro, lo cual causó en los primeros momentos inmensa consternación y vergüenza mutua, pero luego gradualmente dio paso a una especie de alivio, casi placer” (Handke 40-41). Siguiendo ese segundo sueño quizás haya que empezar a interpretar al diablo cojuelo de Vélez de Guevara como cifra de tal anhelo de comunidad en transparencia, que es solo la utopía barroca, cuyo reverso siniestro es el anticipo de la sociedad imperial de control prefigurado en la España del siglo XVI. Pero es el primer sueño el que invierte la utopía y nos da su clave: la comunidad está vacía, es solo la pulsión de un acontecimiento que no acontece. El peregrino barroco—los peregrinos, en la novela de Handke—, “fuera de la comunidad, vinculados a ninguna comunidad” (29), inician su destierro a partir de saberlo siempre ya efectivo. “Lo que compartían, sin embargo, era su condición, o su conciencia: de una aventura, peligrosa de alguna forma no especificada, una aventura en la que algo grande, incluso todo estaba en juego, una aventura, además, en el borde de lo prohibido, de lo ilegal, incluso de una ofensa criminal. ¿Contra la ley? ¿Contra los modos del mundo? Y ninguno de ellos podía haber dicho de dónde venía esta conciencia compartida. De cualquier modo, lo que estaban haciendo, y especialmente lo que estarían haciendo en el futuro, podría traerles castigo a sus cabezas, castigo sin misericordia. Pero la vuelta atrás estaba ya fuera de cuestión para ellos. Y por lo tanto, a pesar de todo, realmente experimentaban su viaje como algo nuevo y sin precedentes” (72-73).
El paso del peregrino, “náufrago, y desdeñado sobre ausente” en un verso de Góngora, es deslocalizante. Su relación con la comunidad es deslocalizante. De ahí la necesidad, también barroca, de su contención. O quizá es la contención la que fuerza al peregrino a serlo—y de ahí el peligro. Todo puede traer castigo, pero sin arriesgar castigo no hay aventura. Si toda localización apunta tendencialmente a constituir comunidad, y si toda comunidad localizante es precisamente comunionista—comunionista con respecto de los parámetros localizantes—entonces el paso o el trabajo de deslocalización es anticomunionista y apunta a una invención contracomunitaria o descomunitaria: relación sin relación. En cuanto relación sin relación, el paso barroco es también relación de amor: “¡No escribas sino historias de amor de ahora en adelante! ¡Historias de amor e historias de aventura, nada más!—alguien se fue. La casa quedó en silencio. Pero algo todavía faltaba: no había oído cerrarse una cierta puerta” (Handke 186).
¿Cómo pensar políticamente la descomunión? ¿Cómo descomulgarse o excomulgarse políticamente? Mediante el éxodo o renuncia afirmativa. Hay quizás una manera en la que la renuncia o el abandono de posiciones, más que ser antipolítica, desoculta las condiciones disciplinantes de lo político y así puede apelar a una repolitización. ¿En nombre de qué? Quizá solo pueda darse a esa pregunta una respuesta absolutamente precaria: en nombre de un principio de libertad afectiva y liberación de los afectos, en nombre de un desdisciplinamiento biopolítico, en nombre de un rechazo a lo que hay y a lo que habrá, y a lo que hubo, porque lo que hay, y lo que habrá, y lo que hubo, aparecen afectivamente como falta, como carencia, y como deuda: pasiones tristes.[i] Pasión triste es para Spinoza la pasión que colabora en su propio esclavizamiento—a partir de una perversa compensación de falta.[ii] Si nuestra práctica académica es o puede pensarse como pasión triste, entonces nuestra práctica académica es siniestra pasión universitaria de autodisciplinamiento y autodominación: pasión antipolítica. En ese caso lo único propiamente político con respecto de nuestra práctica académica sería la renuncia y el éxodo. ¿Hacia dónde? ¿Hay exterioridad respecto del discurso universitario? Si nuestra práctica académica no es otra cosa que un aparato de captura localizante y disciplinante, ¿puede determinarse, en la renuncia y el éxodo, una exterioridad que no sea recapturable? ¿Puede ser lo neobarroco uno de sus nombres?
No sería un nombre cualquiera. Hace tiempo que el barroco hispánico viene teorizándose, en sus vertientes española y latinoamericana, como principio cultural de la modernidad para nuestras tradiciones socio-políticas. John Beverley, al repasar la historia de esa crítica, extrae de la profunda imbricación de lo barroco con la razón imperial española “la imposibilidad de dejar atrás al barroco, que queda como una especie de episteme o inconsciente cultural imborrable de lo latinoamericano, cambiando constantemente de referente: barroco de Indias, barroco mestizo, barroco criollo, barroco mundonovista, barroco ‘real-maravilloso,’ neobarroco, barroco postmoderno” (9). Lo barroco traza para Beverley una curiosa estructura en doble registro: si por un lado atiende a su determinación como forma cultural de la dominación imperial española, tanto en las colonias como en su espacio metropolitano, por otro lado produce un exceso o suplemento letrado que genera condiciones de diseminación de sentido y lo hace funcionar, a partir de su propia crítica, hacia una inmanentización radical de la experiencia. “La paradoja del arte barroco consiste en que es una técnica de poder aristocrático-absolutista y, a la vez, la conciencia de la finitud de ese poder” (24). En otras palabras, “reflexionar sobre el barroco e… reflexionar sobre la moderna institución de la literatura y la crítica en su condición contradictoria de… aparato ideológico del estado” (25). Es la contradicción misma en el corazón de la práctica barroca la que convierte al campo barroco en campo de inmanencia, es decir, en posibilidad de una práctica teórica no reducible, para usar términos de Alain Badiou, ni a una archiestética ni a una archipolítica. Lo barroco mienta más bien las condiciones metapolíticas de una práctica de verdad. En cuanto procedimiento de verdad lo barroco es el lugar de una lucha constitutiva de sujeto. El sujeto barroco, si es cierto que dicta la apropiación hispánica a o de la modernidad, marca sus posibilidades de autoinscripción así como sus posibilidades de desinscripción o ex –surrección. Pero el sujeto exsurrecto es un sujeto en éxodo y un sujeto en autodisolución: un sujeto en crisis de fidelidad, el sujeto en retirada de lo barroco. Ya en Góngora el peregrino de las Soledades, como el peregrino de Handke, es sujeto en retirada: “es un héroe… cuya acción consiste en llegar a ser distinto de lo que es” (Beverley 46-47). El campo barroco de immanencia constituye un sujeto cuya peculiar forma de presencia es su retirada, “soledad confusa”. “Por eso la ruina viene a ser el símbolo de las Soledades mismas” (54). Y así, termina Beverley,
Al final de las Soledades no se ha llegado aún a la descripción directa de la corte y el imperio. Estos constituirán la patria trágica del peregrino al “día siguiente”. La experiencia histórica de la usurpación y el desastre condiciona tácitamente la forma de las Soledades. En la narrativa barroca la obtención de legitimidad implica necesariamente una inmersión en lo bucólico que le sirve al príncipe como aprendizaje en las reglas de la prudencia y la virtud. Para gobernar bien su pueblo ha de conocer la capacidad de libertad que este manifiesta, la extensión y la índole de sus sufrimientos, las alternativas vitales y comunitarias que persisten en el campo. El laberinto geométrico y social de la ciudad le esconde todo esto, de manera que debe abandonarla, junto con su identidad y su clase, para convertirse en “uno de ellos”… en Góngora la edad de oro pastoril ya no es un paisaje fuera de la historia, o sea, un sueño imposible de integridad y naturalidad, sino más bien un paisaje intra-histórico, un cuadro que ha de leerse en las paredes de la corte, donde tendrá que ser descifrado su valor redentor como precepto social y moral. “Soledad”/”edad de sol:” el diluvio que abolirá el desorden actual y preparará el retorno a la edad de oro es el poema mismo, que borra los términos normales de la experiencia y que nos remite a nuestros orígenes, que atomiza y reforma. (69)
Esta es una de las dos caras de lo barroco: la cara excesiva, el envés o antagonismo inmanente barroco contra la vertiente de contención que lo sitúa como instrumento imperial de afirmación estatal. Desde ella, en Góngora (por ejemplo), “la obra restante es la creación de un sentido fragmentario de lo hispánico no ligado a una ideología de represión y explotación… tal vez por esta razón la escritura latinoamericana lleva la fuerte influencia de Góngora, ya que comparte con las Soledades la función de buscar una cultura y una sociedad posibles partiendo de la mutilación que el colonialismo y el imperialismo han infligido en sus pueblos. ara Góngora y la España de su época, dicha apelación fue infructuosa; el poeta se retira de nuevo a la noche del exilio y a la sabiduría triste del desengaño. Pero la apelación habrá de repetirse, porque la desaparición del peregrino al final de las Soledades nos revela a nosotros mismos en el escenario del presente” (75).
¿Y cuáles serían las condiciones de apropiación de esta práctica barroca del sujeto imperial en retirada en el presente? El hispanismo, como cualquier otro aparato epistémico, es un lugar de expropiación. Si el hispanismo busca, en cada caso, algo así como una apropiación del objeto hispánico, la distancia entre el objeto y la intención apropiativa es irreducible. La expropiación sucede por ambos lados: ni la mirada captura plenamente el objeto ni el objeto resiste exhaustivamente su apropiación parcial. Llamémosle a esa distancia fisura constitutiva. La fisura es constitutiva entre el discurso teórico y el campo de reflexión. Hay momentos en la historia del conocimiento en los que tal fisura pasa al trasfondo y queda prácticamente olvidada o denegada. Pero hay otros momentos en los que no solo la fisura sino su denegación misma vienen a ser tematizadas como objetos propios del saber. Cierto que tematizar la fisura y tematizar la denegación de la fisura son fenómenos diversos—puede hacerse lo primero sin lo segundo, aunque no lo segundo sin lo primero. Pero hacer las dos cosas a la vez es también posible, y a eso podríamos llamarle el pliegue propiamente barroco de la práctica académica. Estamos en uno de esos momentos. Son siempre momentos paradójicos porque son momentos de deconstitución epistémica en los que el conocimiento viene a entenderse en su retirada misma, esto es, como relación con el no-conocimiento. El conocimiento entiende entonces su relación desnudamente expropiativa—entiende que es relación expropiativa. Y eso tiene sin duda sus inconvenientes, pero también sus ventajas.
Las condiciones de posibilidad del discurso universitario hispanista han cambiado en las últimas décadas. Hace unos años el hispanismo estaba todavía estabilizado en el cruce entre impulsos nuestro-americanistas—dándole a la expresión de José Martí su plena dimensión apropiativa—o, en el caso de España, excepcionalistas con respecto de la historia de Europa, y las fuerzas centrípetas del universalismo científico. De estas formas se ha teorizado abrumadoramente, por lo demás, lo barroco como campo de expresión identitaria del modo peculiar de experiencia hispánica de la modernidad. Nuestra práctica académica todavía podía entenderse entonces como la aplicación sistemática del discurso identitario al cruce de historias específicas y epistemologías generales, o de historias generales y epistemologías específicas. Obviamente el postestructuralismo y el postcolonialismo han atacado con dureza, si bien diversamente, el concepto mismo de epistemología general. Pero creo más significativo notar una dimensión no siempre notada de esa crítica: la sombra del sujeto reflexivo está siempre caída sobre el objeto de reflexión. Igual que Nietzsche nos dijo que la desaparición del mundo verdadero acabaría por destruir la posibilidad misma de pensar lo aparente, el fracaso de toda certeza epistémica a manos de la crítica postestructuralista y postcolonialista también entierra en su tumba toda posibilidad de pensar la especificidad de lo específico.[iii] La crítica postcolonialista no abre el paso a una nueva reapropiación del objeto: la destrucción de un sujeto crítico general implica la disolución del objeto crítico específico. Si fuimos capaces de reconocer la fisura constitutiva entre discurso teórico y campo de reflexión, no fuimos sin embargo capaces de sostenernos en esa primera intuición y procedimos a una nueva denegación: enterramos la cabeza en la arena ilusoria de una nueva reapropiación del objeto. La deconstitución epistémica queda borrada como tal en la repetición del gesto esencialmente apropiativo—y así también esencialmente colonizante y colonialista—del discurso universitario de la modernidad.
En su dimensión geopolítica o regionalista podemos datar ese gesto en su aparición americana a partir de los primeros intentos barrocos, criollistas, por deshacer la soberanía imperial europea en las Américas. Beverley advierte que esta práctica siguió en líneas generales un complicado proceso de reafirmación colonial a partir de la extensión mistificadora del gongorismo imperial. Si el gongorismo, “atacado y censurado como heterodoxo en España durante la vida de Góngora” (92), “llega paradójicamente a ser el discurso estético oficializante de la Colonia en su periodo de crisis y consolidación” (92), esto es porque ha sido recapturado por el aparato de estado y convertido en “una especie de teoría de acumulación mágica que enmascara la real ‘acumulación originaria del capital’… armonizándola en apariencia con los presupuestos religiosos, aristocráticos y metropolitanos de la ideología imperial española: discurso-espejo que permite al colonizador el lujo de pensar que su situación de privilegio y poder es un fenómeno natural y providencial, que habita un espacio social en principio armónico y utópico, en que toda rebelión o disidencia se descalificaría automáticamente como producto de fuerzas del mal que amenazan deconstruir ese orden” (92). El barroco criollista o proto-nacionalista consiste en su mayor parte en el desplazamiento y reapropiación de ese aparato de captura por las clases criollas, cuyo principio exacto coincide con el abandono de las formas poético-épicas relacionadas con conquista militar o fundación estatal hacia formas de poesía “menor”: “Fueron las formas menores de poesía desarrolladas por el gongorismo—sonetos ‘ocasionales’, romances, villancicos, loas, letrillas satíricas—las que ofrecieron modelos efectivos de una literatura nueva, post-épica y post-humanista, en la cual las actividades diarias de la sociedad civil… colonial pudieron ser representadas e idealizadas” (104-05). La primera edición del Apologético de Juan de Espinosa Medrano, de 1662, fecha, a partir de su propósito explícito de “fundar lo ideológico (una conciencia criolla naciente) en lo estético”, “el nacimiento epistemológico de la ciudad letrada” latinoamericana (115).
El pensamiento regional, desde esos inicios modernos, se conforma en la ciudad letrada en tres constelaciones ideológicas que pueden venir a resultar una y la misma: llamémoslas identidad, mímesis, y diferencia, y entendámoslas como la extensión de la práctica del gongorismo colonial como aparato de estado. Atendiendo a la primera constelación, identidad, el gesto regionalista consiste en el intento de transformar el discurso histórico-cultural, esto es, el archivo, en una máquina de producción y contención identitaria: la práctica estatalizante y comunitaria de la ciudad letrada. Podemos ser más precisos, a algún coste, y referir a este primer momento como el momento de “construcción de la nación”. Pero la identidad, para hacerse práctica, praxis, práctica teórica, debe sufrir una positivación, un incorporamiento. El incorporamiento de la identidad es también el límite de la identidad y el momento en que la identidad se hace mímesis apropiativa. La apropiación mimética es siempre ya crítica del robo identitario, crítica de la traducción como siempre de antemano traducción a lo dominante; pero a la vez, y crucialmente, crítica de la crítica: la apropiación mimética apunta a la restauración de aquello que había sido perdido en el robo identitario, y así es una celebración de la traducción. Podemos llamar a este segundo momento “anti-imperialismo cultural”, no olvidando que el antiimperialismo vive de aquello que condena, igual que el gongorismo colonial quedó posibilitado por su heterodoxia previa: la razón estatal procede siempre mediante la incorporación de su crítica. Y sigue un tercer momento: el momento en que la identidad reafirma su derecho contra la apropiación mimética: el momento de la diferencia. Ya no necesitamos representación identitaria, sino más bien representación diferencial. La identidad es ahora diferencia, y ya no es mayor y nacional, sino menor y fragmentada: la traducción es ahora auto-traducción, y la subjetividad no se concibe ya sino como siempre de antemano transculturada e híbrida. La estásis, el punto de clausura de esta formación ideológica, es la esencia sin esencia de lo local en resistencia, esto es, lo meramente representacional contra otras representaciones, donde la representación no representa más que su batalla representacional, no trae a nada de nuevo a la presencia, sino que a-presenta contra, pero lo hace repetidamente: de ahí, re-presentación. Llamemos a este momento: globalización, o el momento de los estudios culturales.
Estos tres gestos no son fundamentalmente secuenciales desde una perspectiva histórica o cronológica, aunque también lo son, sino más bien, primariamente, co-incidentales y cotemporales. No hay identidad sin mímesis y diferencia. No hay mímesis sin identidad y diferencia. No hay diferencia sin mímesis e identidad. Estos son, no solo histórica, sino esencialmente, los tres gestos del intelectual regional—o, más bien, los tres gestos del ideólogo regional, puesto que el pensamiento estaría en otro lugar, estaría del lado de la descontención o el peregrinaje barroco, de la aventura en la costumbre, en un cuarto gesto que constituiría, precisamente, el desastre de los otros tres, su des-astre, es decir, su des-orientación, su des-teleologización, su ruina. La deconstitución epistémica en curso, que no por denegada deja de ser activa, marca el desastre de los tres gestos constitutivos del discurso universitario de la modernidad en su dimensión regionalista. Pero si el desastre es un intervalo del ser, si la crisis es lo que transforma el desastre en posibilidad, en la posibilidad de un pasaje, de un pasaje hacia una proyección alternativa del tiempo histórico, hacia una nueva temporalidad, entonces el desastre marca la aurora de un cuarto gesto. O, más bien, el desastre permite entender cómo la fisura constitutiva entre discurso teórico y campo de reflexión siempre de antemano guardaba la posibilidad de un cuarto gesto, que es el gesto que permite que la destrucción o la renuncia a nuestra práctica académica pueda consumarse en un paso deslocalizante y abierto a una pasión de goce, a una pasión alegre. Ese sería el paso siempre ya implícito en la constitución de lo barroco, no solo una forma de poder sino también la conciencia de la finitud de ese poder. A ese paso una tradición específica de la literatura latinoamericana contemporánea le ha llamado neobarroco. La recuperación de la forma neobarroca de experiencia es una necesidad de nuestra práctica teórica, y no porque sea conveniente reapropiar la tradición, sino precisamente en nombre de la desapropiación, en nombre del éxodo afirmativo contra el discurso universitario experimentado como pasión triste, esto es, como pasión de autoesclavizamiento. El neobarroco es una de las formas en las que la reflexión proyecta su tensión anti-ideológica como principio desregionalizante: el pensamiento es, para el neobarroco, interrupción del principio de regionalización, peregrinaje hacia el afuera.
Pero Beverley se opone a lo llamado por él “literatura neobarroca”: “En el caso de la promoción de un ‘neobarroco’ en la literatura y crítica actual, ¿se trata de un reflejo o efecto superestructural de la desesperanza de sectores sociales de la pequeña burguesía, o de una gran burguesía en decadencia, insertados contradictoriamente en los procesos de modernización capitalista en América Latina hoy? Si esto es así, ¿no sería una literatura neobarroca esencialmente una forma de privilegio y exclusivismo cultural en vez de una forma de democratización?” (26). Concediendo una respuesta afirmativa a la primera de esas preguntas, hay una manera de negar la segunda. Sí, la literatura o práctica neobarroca puede ser una forma de privilegio y exclusivismo cultural de características más o menos reaccionarias, puede efectivamente entrar en connivencia con las formas contemporáneas de control imperial, puede colaborar al establecimiento de condiciones de dominación hegemónica en la represión indirecta e incluso contra-intencional de formas expresivas subalternas. Y sin duda este es el interés ideológico presente en buena parte de la crítica probarroca o proneobarroca en la actual conformación del latinoamericanismo, allí donde el latinoamericanismo es, o es vivido como, pasión triste de autoesclavizamiento.
En polémica con su antagonista Roberto González Echevarría Beverley precisa que el logro histórico de Espinosa Medrano, su contribución inaugural al establecimiento de la ciudad letrada latinoamericana, no fue sin más un acto de liberación. El retruécano, al que González Echevarría le da en Celestina’s Brood un valor emblemático como figura esencial de la práctica barroca, encuentra en la versión de Beverley una peligrosa y destructiva condición de posibilidad. Veamos cómo. Para González Echevarría “el retruécano es una equivalencia en el proceso de desplegarse a sí misma en su inherente repetición y diferencia, en su reiteración y deseada simultaneidad. El retruécano puede leerse en cualquier dirección, ambos caminos encontrándose en algún lugar de un centro virtual en el que las apariencias están invertida… La historia americana, la escritura americana, y por lo tanto la lectura de la escritura americana deben permitir la manifestación de tales inversiones, deben practicar tales inversiones; el retruécano es el sistema de la historia americana” (181). La obra de Espinosa Medrano consuma epocalmente para González Echevarría el retruécano barroco al localizar el gongorismo en América y darle así su paradójica verdad:
El barroco tiene una conciencia exaltada del poder y del prestigio del modelo; de ahí que la práctica poética barroca consista en un homenaje ambiguo a su modelo, puesto que la presencia monumental de este último no es sino el marco para lo nuevo. El texto barroco es una especie de filigrana, una joya que enfatiza su montura en lugar de la piedra preciosa. Lo extraño en el barroco no es lo desconocido, sino lo conocido desplazado y sacado de proporción… El barroco no sufre angustia de influencia tanto como angustia de confluencia y afluencia, un exceso en el que lo nuevo es meramente una rareza más. El barroco consiste en una secundariedad y en un retraso aceptados y asumidos, capaces de absorber los desplazamientos geográficos y temporales del poeta antártico e incluso de desplegarlos como emblema. (164)
Espinosa Medrano, al incorporar su autoconciencia criolla a la reivindicación del gongorismo, incorpora el gongorismo a lo criollo y le da carta de naturaleza para la ciudad letrada americana: “el criollo vive en un mundo de arte en el que él es el artefacto por excelencia. Esa es su rareza. Es un tropo encarnado” (16). Con ello se crea el lenguaje poético americano, presentado por González Echevarría como el logro paradójico de una universalización particularista, es decir, como la primera y por lo tanto inaugural coincidencia americana de ser y pensar, o escribir, y así como el establecimiento de una tradición a la que ya todo debe referirse en la modernidad hemisférica:
La modernidad de la poética del Lunarejo es esa combinación de resentimiento, alienación y auto-aceptación como un ser que, si en verdad disfruta del estatus de lo nuevo, sufre un retraso congénito que le condena a una exploración ansiosa de lo dado en la búsqueda de lo que le da forma, de la fuente de la extrañeza que él es e incorpora. El ser y la poesía se juntan en catacresis. Este proceso se revela en la textura misma de un lenguaje que es su perímetro más elusivo y al mismo tiempo su fundación más sólida, un lenguaje que permite al ser brillar intermitente entre los arabescos retóricos, que giran sobre sus propios ejes, confundiendo originalidad y anacronismo, proximidad y distancia. (González Echevarría 169)
Ahora bien, esta defensa de lo americano como originalidad secundaria y así originalidad propiamente barroca contra la precedencia metropolitana lleva dentro un retruécano reprimido y denegado. Si es cierto que la oficialización del gongorismo en América logra incorporar la heterodoxia como marca auténtica del nuestro-americanismo con respecto de la posición imperial, también lo es, apunta Beverley, que ese nuestro-americanismo incluye una represión inicial en la que lo excluido es la contrahegemonía indígena, siempre de antemano al margen de modelos y copias. En la creación de la ciudad letrada americana “la oposición civilización/barbarie se ha desplazado de una distinción racial (europeo/indígena) a una cultural (docto/ignorante) equivalente en esencia a la distinción en el Apologético que opone a Góngora y sus detractores” (Beverley 125). Como consecuencia, sin embargo, “la idealización de la práctica de la literatura… constituye una identidad (precaria) criolla o criollo-mestiza no solo ante la anterioridad/autoridad de la cultura peninsular o europea, estratagema que se prestará entonces a una refuncionalización del canon literario… como registro de posibilidades de esa identidad. También establece esa identidad en una relación diferencial… con un sujeto social subalterno: subalterno precisamente por su falta de acceso a o supuesta incapacidad para la literatura culta, la cual, sin embargo, pretende ‘representar’ o ‘hablar por’ ese sujeto adecuadamente” (Beverley 126-27).
La pasión triste aparece en González Echevarría a partir de esa denegación originaria que entroniza lo barroco como condición de posibilidad de lo americano sin percibir que lo americano se constituye entonces como mecanismo de contención y esclavizamiento de lo que queda fuera de la definición. La literatura, lugar de la práctica barroca, incorporaría en la versión de González Echevarría su carácter de aparato ideológico de estado, entendiendo estado en un sentido amplio como conjunto de prácticas discursivas al servicio de un corte conformador de lo social como recurso de dominación. En otras palabras, lo barroco en González Echevarría es todavía barroco colonial. No puede trascender su estatuto de ideología regional al servicio de la constitución de lo local como aparato identitario/mimético/diferencial. Es un límite inherente ya a la totalidad del proyecto reflexivo, que consiste en cifrar la tradición barroca como marca de identidad continental a partir de su instalación metonímica en el boom de la novela latinoamericana. “¿Por qué el barroco? Desde fuera de las culturas del mundo hispano-hablante es difícil comprender por qué un movimiento que es tan obviamente europeo deba ser de interés alguno para los escritores hispano-americanos modernos… Y sin embargo una legión de [ellos] han hecho del barroco bandera de su nuevo arte, llamándolo neobarroco” (González Echevarría 195-96). González Echevarría es un crítico del boom, lo cual también significa: su crítica está necesariamente contenida en los parámetros discursivos cifrados para/por el boom. El boom lo explica, tanto como él explica al boom, porque su práctica crítica parecería buscar la fijación del boom como aparato literario al servicio de una construcción identitario-diferencial en la que lo que verdaderamente se juega es la ancestral cuestión de la pertenencia latinoamericana. ¿Para quién es o debe ser América Latina? Para quien conforme la identidad latinoamericana. ¿Quién la conforma? Quien conforme su hegemonía. El problema es, a mi juicio, no tanto la respuesta, que es en un sentido fuerte inevitable, sino la pregunta misma. Pero la pregunta misma, la pregunta acerca de la pertenencia, parecería también ser inevitable a partir de la constitución del hispanismo como aparato de apropiación regional. Solo dándole vuelta al hispanismo, y entendiendo lo que en él hay, no de apropiación, sino de necesaria expropiación y robo, solo entendiendo, por lo tanto, lo que en él coincide con la estrategia fundamental de todo aparato epistémico, sería posible proceder, como apunta Handke, “contra la ley, contra la vía del mundo”, y buscar la constitución crítica de un sujeto exsurrecto, sujeto en crisis de fidelidad, sujeto en retirada, en éxodo, en deconstitución epistémica: sujeto neobarroco, afirmado contra la contención del neobarroco en práctica de pertenencia. Nada más lejos, por cierto, del proyecto de González Echevarría, cada vez más contenido en una práctica de pertenencia radicalizada en autopertenencia, y así dedicada a un disciplinamiento de fronteras cuyo exceso llega a postular la frontera recesiva e imposiblemente: “yo, el crítico, soy la frontera. Nada fuera de mí tiene existencia. Nada que yo no apruebe es latinoamericanismo”. Pero esa es, como decía, solo una de las caras del sujeto barroco: una cara ya marchita y muerta, como tantas otras pieles latinoamericanistas.
¿Y Beverley? ¿Cómo soluciona él el problema que detecta en González Echevarría? Lo cierto es que tanto la propuesta de González Echevarría como la contestación de Beverley han determinado en gran medida, en cuanto posiciones convencionales a las que ellos dan sendas articulaciones, al menos dentro del hispanismo norteamericano, los parámetros de inserción posible de la práctica crítica durante varias décadas. No quiero necesariamente decir que ambos hayan inventado sus posiciones respectivas (hay en cualquier caso más invención en Beverley que en González Echevarría, cuya autoproyección lo sitúa como rancio guardia de la tradición incluso en esa dimensión radicalmente autosubjetivizante recién notada), sino más bien que la polémica entre ambos marca la linde histórica de nuestra errancia profesional en cuanto hispanistas/latinoamericanistas durante el periodo cuya cronología puede datarse entre el agotamiento literario del boom novelístico y el fin del proyecto de grupo del grupo de estudios subalternos latinoamericanos, datable en 1998. Es también el momento, en su etapa inicial, que prefigura la publicación del testimonio de Rigoberta Menchú en 1981. Aunque habría que referirse a la totalidad de Against Literature, así como a otros textos posteriores, prefiero limitarme, por razones de economía textual, al último capítulo del libro de Beverley al que me he estado refiriendo, libro que podría entenderse en su totalidad como respuesta a Celestina’s Brood: Una modernidad obsoleta: Estudios sobre el barroco (1997). Beverley reproduce ahí con cambios sustanciales un ensayo leído originalmente en 1991 y publicado en 1993: “Post-literatura: Sujeto subalterno e impasse de las humanidades”.
Hablando de textos relacionados con las rebeliones tupamaristas y kataristas de fines del siglo XVIII Beverley nota una disyuntiva crítica de enorme fuerza: “Si el historiador escoge la literatura como una instancia representativa de la rebelión (en el doble sentido de mimesis y representación política), ve un movimiento esencialmente criollo-reformista, concebido dentro de los mismos códigos legales y humanistas impuestos por el proceso de la colonización; si escoge las prácticas no-literarias de la rebelión ve una revolución desde abajo sobre todo de masas populares indígenas, con aliados coyunturales criollos y mestizos, dispuesta a reestablecer una forma milenaria y utópica del estado inca, o incluso de formas pre-incaicas” (145). La fuerza de tal disyunción va por supuesto mucho más allá de proponer una alternativa entre historiografía literaria e historiografía de movimientos sociales. El retruécano actúa aquí de otra manera, mediante la clara acusación de que todo textualismo, sea crítico-literario o historiográfico propiamente dicho, está siempre de antemano inmerso en la interpretación obnubilante de la historia total como historia de las clases dominantes. Toda prosa, y especialmente toda prosa colonial, aparece bajo sospecha de ser, en palabras de Ranajit Guha, siempre ya prosa de contrainsurgencia. La literatura aparece por lo tanto también como prosa de contrainsurgencia, en un contexto en el que la implicación no es simplemente política: si el aparato crítico se reduce a interpretar la prosa de contrainsurgencia entonces el aparato crítico no solo queda implicado en la contrainsurgencia, sino que debe abandonar toda pretensión de verdad histórica. Por lo tanto, toda epistemología basada directa o indirectamente en recursos textualistas o crítico-literarios se convierte automáticamente en epistemología falsaria, o ideología. “Desde esta perspectiva, mirar aún a textos escritos por líderes de la rebelión para un destinatario criollo como representativos de la rebelión no solo oscurece el hecho de la producción de una concepción nacional-popular no literaria (o no basada centralmente en la literatura culta) indígena, también equivale a un acto de apropiación que excluye al indígena como sujeto consciente de su propia historia, incorporando a éste solo como elemento contingente en otra historia (de la nación, de la emancipación, de la literatura peruana o hispanoamericana), protagonizado por otro sujeto (criollo, hispanohablante, letrado)” (147). A fortiori, si esto ocurre en referencia a textos escritos por líderes indígenas de la rebelión, ocurrirá más señaladamente en textos no rebeldes, es decir, en la mayoría de los textos que conforman el archivo histórico latinoamericano. El archivo histórico latinoamericano aparece entonces como archivo, no de una revelación, sino de un ocultamiento de experiencia con respecto del cual el aparato ideológico de reproducción universitaria solo puede aparecer como colaborador o colaboracionista. ¿Qué hacer entonces para restituirle al archivo su carácter, no de ocultamiento, sino de revelación? ¿Cómo pensar una práctica crítica que pueda al menos darnos, en palabras de Maurice Blanchot usadas en otro contexto, “la revelación de lo que la revelación destruye” (“Literature” 47)?
La insistencia de Beverley en la representación subalterna le lleva a preguntarse si la literatura está atrapada sin remisión en procesos de desigualdad social que la constituyen y que ella misma ayuda a crear. La pregunta que hace Beverley a continuación condensa la posición fundamental de toda la izquierda académica latinoamericanista en las últimas décadas: “¿Qué pasa si…comenzamos por lo menos a cuestionar el privilegio estructural que la historia del colonialismo nos concede y a entrar en nuevas formas de relación en nuestro trabajo de investigación e interpretación con las fuerzas sociales representadas por la categoría de lo subalterno?” (150). Y: “la consigna ‘post-literatura’ sugiere no tanto la superación de la literatura como forma cultural sino una actitud más agnóstica hacia ella… Lo que hace falta y es posible ahora sería una democratización relativa de nuestro campo, a través de, entre otras cosas, el desarrollo de un concepto no literario de la literatura. Pero… ¿es posible transgredir la distinción kantiana entre juicio estético y juicio teleológico? ¿Depende la literatura de la existencia de desigualdad social?” (153-54).
Ahora bien, si esta pregunta puede llegar a constituir el fin de un libro sobre el barroco, conviene preguntarse si la pregunta misma es en sí barroca o constituye un afuera irrescatable. Estamos aparentemente ante una situación aporética, a la que Beverley llama “el impasse de las humanidades”, en la que las opciones son o parecerían ser igualmente desesperadas. Por una parte, la opción “literaria” parece autocondenarse a reproducir ideológicamente un bloqueo político-social que lleva toda pretensión de conocimiento al fracaso. Si la literatura no es más que un procedimiento superestructural de control y autorreproducción de las clases dominantes en cuanto clases dominantes, entonces ninguna práctica literaria puede sentar procedimientos de verdad—cuanto más se esfuerce la literatura por hurtarse a su propia condición como aparato de estado, más reforzaría su condición de aparato de estado, y más se hundiría en su propia ilusión ideológica. Cuanto más se esfuerce la literatura por abrirse a la expresividad subalterna, más esconderá su absoluta complicidad con lo que es hegemónico en cualquier momento dado y más eficaz resultará su participación en la represión de su afuera constitutivo.
Por otra parte, sin embargo, la opción “anti-literaria” está atrapada en una paradoja similar, puesto que su radicalización en nombre de la expresión subalterna, es decir, en nombre de la expresión de aquello que la literatura como aparato ideológico del estado reprime para poder constituirse como tal, es una radicalización vacía. Pues, ¿en qué lengua podría expresarse tal radicalización? ¿Quizás en una lengua “post-literaria”? ¿Sería esta una lengua capaz de reducir el tropo, de expresarse sin figura, de alcanzar la absoluta nihilización de toda metáfora, la absoluta literalización de su propio contenido a la vez que de su propia forma? ¿Una lengua neutra, en la que la lengua misma sería abandonada a favor de la expresión directa, sin representación, sin mediación? ¿Una lengua capaz de acceder directamente al ser, en la total identificación de pensar y ser, en la total absorción de acción y palabra? Pero ningún sueño es más literario que este, y quizá por esta razón Beverley introduce en el prefacio a su libro una meditación que coloca la pregunta por el afuera de la literatura en el centro de la aventura literaria misma: “Fue la gran lección de los formalistas rusos que el ‘efecto estético’ de la literatura… persiste a través de un proceso de auto-denegación y desfamiliarización, al que dieron el nombre de ostranenie. Creo que la literatura, hoy, solo puede existir en su negación, en su ostranenie. Y el sitio más radical de esa negación es desde la perspectiva [sic] de lo que no pudo ser adecuadamente representado por la literatura, de lo no literario, inclusive de lo anti-literario. Para mí, lo subalterno es el nombre que designa este sitio” (10).
Pero entonces no resultaría tan insólito que la meditación sobre el barroco de Beverley termine en referencia a Me llamo Rigoberta Menchú. El testimonio de Menchú es archiliteratura, en la medida en que desfamiliariza el aparato literario: “la literatura, hoy, solo puede existir en su negación”. Si el testimonio es negación de la literatura, entonces el testimonio aparece bajo la figura barroca del retruécano—más literatura en cuanto más testimonio. Algo semejante—si no idéntico—aparece en el libro de González Echevarría, en el que todo el aparato literario barroco se sustenta en la Celestina, texto prebarroco y por lo tanto por definición no barroco, texto fundacional de la literatura barroca a partir de la constatación de que no puede fundar literatura alguna. Texto archiliterario: «La Celestina inaugura la modernidad al llevar inmediatamente a sus límites la crítica radical de todos los valores que subyacen a las obras modernas… una obra que no solo abrió el oscuro abismo de la modernidad sino que parece haberlo llenado todo con su pena no puede dejar» (11). ¿Está justificada entonces la crítica que Beverley le hace a González Echevarría? ¿No está basando González Echevarría su propia construcción imaginaria de un aparato literario para la hegemonía criolla en la imposibilidad de que el aparato literario pueda fundamentar hegemonía alguna exactamente de la misma manera que Beverley basa su construcción imaginaria de un subalternismo antiliterario en la imposibilidad de que el aparato antiliterario pueda sustraerse de la hegemonía de la literatura? «La brujería de Celestina es un antisistema de valores y prácticas que reivindicaría la inducción del mundo real, y particularmente de la gente, a formas de conducta en consonancia con quienes realmente son, y no como pretenden ser» (14). Nada de ilusiones hegemónicas: la literatura barroca, si está verdaderamente basada, como afirma González Echevarría, en el antihumanismo radical de la Celestina, no puede ser un aparato estable de dominación. Más bien estaría entregada a un desmantelamiento constante de toda pretensión de poder, a la revelación del poder en cuanto tal, al desnudamiento del hecho de que todo “conocimiento recibido, incluso bajo la forma religiosa, es una elaborada tapadera que la literatura debe siempre exponer como tal» (31). La literatura y la antiliteratura vienen, entonces, a lo mismo: a la destrucción del sueño de literalidad, en tan vasta medida, aunque denegada, parte de la configuración presente de los estudios culturales y de su insistencia en lo que antes llamé la esencia sin esencia de lo local en resistencia, en lo meramente representacional contra otras representaciones, donde la representación no representa más que su batalla representacional, no trae nada de nuevo a la presencia, solo se trae a sí misma, por lo tanto a-presenta contra, repetidamente, sin suelo, sin fundamento, y donde la historia no es sino el pretexto para un infinito nivelamiento del campo discursivo en silogismos mántricos, sin espesor. Mejor la práctica neobarroca, que al menos entiende, como dice González Echevarría que entiende Celestina, que “aunque pueda ser difícil… vivir como un caballero errante o amante cortés en el mundo contemporáneo es igualmente difícil… no hacerlo» (31). Esencial entonces contar historias de amor, aunque sean historias dichas desde el otro lado del caballero errante y del amante cortés, desde aquello con lo que, en su relación, no establecen relación, desde la posición anticomunitaria, descomunionista y anticomulgante que marca al peregrino en su aventura. De otra forma, “mejor lo hacen los asnos en el prado” (Celestina, citada por González Echevarría 32).
Si el límite del proyecto de González Echevarría es la autoconversión del crítico en aparato ideológico del estado, por más que estado fantasma o contraestado, estado literario, cuya máxima verdad o razón interpelativa es “actúa según quien realmente eres”, en un contexto en el que el crítico, apoyado cierta o imaginariamente en la tradición, decide y marca la verdad del ser, el límite del proyecto de Beverley podría cifrarse en un desnudamiento o renuncia radical de la posición crítica, incluyente de la renuncia al lenguaje mismo en cuanto lengua contaminada por instancias de poder tradicional siempre de antemano represoras de la otredad en la que se sustentan. Quizás entonces González Echevarría y Beverley estén diciendo lo mismo, como los teólogos de Jorge Luis Borges: están diciendo lo mismo, pero lo otro está en el modo de decirlo. La diferencia entre contenido proposicional y forma propositiva, entre lo dicho y el decir–¿no abre el problema fundamental de la expresión neobarroca? Su quiasmo es al mismo tiempo el lugar de su identificación y de su diferencia.
II.
Pero, a propósito de cómo lo hacen los asnos en el prado, sin apartar el goce, más bien en nombre del goce, no basta con decir que el neobarroco es “una investigación desenfrenada de las posibilidades de gozar con las palabras” (Echavarren 7). Sabemos que siempre hubo más que el goce de la lengua en Villamediana o Quevedo, en Góngora o Gracián. Sabemos también que el goce de la lengua, para parodiar la definición que Henry Charles Lea dio de la Inquisición española, es “un poder dentro de la lengua superior a la lengua misma”.[iv] Lengua y estado, pero: poder dentro del estado superior al estado mismo, poder dentro de la lengua superior a la lengua misma. Y siempre, en ello, aquello en ti más amable que tú mismo, sin lo cual no habría ni un tú mismo ni siquiera una relación de amor. Y precisamente: porque hay ese poder no hay ni un tú mismo, ni siquiera hay una relación de amor. La relación a ese poder de la no-relación es el barroco—o, mejor dicho, lo barroco es relación a ese poder o fuerza de lo que excede y al exceder delira.[v] Y lo neobarroco es relación contemporánea a ese poder. En la medida en que ese poder es el objeto mismo de la teoría, de la indagación teórica, el neobarroco es una práctica teórica, como lo fue el barroco. Entiendo práctica teórica como la resistencia absoluta a todo proceso de cosificación o reificación de formas, sean formas estéticas, formas valorativas o formas conceptuales. Solo la práctica teórica preserva la posibilidad de una irrupción del pensamiento. La práctica teórica es irrupción de pensamiento. ¿En qué forma? ¿Cómo se concreta la práctica teórica como práctica teórica neobarroca? ¿Por qué neobarroca? ¿Qué mienta lo neobarroco?
Lo neobarroco es una especificación regional de la práctica teórica latinoamericana. Lo neobarroco es pensamiento regional latinoamericano: pensamiento contra ideología. Si la ideología es tanto formación de sujetos como relación de amor social, el pensamiento es siempre deconstitución subjetiva y afirmación del fin de la relación, o establecimiento de lo des-relatante de cualquier relación. Si la ideología es narración, el pensamiento es desnarración, desnarrativización, desobramiento. ¿En nombre de qué? ¿Qué profesa o qué teoriza el pensamiento? Teoriza el exceso, el delirio respecto de lo legible en la articulación ideológica. El pensamiento—en definición estrictamente materialista—no es sino el exceso de la ideología—su éxodo.[vi] Lo barroco es éxodo ideológico y así resistencia absoluta a toda relación, a toda reificación. Lo barroco es relación al poder de la no-relación, y así interrupción de la soberanía ideológica, de la soberanía de lo ideológico. Necesitamos, hoy, movilizar nuevamente la fuerza intelectual del neobarroco como libertad del pensamiento—contra la comunión ideológica de la práctica académica. ¿Qué es, hoy, lo interesante para nosotros? Lo que no ha dejado de ser interesante: marcar, establecer, una práctica teórica irruptiva, buscar libertad en la institución, empujar el pensamiento hacia sus límites, dejar que el pensamiento entre en su autodeterminación más allá de las presiones de la ideología—afirmar, y correr el riesgo, de la transverberación, de la espada del ángel, esto es, el momento teorizado por Lacan bajo la rúbrica de “encore!”, el momento de mayor goce, mayor dolor, en el que la filosofía deja de ser un malentendido del cuerpo tanto como el cuerpo pasa a ser un malentendido de la filosofía.[vii]
Lo neobarroco es una marca regional del intelectual latinoamericanista. Voy a definirlo como esa murga o procesión, esa theoria que irrumpe desoladoramente en el primer poema del primer libro de poemas publicado por Néstor Perlongher. Sabemos que “murga” es, barrocamente, en asociación que hubiera deleitado al Severo Sarduy lacaniano o al José Lezama Lima que habló del “jugo de [los] ojos” del mulo, “sus sucias lágrimas”, y dijo de ellas que “son en la redención ofrenda altiva” (Lezama, Poesía 1.165), el delirio de la aceituna, su jugo fétido o alpechín, lo que la aceituna llora o exuda. Pero “murga” es también la procesión o “compañía de músicos malos, que en pascuas, cumpleaños y otras fiestas, toca a las puertas de las casas acomodadas con la esperanza de recibir algún obsequio” (Diccionario de la Real Academia). Imaginemos una murga sin esperanza, una murga que llega o que no llega, una murga en inminencia, una mala murga de fiesteos impropios, invisible, inaudible, pero que precisamente por eso se constituye en horizonte transreferencial, en relación sin relación, en sostén abismal de la noche insular lezamiana o de la fiesta innombrable de Sarduy. Esa murga es la marca del barroco, que Perlongher define de la siguiente manera en su poema llamado “La murga, los polacos:”
Es una murga, marcha en la noche de Varsovia, hace milagros
Con las máscaras, confunde
A un público polaco
Los estudiantes de Cracovia miran desconcertados:
Nunca han visto
Nada igual en sus libros
No es carnaval, no es sábado
No es una murga, no se marcha, nadie ve
No hay niebla, es una murga
Son serpentinas, es papel picado, el éter frío
Como la nieve de una calle de una ciudad de una Polonia
Que no es
Que no es
Lo que no es decir que no haya sido, o aún
Que ya no sea, o incluso que no esté siendo en este instante
Varsovia con sus murgas, sus disfraces
Sus arlequines y osos carolina
Con su célebre paz—hablamos de la misma
La que reina
Recostada en el Vístula
El proceloso río donde cae
La murga con sus pitos, sus colores, sus chachachás carnosos
Produciendo en las aguas erizadas un ruido a salpicón
Que nadie atiende
Puesto que no hay tal murga, y aunque hubiérala
No estaría en Varsovia, y eso todos
Los polacos lo saben. (Perlongher 23)
Imaginemos, pues, una práctica intelectual tensada en la relación sin relación con esa murga que no es pero que, no siendo, es en su omisión y en su vacío. Tal práctica intelectual sería mucho más que un goce de palabras puesto que apuntaría al lugar sin lugar en el que las palabras rompen su relación con el goce y se abren a una plusvalía de goce, a un plus de jouissance que es ya otra cosa que el goce, igual que el capital es siempre más que el dinero. ¿Existen oídos para tal murga en nuestra práctica académica? ¿O es nuestro deleite académico nada sino lo que mienta la tercera acepción de murga, la que da “dar la murga”, es decir, “molestar con palabras o acciones que causan hastío por prolijas o impertinentes”? Es mala molestia la que causa hastío. Contra ella la murga neobarroca, la murga inquietante del salpicón inaudito en el agua procelosa del río que no es, de la que Peter Robb dice o podría decir que, para leerla, “necesitas tener oído para lo no dicho, para el archivo que falta, la entrada que no está, la conclusión tácita, la fisura, el silencio, el negocio que se hace con un movimiento de cabeza, con un guiño» (Robb, sin página). Robb habla del pintor barroco paradigmático, Caravaggio, cuya vida solo puede recontruirse a través de fragmentos desobrados—»son mentiras a la policía, reticencia en los tribunales, confesiones extorsionadas, denuncias forzadas, memorias vengativas, recuerdos autojustificatorios, cotilleo incuestionado, urbanidades diplomáticas, rumores de segunda mano, dictados teocráticos, amenaza y propaganda, enfados furiosos–apenas alguna palabra incontaminada de temor, de malicia o de autointerés» (Robb, sin página). Al buscar lo más difícil, lezamianamente, no podíamos esperar una definición mejor del archivo barroco.
El archivo barroco es la ilocalización de la murga teórica, de la procesión innombrable, desconcertante y confusa, de ambiguo estatuto ontológico, del poema de Perlongher. El archivo barroco es lo contrario de la localización ontopológica del pensamiento, su atopismo sucio, su sospecha—“apenas alguna palabra incontaminada de temor, de malicia o de autointerés”. Apenas una palabra sin cuerpo, pero donde el cuerpo tanto como la palabra afirman su gloria en el rechazo de toda localización, de toda ontopologización, de todo atrapamiento y captura. Apenas una palabra sin mancha, pero donde la mancha es el nombre de la posibilidad misma de pensamiento. Todavía en “Rapsodia para el mulo” Lezama se referirá a esa poderosa mancha en el ojo del mulo como paso: “Paso es el paso del mulo en el abismo” (1.165). Dice Lezama: “Sentado en el ojo del mulo,/ vidrioso, cegato, el abismo/ lentamente repasa su invisible./ En el sentado abismo,/ paso a paso, solo se oyen,/ las preguntas que el mulo/ va dejando caer sobre la piedra al fuego” (1.165). El mulo es el animal teórico y la cifra de la práctica neobarroca. El mulo recorre “lo oscuro progresivo y fugitivo” (1.163) al caer en el abismo contemplativo, en amor a los “cuatro signos” que son tierra y cielo, mortales y dioses, lo que se ve desde el templo, desde el techo del templo que marca, en cuanto techo teórico, los cuatro signos de la contemplación para el que cae sin alas, como Talos en el mito griego, o el mulo en el abismo, “las salvadas alas en el mulo inexistentes” (1.164).[viii] Y Lezama advierte contra la murga hastiante que proyecta su propia esterilidad y su propio nihilismo, su propia radical deshabitación desolada en un oscuro que ya no es “lo oscuro con sus cuatro signos”(1.165) de la habitación abismal sino la simple privación de luz como morada ontopológica del resentimiento privado:
Ese seguro paso del mulo en el abismo
Suele confundirse con los pintados guantes de lo estéril.
Suele confundirse con los comienzos
De la oscura cabeza negadora.
Por ti suele confundirse, descastado vidrioso.
Por ti, cadera con lazos charolados
Que parece decirnos yo no soy y yo no soy,
Pero que penetra también en las casonas
Donde la araña hogareña ya no alumbra
Y la portátil lámpara traslada
De un horror a otro horror.
Por ti suele confundirse, tú, vidrio descastado,
Que paso es el paso del mulo en el abismo. (1.167)
El que confunde el paso del mulo con el nihilismo y la esterilidad, el que deja de entender que el movimiento del mulo es movimiento a una región alternativa es, para Lezama, el que sufre de privación de luz. La mala murga dice que uno siempre piensa desde alguna parte (así, nunca desde el abismo), que el pensamiento está siempre localizado, y que todo lo que uno escribe es autobiográfico. No me interesa estar en desacuerdo con ello, no hay desacuerdo con lo que produce hastío, sino más bien preguntar qué pasa cuando llevamos esas dos intuiciones menores a su radicalización. Lo que viene a darse entonces—en la radicalización ontopológica del pensamiento—es una estásis brutal: locacionalismo, que me perdonen los filólogos. El locacionalismo, que empezó siendo una defensa contra la expropiación imperial o colonial, en la medida en que tiene éxito, fracasa. Convierte expropiación en propiedad, y convierte la propiedad en el horizonte último del pensamiento—la ontopología es lo que Marx llamaba la forma social del dinero, la proyección invertida del valor de cambio en fundamento ideal de lo social. El locacionalismo o radicalización ontopológica—la forma de pensamiento dominante hoy—marca el momento de la absoluta subsunción del trabajo intelectual en el capital y es por lo tanto absolutamente funcional al modelo neoliberal, incluso en la medida en que cree oponerse a él.
Conviene explicar más esto. En páginas espléndidas de los Grundrisse Marx habla de la codicia como la tonalidad afectiva fundamental del modo de producción social regido por el capital. Marx insinúa o descubre un elemento religioso en lo que él llama codicia o manía monetaria, un curioso entusiasmo históricamente dado, que está condicionado por un cambio social, a saber: “desde su rol servil, en el que aparece como mero medio de circulación, de repente se transmuta en el señor y el dios del mundo de las mercancías. Representa la existencia divina de las mercancías, y estas representan su forma terrestre” (Marx 222). Cuando eso pasa, cuando ese nuevo dios nace en la mutación del segundo al tercer estadio del dinero, dice Marx, el entusiasmo, la manía monetaria, “necesariamente trae consigo la decadencia y caída de las viejas comunidades” (223). No hay opción, dice Marx, el dinero se convierte en la comunidad, Gemeinwesen, en sustitución absoluta de la vieja comunidad. Gemeinwesen significa, además de comunidad, “esencia común”, “sistema común”, “ser común”. El dinero se hace ser, fundamento ontológico, “y no puede tolerar ningún otro sobre él” (223). No hay opción: “Dondequiera que el dinero no es en sí la comunidad”, una vez que el dinero aparece en su tercer momento, “debe disolver la comunidad” (224). Y esto presupone, dice Marx, “el pleno desarrollo del valor de cambio, y así una organización social correspondiente”, esto es, la sociedad regida por el capital (223). “La decadencia de [la] vieja comunidad avanza” (223) a medida que el valor de cambio pasa a construir el fundamento ontológico de lo social. Cuando “el capital” y “el trabajo asalariado” llegan a su existencia plena, “el dinero directa y simultáneamente se convierte en la comunidad real, dado que es la sustancia general de sobrevivencia para todos, y al mismo tiempo el producto social de todos” (225-26).
Y la codicia es el correlato afectivo de la comunidad real cuya ontoteología está ahora constituida por el dinero. La pregunta es entonces: ¿son el dinero y la producción intelectual de la práctica académica regionalista la misma cosa? ¿Es el dinero lo mismo que la identidad, la apropiación mimética, y la diferencia? Quizás sí. En su función social el dinero y la producción cultural tienen una Gemeinwesen, una comunidad, una esencia común, que es lo que Marx llamará en otro lugar de los Grundrisse una “mediación en desvanecimiento” (269). Es decir, en su función social el dinero y la producción cultural, la producción cultural y el dinero, median una relación, y lo hacen de tal modo que, en la mediación, su esencia común se desvanece para asumir la forma de la relación misma. Con ello queda establecida una equivalencia ontoteológica entre el discurso universitario del intelectual regional y la forma social del dinero.
En las páginas del Cuaderno II de los Grundrisse donde Marx analiza el sistema social que corresponde al modo de producción burgués Marx está, como en otras partes de su obra, furioso contra esos “socialistas” que quieren presentar el socialismo como “la realización de los ideales de la sociedad burguesa articulados por la revolución francesa” (248). Dice Marx que la respuesta apropiada para ellos es “que el valor de cambio o, más precisamente, el sistema monetario es de hecho el sistema de igualdad y libertad, y que los disturbios que ellos encuentran en el desarrollo posterior del sistema son disturbios inherentes a él, son simplemente la realización de la igualdad y de la libertad, que prueban ser desigualdad y no-libertad. Es… pío… desear que el valor de cambio no se desarrolle en capital o el trabajo que produce valor de cambio no devenga trabajo asalariado” (249). Los socialistas proudhonianos—y uno podría añadir: los socialdemócratas de nuestra época y sus representantes en el discurso universitario contemporáneo—se caracterizan por su “incapacidad utópica de entender la diferencia necesaria entre la forma ideal y la forma real de la sociedad burguesa, que es la causa de su deseo de emprender el superfluo negocio de realizar de nuevo la expresión ideal, que es de hecho solo la proyección invertida de esta realidad” (249).
Marx traza con ello una diferencia infranqueable entre posiciones intelectuales. Una de ellas parte de y absorbe su noción de crisis entendida como “intimación general que apunta más allá de la presuposición [que es el sistema de producción asentado en el mercado mundial] y la urgencia que nos compele hacia la adopción de una nueva forma histórica” (228). La otra es la representada por este deseo utópico de emprender “el superfluo negocio de realizar de nuevo la expresión ideal, que es de hecho solo la proyección invertida” del espejismo que nos hace percibir la desigualdad y la no-libertad realmente existentes como igualdad y libertad auténticas y verdaderas. Esta es la codicia, la reverencia, la santidad de nuestros gestos habituales, mediada ideológicamente, como proyección invertida de nuestra sumisión al dios de la codicia, de nuestra sed de dinero. En otras palabras, los tres gestos ideológicos fundamentales de nuestra práctica académica son gestos maníacos, poseídos por el fundamento ontoteológico entendido como el dios monetario. ¿Cómo así? Lo común, la comunidad de esos tres gestos identitarios, miméticos, y diferenciales, el gesto único de los gestos, es la reducción del mundo a sujeto, y la entronización del sujeto como único valor de cambio de interés general. El gesto único de la ideología latinoamericanista, como también del hispanismo entendido como discurso de la excepcionalidad española en Europa, es la capitalización del sujeto latinoamericano, o español, como sujeto continental o nacional, o como sujeto minoritario, intracontinental o intranacional. El gesto único que nos ampara y sostiene como ideólogos regionales es la reducción de la relación social a una relación entre sujetos concebidos como sujetos equivalentes a partir de su diferencia natural y cosificados en su equivalencia. Pues es tal equivalencia—siempre categorizada según índices de calculabilidad, de más y de menos—la que garantizaría el derecho latinoamericanista o hispanista a la igualdad y a la libertad en el contexto de la comunidad universal a partir de sus diferencias naturales. El horizonte identitario y antiimperialista de la construcción del sujeto en el discurso universitario tiene como misión fundamental abrir el paso y así garantizar una equivalencia generalizada de sujetos. La liberación identitaria viene entonces a poder entenderse como insidiosa opresión y encadenamiento, como proyección invertida de la relación social real, que fuerza la transformación de las relaciones sociales en relaciones entre cosas. Pues la liberación identitaria dirigida por la forma social del dinero postula la transformación en cosa, en mercancía, del sujeto en cuestión—el sujeto es cosa, es instrumento de cambio postulado como tal en religiosa reverencia al dios de la codicia. Este es el análisis de Marx, una crítica de las políticas identitarias sobrecogedora en sus implicaciones si bien olvidada hoy. Según Marx, a través de la práctica intelectual del intelectual regional,
se postula la libertad completa del individuo: transacción voluntaria; ninguna fuerza por ningún lado; postulación del sujeto como medio, o como sirviendo solo como medio, a una postulación del sujeto como fin en sí mismo, como dominante y primario; finalmente, el interés auto-localizante que no trae nada de orden más alto a su realización; el otro es reconocido también como el que busca su propio interés autolocalizante, de forma que ambos sepan que el interés común existe solo en la dualidad, en la multiplicidad, y en el desarrollo autónomo de los intercambios entre intereses autolocalizantes. El interés general es precisamente la generalidad de los intereses autolocalizantes. Por lo tanto, cuando la forma económica, el intercambio, postula la igualdad omnilateral de sus sujetos, entonces el contenido, el material objetivo tanto como individual que lleva al intercambio, es la libertad. La igualdad y la libertad son así no solo respetadas en el intercambio basado en el valor de cambio sino que, también, el cambio de valores de cambio es la base real y productiva de toda igualdad y de toda libertad. Como ideas puras, son simplemente la expresión idealizada de esta base; en su desarrollo jurídico, político, y de relaciones sociales [así como, por cierto, literario y crítico-literario] son meramente esta base hacia un poder mayor. Y así ha sido en la historia. (244-45)
Los intelectuales regionalistas han sido los proveedores del interés general en su función de preservación de la generalidad de los intereses autolocalizantes. Han convertido, por lo tanto, la proyección invertida de la forma social del dinero en su tarea más propia. Las políticas identitarias de nuestra práctica académica no son la interrupción sino la reafirmación radical de la soberanía del capital en la región, de la identidad de capital y región. El cuarto gesto es el gesto desestabilizador, crítico, de esa identidad de capital y región. Es el gesto constituyente de una forma de comunidad contracomunitaria, alternativa, contra la absoluta saturación de lo social por la forma de equivalencia cuyo modelo y cuyo dios es, dice Marx, el dinero. ¿Cómo pensar, pues, sobre la base de la crisis, hacia el intervalo del ser, esto es, hacia el afuera de la ontoteología, y hacia el abandono de la codicia como condición de comunidad? ¿Cómo pensar hacia un cuarto gesto que sea también la invención de una nueva temporalidad? ¿Es posible concebir una situación en la que ese gesto podría apuntar a una disolución de la comunidad? ¿Es posible imaginar, en renuncia afirmativa, un principio de disolución del discurso universitario para el intelectual regional? ¿Hay una forma de pensar, desde el discurso universitario, el afuera del discurso universitario? Ese afuera, al que apunta el cuarto gesto: si es el desastre de la dialéctica regionalista, en cuanto desastre, ¿puede ser algo más que un oscuro murmullo, un clamor o un ruido del ser, solo indeterminado, y en cuanto indeterminado vacío, y en cuanto vacío salvaje, amenazador, y destructivo?
III. Atopismo sucio
Contra la radicalización ontopológica de estudios culturales, la práctica neobarroca del atopismo sucio. La traducción, la transculturación, el locacionalismo no son los horizontes últimos del pensamiento. El atopismo sucio reside en o invoca un suplemento al locacionalismo; marca un programa de pensamiento que rehúsa encontrar satisfacción en la expropiación al mismo tiempo que rehúsa entregarse a instintos apropiativos. Es sucio porque no hay pensamiento des-incorporado y es atópico porque ningún pensamiento genuino se agota en sus condiciones de enunciación. En las palabras fundacionales de Lezama, de Haroldo de Campos, de Sarduy, lo neobarroco fue un intento, sucio, por encontrar la posibilidad de una interrupción de lo regional, y por darle a esa interrupción categoría de pensamiento general. Hay que empezar a entender que lo neobarroco es una máquina de guerra contra el otro paradigma, el paradigma ideológico dominante en la historia de la modernidad latinoamericana, que es el paradigma locacionalista e identitario. Desde los días de la traducción ramiana del concepto de transculturación de Fernando Ortiz hay toda una industria de transculturación en la escritura académica que ahora se complica con la industria hibridatoria. En su peor facticidad, que es por otra parte la más común, los transculturadores o hibridizantes postulan como fin de su tarea mostrar que hay transculturación en los procesos culturales, y que la transculturación, o la hibridez, es en general una buena cosa: que es la forma en la que la cultura subalterna contamina y subvierte la cultura de los dominantes. Sabemos que hay transculturación, y sabemos que, por suerte o por desgracia, la transculturación no es solo la forma en que la cultura subalterna subvierte la cultura de los dominantes, sino que también es la viceversa. Comoquiera, los estudios de transculturación, iniciados en un principio como la gran respuesta latinoamericanista a la amenaza de homogeneización cultural impuesta por el imperialismo global, desembocan hoy por la mayor parte en tautología glorificada. Y no quiero decir con ello que no sea absolutamente necesario rastrear minuciosamente procesos prácticos y reales de transculturación: esa es una labor histórica de primera importancia, llamémosle el estudio del “trabajo” de la transculturación, sin el cual no habrá especificidad de ninguna clase a la hora de estudiar la diacronía de la transformación cultural.[ix] Lo que quiero decir es que hay una enorme diferencia entre estudiar el trabajo de la transculturación y constatar que hay transculturación, como si no lo supiéramos hasta la saciedad. Hay transculturación, hay hibridez: ¿y qué? La hibridez no es de por sí liberatoria ni sufriente, la transculturación no es simplemente la respuesta gloriosa del débil a la apropiación del tiempo por el poderoso. La tarea del pensamiento empieza a partir de la crítica de la transculturación. ¿Desde dónde se establece la posibilidad de una crítica de la transculturación? Desde una doble articulación que en otro momento he llamado subalternista y que ahora no vacilo en llamar neobarroca: en un primer registro, estudio del trabajo de la transculturación; en un segundo registro, crítica del trabajo de la transculturación. Ambos proceden, deben proceder, inextricablemente vinculados: sin doble articulación la segunda articulación no existe; sin doble articulación la primera articulación no importa. Se trata, pues, de establecer un horizonte de posibilidad para una perspectiva crítica no colapsable en el estudio fáctico de procesos de transformación cultural. La noción de la doble articulación permite mantener el horizonte abierto al horizonte mismo, es decir, permite afirmar un más allá de la facticidad transformacional sin por otra parte sustantivizarlo en una receta específica o en un dogma específico. La segunda articulación transcultura la transculturación: esa es la hibridez salvaje que abre la historia a un cuestionamiento sin final, en la ausencia del cual todo se refuncionaliza al servicio del modelo fáctico dominante.
Así que el atopismo sucio es la región paradójica del pensamiento y más marcadamente la región del pensamiento para el intelectual regional, cuya región está doblada, en forma unheimlich. Región—palabra insólita, pues tiene un rey en su centro. El rex latino—el principio de soberanía regionalizada—coloniza la región. La región busca la soberanía, y no es de hecho otra cosa que esa búsqueda de soberanía. La región no es sino la vindicación de soberanía en su verdad formal. Por lo tanto, ¿quién es el intelectual regional? ¿Nadie sino el ideólogo del soberano regional? Sí, exactamente solo eso, si el intelectual permanece en los confines intelectuales de la región. Pero hay otra posibilidad, en la que el intelectual regional busca la interrupción de la soberanía de la región, piensa desde ella y contra ella. El intelectual regional busca en esa segunda acepción una región no-regional en lo regional. Esta es la única forma en la que el intelectual regional puede ser otra cosa que un ideólogo del soberano, la única forma en la que el intelectual regional puede llegar a pensar, puesto que el pensamiento solo sucede en el intervalo de la soberanía, contra ella, fuera de ella.
Pero esto ya indica que el intelectual regional solo puede pensar en la crisis, si la crisis es el intervalo del ser, si la crisis es lo que transforma el desastre en la posibilidad de un pasaje, en una proyección alternativa del tiempo, en una nueva temporalidad. “Las crisis son la intimación general que apunta más allá de la presuposición y la urgencia que nos compele hacia la adopción de una nueva forma histórica”. Intimación general, urgencia: la tonalidad afectiva básica del intelectual regional como pensador, el mandato de pensar la interrupción de la soberanía de la región, esto es, de ir “más allá de la presuposición” y de ir “hacia la adopción de una nueva forma histórica”. El discurso universitario de la modernidad en su dimensión regionalista es o pretende ser pensamiento localizante. La destrucción del latinoamericanismo programático, de la murga hastiante, atiende a la interrupción del principio de soberanía y busca por lo tanto un principio de constitución aprincipial o anárquico, a-local o atópico.
Este principio aprincipial, este atopismo sucio es la fuerza irruptiva neobarroca. Y no casualmente: el barroco histórico remite al momento previo a la disolución final de la vieja comunidad bajo la acción inconcusa del dinero en su tercer estadio. Lo neobarroco, tramado en América Latina, apunta a la crisis de la comunidad ontoteológica constituida como forma social del dinero en el momento de la postmodernidad, es decir, el momento en el que América Latina queda firmemente integrada en el mercado mundial bajo el régimen desarrollista keynesiano, que es también el momento del fracaso de tal integración, como mostró la teoría de la dependencia. Ese es el tiempo en el que Lezama postula la posibilidad poética como “ser para la resurrección”, atendiendo a la norma pascaliana: “como la verdadera naturaleza se ha perdido, todo puede ser sobrenaturaleza”.[x] La sobrenaturaleza lezamiana es el espacio de constitución de un real alternativo, contra el régimen de acumulación produccionista de lo real, contra la “maquinación” heideggeriana, que es el anverso de la moneda ontoteológica cuyo reverso está constituido por lo cultural como presunto lugar de vida bajo el capital.[xi] Pero la sobrenaturaleza neobarroca no es el lugar de la cultura—es el lugar de la retirada de la cultura, de la renuncia a la cultura, del éxodo de la cultura como instancia biopolítica de dominación y como pasión triste.
Ese es el paso neobarroco: paso del mulo en el abismo más allá del fundamento ontoteológico. Pero el bestiario neobarroco incluye otro animal también emblemático para Lezama: la serpiente. Perlongher habla del “paso de la serpiente” en su poema del mismo nombre en abierta complementación del paso del mulo lezamiano: “Serpentina de cobras en el ballet mohave/ mojándose a la sombra de espiraladas araucarias/ por marcar en la hiedra la levedad de un paso/ que es en verdad el paso de la hierba por el aire/ mojado de los círculos de ojos hueros en salitrosos/ vidrios fintas de macramé escandiendo la cítara/ pupilar, su enamorado colibrí la córnea/ cornea simulando en la alfombra del musgo/ en lo aguado del aire ese rocío del humo en su/ dehiscencia” (289).
El paso de la serpiente—“su giba en roce desleyente/ borra casi olvidando las leyendas del jabón”. Lo que deja es solo “la lucidez del paso” (289). ¿Solo la lucidez del paso? Hay que pensar en la secuencia del carbón del famoso capítulo IX de Paradiso para entender en qué consiste esa lucidez. Allí el “maestro incorporador de la serpiente”, en el éxtasis incorporativo, provoca “una hecatombe final de la carbonería” (355). “Corría el cisco con el silencio de un río en el amanecer, después los carbones de imponente tamaño natural, aquellos que no están empequeñecidos por la pala, rodaban como en una gruta polifémica… El ruido de las tortas de carbón vegetal, burdos panales negros, era más detonante y de más arrecida frecuencia. Por la pequeñez del local, toda la variedad del carbón venía a rebotar, golpear o a dejar irregulares rayas negras en los cuerpos de estos dos irrisorios gladiadores, unidos por el hierro ablandado de la enajenación de los sexos” (355-56). “Por la pequeñez del local toda la variedad del carbón venía a rebotar”—consecuencia del paso movilizador y deslocalizante de la serpiente. Carbón es por supuesto anagrama imperfecto, sucio, de barroco.
¿Qué programa trazan entonces estas páginas? Supuesto que no quieran acogerse al abrigo ni de la literatura como aparato de estado o de identidad hegemónica ni de la antiliteratura como práctica de lectura subalternista, supuesto también que no quieran renunciar a ello, ni a González Echevarría ni a Beverley, ¿cuál es entonces la diferencia? Si lo que trato de hacer aquí es fundar la posibilidad de una práctica teórico-crítica alternativa, aunque con toda la modestia que conviene al que en el fondo lo único que quiere es inventar la posibilidad de escribir con goce, ¿cómo evitar una formulación que quede exclusivamente constreñida a justificar una sucesión de capítulos o de temáticas de escritura? En otras palabras, ¿cómo darle alcance teórico a este escrito? ¿Cómo dejar que el texto abandone o pueda abandonar su propia idiosincrasia y pueda proponerse como práctica de lectura general? ¿Qué política disciplinaria puede extraerse? Creo que lo que quedó indicado más arriba como proyecto de construcción de un sujeto disciplinario exsurrecto puede ser el principio de una respuesta.
[i] La interpretación que da Sarduy del neobarroco como “operatividad del signo eficaz” (591) apunta ya a la inversión de toda pasión triste basada en la falta: Si el objeto “es también lo que escinde la unidad del sujeto y marca en él una falla insalvable; una ausencia a sí mismo”, en Paradiso, de José Lezama Lima, obra emblemática del neobarroco latinoamericano, una “particular hilaridad” es su característica “de fundación”: “esa rijita cejijunta, violenta pero ahogada, que tiene la misma virulencia, la misma energía de choteo y de impugnación que la carcajada, pero que nunca llega al estallido, a la explosión, al grafismo caricatural y sincopado” (595).
[ii] Ver la tercera parte de la Ética, “Del origen y naturaleza de los afectos”. En los postulados 54 y 55, por ejemplo, “el intelecto lucha por imaginar solo aquello que postula su poder de acción” y “cuando el intelecto imagina su propia falta de poder, se entristece por ello” (182), se entiende ya cómo la tristeza es el paso a “una perfección menor” desde la alegría del afecto (188). La tristeza no es una privación, sino en sí un acto, “el acto de pasaje a una perfección menor” en el que el poder del intelecto queda disminuido o restringido (188). La pasión triste es el acto de autoesclavizamiento del poder intelectual.
[iii] “Hemos abolido el mundo real: ¿qué mundo nos queda? ¿Quizás el aparente?… Pero ¡no! Con el mundo real hemos abolido también el aparente” (Twilight 51). Debo también decir que la crítica postestructuralista y la postcolonialista no son ni mucho menos lo mismo, y conviene sin duda establecer una historia específica de lo que aquí no puede ser más que escueta afirmación.
[iv] Lea dice de la Inquisición, en tropología estrictamente aporética, que constituía “un poder dentro del estado superior al estado mismo” (357).
[v] En “El heredero” Severo Sarduy usa como epígrafe la siguiente cita de Lacan: “Si les digo todo esto es porque justamente vuelvo de los museos, y que, en suma, la contrarreforma significó volver a las fuentes y que el barroco es la exhibición de este regreso. El barroco es la regulación del alma por la escopía corporal… Hablo solo, por el momento, de lo que se ve en todas las iglesias de Europa, de lo que se cuelga en los muros, todo lo que chorrea, todo lo que delicia, todo lo que delira. Lo que he llamado la obscenidad, pero exaltada” (Lacan 104-05; citado por Sarduy 593).
[vi] Mi uso de la noción de éxodo está en deuda con la de Paolo Virno, que dice, por ejemplo, “Éxodo es la fundación de una república. La idea misma de ‘república,’ sin embargo, requiere el abandono de la judicatura estatal: si república, ya no estado. La acción política del éxodo consiste, por lo tanto, en una retirada comprometida. Solo los que abren un camino de éxodo para sí mismos pueden ejercer fundación; pero, inversamente, solo los que hacen fundación conseguirán partir las aguas y salir de Egipto” (196). El éxodo disciplinario del que hablo no se recata de aceptar la posibilidad de una fundación alternativa.
[vii] Difícil dejar de citar el hermoso poema de Néstor Perlongher dedicado a la transverberación teresiana y titulado “Luz oscura”: “Si atravesado por la zarza el pecho/ arder a lo que ya encendido ardía/ hace, el dolor en goce transfigura,/ fría la carne mas el alma ardida,/ en el blanco del ojo el ojo frío/ cual nieve en valle tórrido: el deseo/ divino se echa sobre lanzas ígneas/ y muerde el ojo en blanco el labio henchido” (304). Cf. también en Lacan, Encore, las referencias a la experiencia mística de Santa Teresa como forma barroca de conocimiento, metonimizable a una posible noción de conocimiento (en cuanto) femenino.
[viii] Sobre la relación entre el mito de Talos y la práctica teórica ver Alberto Moreiras, Interpretación y diferencia 102-18, y su ampliación en “Pharmaconomy”.
[ix] Ver por ejemplo los dos ensayos de John Kraniauskas en los que se justifica la necesidad de atención explícita al trabajo de transculturación.
[x] En “Preludio a las eras imaginarias:” “la poesía había encontrado letras para lo desconocido, había situado nuevos dioses, había adquirido el potens, la posibilidad infinita, pero le quedaba su última gran dimensión: el mundo de la resurrección. En la resurrección se vuelca el potens, agotando sus posibilidades” (Obras 819), y “Solo el poeta, dueño del acto operando en el germen, que no obstante sigue siendo creación, llega a ser causal, a reducir, por la metáfora, a materia comparativa la totalidad. En esta dimensión, tal vez la más desmesurada y poderosa que se pueda ofrecer, el poeta es el ser causal para la resurrección” (Obras 819-20). En cuanto a “sobrenaturaleza”, dice Lezama que en la imagen de Pascal encontró una “terrible fuerza afirmativa “que lo decidió a “colocar la imagen en el sitio de la naturaleza perdida. De esa manera frente al determinismo de la naturaleza, el hombre responde con el total arbitrio de la imagen. Y frente al pesimismo de la naturaleza perdida, la invencible alegría en el hombre de la imagen reconstruida” (Obras 1213). Nótese que “el total arbitrio de la imagen” coloca la invención de la imagen más allá de la cultura como respuesta orgánica a la separación humana de la naturaleza.
[xi] Ver en Contribuciones los comentarios de Heidegger sobre “maquinación” (88-100). Por ejemplo, “El Ser ha abandonado a los entes y los ha sometido de tal manera a la maquinación y a la vivencia que todos esos intentos ilusorios de rescatar la cultura occidental y toda política culturalmente orientada deben necesariamente convertirse en la forma más insidiosa y así la más alta de nihilismo” (97-98).